Era el pináculo de la vida nocturna habanera de los años 80. Ciertamente lo había sido en las décadas anteriores; y lo sería en las siguientes. Decir que se iba a Tropicana eran palabras mayores. Se hacía necesario vestir las mejores galas. Las de esos años eran bastante alocadas, o ajustadas a los gustos personales; pero había atuendos básicos: para los hombres guayabera o camisa de mangas largas; y en el caso de las mujeres era casi obligada la maxifalda. La llegada debía ser en un taxi, preferiblemente un “chevy”; o pedirle a un amigo que nos llevara. A pie, ni muerto se podía entrar; la salida no era importante, pero el arribo lo era, sobre todo si se organizaba la noche entre un grupo de amigos o compañeros del centro de trabajo.

la salida no era importante, pero el arribo lo era”.
Tropicana era una experiencia totalmente fuera de este mundo. Lúdica, surrealista, si se quiere. En estos años era casi obligatorio contar con una reservación; y si se trataba del fin de semana, era un privilegio clasificar. Después, era imprescindible concretar la posibilidad de que la mesa elegida estuviera cerca de la pista o en una zona privilegiada del aforo. Eso permitía ver el show en toda su dimensión. Y, lo más importante: admirar el desfile de sus hermosas modelos, esas que conmovieron lo mismo a Nat King Kole que a “Pepe el Globero”, por solo citar dos nombres ilustres de nuestra historia cultural, social y folklórica.
El día —perdón, la noche— de la reservación estaba precedida de todo un rito, del que no todos lograban participar, o que, al menos, desconocían. Ciertamente la entrada al cabaret comenzaba a los 9:00 p.m., pero los conocedores y habituales del lugar siempre llegaban antes, alrededor de los 6:00 p.m. o 7:000 p.m. y se instalaban en el restaurante del lugar conocido como “la alta cocina” y, entre tragos, aperitivos y algún que otro fiambre, vivían el placer de escuchar a “los violines de Tropicana”: un trío de cuerdas que siempre se preció de tener grandes ejecutantes de ese instrumento o sus primos las violas. Recuerdo entre algunos de sus integrantes más notables en estos años 80 a David Calzado —antes de fundar la Charanga Habanera— y al finado “Sopilón”.
Los violines poseían no solo uno de los repertorios clásicos más complejos y completos para ejecutar en ese momento llamado “sopa”; sino que se preciaban de una bis popular como pocos, dignos de haber sido recogidos en algún fonograma. Pero el mundo del disco cubano nunca se ha detenido en esa parte de la historia.
Aunque la reservación a disfrutar del show incluía un suculento menú de tres platos, el haber entretenido al estómago horas o minutos antes en el restaurante de “la alta cocina” era todo un goce para los sentidos y permitía disfrutar a plenitud la calidad de esa propuesta gastronómica.
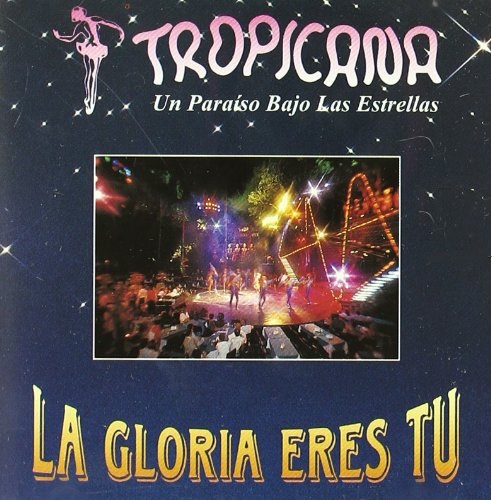
y con una organicidad increíble”. Imagen: Internet
El espectáculo que recuerdo estaba en cartelera en esos años llevaba por nombre Tropicana: la gloria eres tú y tenía una duración de una hora y cuarenta y cinco minutos.
En mi caso particular, para ese entonces ya conocía parte de la historia de la orquesta de Tropicana. La había escuchado una y otra vez de la voz de algunos amigos músicos, la había leído en algunas crónicas y artículos publicados, lo mismo por Leonardo Acosta (en un profundo trabajo sobre la figura y personalidad de Armando Romeu), que en algunos ejemplares ya amarillentos publicados por la revista Show —publicación obligada para entender la historia musical y la bohemia cubana de los años 50—; pero, sobre todo, en las páginas de la revista Bohemia, por obra y gracia de las reseñas de dos grandes figuras del periodismo y la bohemia nacional: Germinal Barral, conocido como “don Galaor”, y Orlando Quiroga quien, a fines de esa década, publicaría todas sus visiones en un volumen titulado Muñequitas de cristal.
Armando Romeu ya no estaba al frente de la orquesta del cabaret desde el comienzo de la década, pero aun así, su formación musical siguió siendo un referente en cuanto a profesionalidad y rigor musical. En sus atriles aún permanecen, entre otros, Guillermo Barreto —que dejó espacio a su sobrino Giraldo Piloto en calidad de suplente—, “El Guajiro” Mirabal en la trompeta, Demetrio Muñiz como uno de sus trombonistas y al gran Picallo en el piano y como uno de sus directores. Sin reparos, se puede decir que era la mejor jazz band de Cuba en esos años —sin demeritar a la Riverside que estaba en el Habana Libre y las orquestas del Parisien y del Capri—en cuanto a calidad y profesionalidad de sus músicos.
“Armando Romeu ya no estaba al frente de la orquesta del cabaret desde el comienzo de la década, pero aun así, su formación musical siguió siendo un referente en cuanto a profesionalidad y rigor musical”.
La antesala del show, para calentar motores los asistentes en lo que terminaban “el condumio”, era un mini concierto de la aquella gran orquesta en el que se lucían sus diversas secciones de instrumentos. Pero lo más atractivo es que este concierto se iniciaba en el mismo instante en que se estaba sirviendo el postre y en el justo momento en que se retiraba ese servicio, la orquesta establecía una transición musical que anunciaba el comienzo del show. Todo estaba perfectamente coreografiado.
La gloria eres tú era un gran fresco de la cultura cubana bien pensado y con una organicidad increíble. Cada uno de sus “cuadros” o “estampas” estaba diseñado de forma coherente y se enlazaba con el siguiente de modo trepidante, incluso, la llamada variedad circense estaba en consonancia con el hilo conductor de la historia.
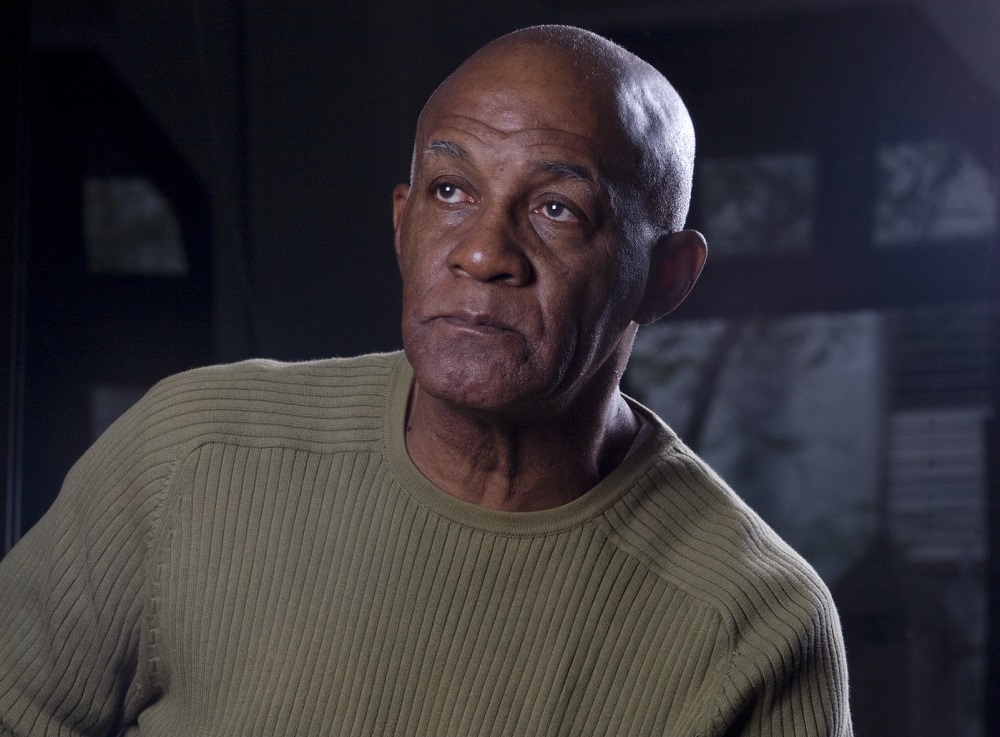
Además de la calidad de la orquesta, estaba la propuesta coreográfica que en ese entonces corría a cargo de Santiago Alfonso, quien había sido uno de los estudiantes aventajados de Ramiro Guerra y este aprendizaje estaba plasmado en cada gesto, acción e incluso mirada de los bailarines.
Uno de los grandes aportes del cabaret a la historia de la música cubana y de la canción en general ha sido la relación bidireccional que ha existido entre quienes triunfan en el cabaret y de este dan el salto a la popularidad o de quienes, desde la popularidad, han encontrado en el cabaret una forma de expresar y actuar dentro de la música que les ha permitido desarrollarse, más allá de los espacios básicos de la radio y la televisión.
La propuesta del segundo show —antes del bailable— corría a cuenta, entre otros, de Omara Portuondo que salía envuelta en una larga y lujosa bata blanca y durante media hora ocupaba todos los espacios con su voz.

Tras ella venía la hora de bailar, de sudar la camisa o la guayabera con la orquesta. Justo cuando daban las 2:00 a.m., terminaba el jolgorio en el mejor cabaret del mundo. Las luces de Tropicana se apagaban hasta el día siguiente y los asistentes se marchaban con su carga de alegría y la fascinación de haber vivido la mejor noche de sus vidas, de la que hablarían hasta el día de su muerte.
Tropicana era y es el pináculo de las noches cubanas de todos los tiempos.

