1
En un momento de su pieza De la memoria fragmentada, Ramiro Guerra hizo aparecer un grupo de bailarines condenados a desplazarse por el escenario solo en sillas de ruedas, mientras varias pantallas dejaban ver fotos del ensayo general de su más mitificada coreografía: El decálogo del Apocalipsis. No sé por qué, pero ese instante me ayudó a comprender el pensamiento y la fe en su propio proceder que ha caracterizado a este creador a lo largo de su existencia. Sin un ápice de nostalgia, reduciendo el mito a una secuencia de fotos y no a un intento de calco de lo que no pudo ser ese estreno en 1971, Ramiro comentaba irónica y amargamente su sentido del tiempo pasado, y de paso ajustaba en una metáfora rápida el estado de inmovilidad al que intentaron reducirlo personas no menos paralíticas de ideas que aquellas representadas por sus bailarines. En 1989, al presentar De la memoria fragmentada ante el espectador, se estaban cumpliendo treinta años de la fundación del Conjunto del Departamento de Danza Moderna del Teatro Nacional de Cuba, célula madre de lo que hoy conocemos y aplaudimos como Danza Contemporánea de Cuba. Tres décadas atrás, se había abierto un nuevo tiempo para el cuerpo que danza en Cuba al anunciarse la premier de Mulato, Mambí y Suite yoruba: primeros fragmentos de esa memoria. O al menos, los gestos más rotundos con los que en una nueva época este hombre se hacía sentir.
“Lo cubano fue para Ramiro Guerra una preocupación”.
Acaso moleste reconocer en Ramiro Guerra a un creador incómodo. A diferencia de otros contemporáneos suyos, lo acompaña un mito de costados áridos, y no creo sería equivocado entenderlo como un sobreviviente. Cómo aquel joven graduado de Derecho, que escondió su rostro tras un mechón de cabellos para que sus conocidos no lo reconocieran en una función en la que se atrevía a bailar, pasó a ser alumno de Nina Verchinina, y de ahí a los salones donde Martha Graham y José Limón dictaban sus clases. Terco y tozudo son dos calificativos que no faltan en la boca de sus amigos y enemigos cuando de definirlo se trata. Empecinado, podría ser uno más. De ese empecinamiento y de una suerte de constante batallar en solitario han surgido algunos de sus actos más memorables. A fuerza de golpes, de cuando en cuando, ha logrado hacerse sentir. Hoy mismo, hablamos de él con palabras que son un eco de uno de sus golpes, en 1959.

2
El hombre que fundaba el primer colectivo de danzas modernas en la Isla no era un joven inexperto. Con una treintena de años, varios de ellos dedicados al estudio y la práctica danzaria, se había hecho de un lugar en la cultura cubana que le había permitido coreografiar para el Ballet de Cuba (Toque y Habana 1830, en 1952; una década después montaría con el ya Ballet Nacional de Cuba Crónica nupcial), y colaborar con grupos como Las Máscaras y Prometeo. En la sala de TEDA presentó un programa compuesto por Sensemayá, Zarabanda y Saeta, en 1955. Experiencias en los Estados Unidos y España durante el período anterior a 1959 activaron en aquel joven una serie de interrogantes que vendría a transformarse en respuestas a su regreso, cuando finalmente la nueva circunstancia introduce una serie de cambios en la que lo “moderno” se alzaba como sinónimo de lo revolucionario, y el renuevo se pretendía una prioridad, lo cual ayudó en los primeros 60 a la fundación de instituciones, colectivos y entidades que debían amparar todo un estado de ánimo que implicara cambio y progresión. En ese tiempo, sin dudas ya también mitificado, se incluye la apertura del Teatro Nacional de Cuba y sus célebres departamentos, bajo la férrea conducción de Isabel Monal. Parecía quedar atrás la etapa en que el propio Ramiro Guerra bailaba ante un público universitario que respondía con insultos a su coreografía, hasta desgarrarse un pie y no reconocer la herida sino después de su salida de escena. En esa suerte de fervor que pretendía elevarse sin hacer caso de los improperios y la indiferencia, se forjó un carácter al que moldearían, de modo ambivalente, la distancia y la cercanía con Cuba y lo cubano.
Introduce una serie de cambios en la que lo “moderno” se alzaba como sinónimo de lo revolucionario.
Desde el primer golpe del Departamento…, lo cubano fue para Ramiro Guerra una preocupación. Acompañado en esos días por Elena Noriega, Lorna Burdsall y otros fundadores, superó las creaciones de su etapa pre-revolucionaria en formato y en sistema de ideas. Concediendo a la estructura narrativa de la danza una importancia radical, se dio a la concepción de piezas que funcionaran desde una teatralidad proyectada como materia del cuerpo, eliminando lo decorativo y encontrando ritmos y equivalencias en todos los sectores de una cultura, y una historia, que reinventaba su propio devenir en términos danzarios. De los títulos iniciales a Orfeo antillano, de 1964, se advierte el seguimiento y profundización en pos de claves nacionales que se multiplican y dilatan en dimensiones insólitas hasta la fecha, recuperando mitos y esencias como catalizadores de esas mismas interrogantes que podrían sostener las bases de una escuela de danza moderna verdaderamente cubana. El análisis de las formas danzarias tradicionales, de la expresión popular que moldea un cuerpo y acoge las características peculiares de una fisonomía y una dilatación rítmica particular, brindaba los enlaces mediante los cuales podía renovarse todo lo sabido o intuido hasta ese momento.

La gira por Europa de inicios de los 60 daría para un libro aparte, en el cual aparecerán las anécdotas infinitas de aquella pequeña muchedumbre de cubanos que arrasó con su impacto al París de la postguerra y a las naciones socialistas que descubrían, tras las consignas de la Cuba socialista, la fuerza inimitable y no solo exótica de aquel conjunto. Entrenados con tozudez por Ramiro, se había logrado establecer un grupo disciplinado y firme, que lo seguía en cada nuevo paso, librando a veces batallas más o menos sordas con la mirada recelosa de algunos. Cada estreno era precedido por una expectativa justificada, puesto que el Conjunto no brindaba solamente danza: el golpe seguro del coreógrafo se asentaba en la teatralidad indudable de la entrega. Desde sus primeros años de trabajo, la relación con grupos escénicos, y la exigencia de atender no solo lo que el cuerpo proponía, sino también el cuidado de los códigos de la voz, o la mezcla de luz, maquillaje, vestuario, y demás elementos, dotaron al creador de Suite yoruba de una tensión que supo convertirse en texturas y colorido personal. La cercanía a un creador como Eduardo Arrocha sería un elemento definitivo: ambos se complementan en un tejido que hace ya inseparables sus fibras. Poco a poco, sin embargo, las preguntas ubicadas en el territorio de lo nacional comienzan a dilatarse aún más. Maurice Béjart asiste al entrenamiento impartido por Ramiro a sus bailarines y le sugiere que esa misma estructura se convierta en una coreografía. De ahí provino Ceremonial de la danza: el sentido de renovación y replanteo estaba en cada gesto, desde el tabloncillo mismo hasta el cartel que anunciaba la nueva propuesta. Carteles, a veces, tan hermosos como el creado por Raúl Martínez para Medea y los negreros.
“En esa suerte de fervor que pretendía elevarse sin hacer caso de los improperios y la indiferencia, se forjó un carácter al que moldearían, de modo ambivalente, la distancia y la cercanía con Cuba y lo cubano”.
Un repaso a los títulos estrenados por el Conjunto entre 1959 y 1971 demuestra el crecimiento constante de sus propuestas, y en ningún caso el adormecimiento de lo que el líder de la agrupación conjuraba. El despliegue de nuevas concepciones era el síntoma también de una madurez interna, lograda a veces mediante severos golpes de exigencia, que granjearon a Ramiro algunas enemistades peligrosas. La efervescencia de esos años contaba con el esplendor de Teatro Estudio, los retos que los Camejo y Carril anunciaban desde el Teatro Nacional de Guiñol, las lecciones brechtianas traducidas a un color cubano de alta espectacularidad alentado por Roberto Blanco, los indicios de un camino para la pantomima en Cuba tras los impulsos de Pierre Chaussat, los experimentos de Vicente Revuelta, y una integración de la danza a nuevos códigos no solo procurada desde el Conjunto, sino también por los coreógrafos que en aquella década laboraban en el Ballet Nacional de Cuba, el Folklórico Nacional y otros que, como Guido González del Valle, releían desde el trópico conceptos en boga, como los happenings, tratando de importarlos por encima de unos cuantos dolores de cabeza. En todos esos proyectos, el sentido de independencia del cuerpo y su valor en la escena era reformulado drásticamente: los códigos expresivos del teatro de los 50 en Cuba se habían dilatado hasta estallar, y el futuro que anunciaban esas intervenciones se adivinaba promisorio.

A fines de la década, los golpes de Ramiro Guerra se anunciaron en una dimensión que seguía poniendo en crisis su propia conquista, empujando el límite un poco más allá. Con Chacona, Improntu galante y El decálogo del Apocalipsis introdujo un valor hacia el erotismo, la lucha de sexos, y una subversión humorística que desmantelaba todas las estructuras preconcebidas y comenzó a deconstruir erosivamente los propios argumentos de la nueva tradición. Pasar de la fuerza rítmica de las coreografías que tomaban como punto de partida la tradición afrocubana a una danza europea, envuelta en grandes mantos, bailada por blancos, negros y mestizos; para luego hacer al público partícipe de la batalla que hombres y mujeres protagonizaban en Improntu…, corroboraba su terror a la inmovilidad, al que respondía lanzando flechas en distintas direcciones. En Chacona, a la manera un poco de Cunningham, la coreografía no vino a enlazarse con la partitura de Bach que le da nombre sino tras haber sido ya concluida íntegramente. En Improntu, se exigía al bailarín que hablase, interactuase con la platea, se despojara de la máscara gestual y danzada para obrar desde su propia personalidad, en consonancia con el ambiente lúdico de una creación que inundaba todos los espacios del teatro, incluía diapositivas y fotografías proyectadas, música de diversas fuentes culturales, y un sentido franco de provocación. Son los años en los que cierta crítica conservadora veía con pavor (casi ya con “pavón”) la influencia al decir de esas voces, nefasta, de los happenings y performances, señalados en obras como esta o el Peer Gynt que estrenaban en el mismo 1970 los integrantes del Grupo Los Doce.
“La historia puede concebirse mediante laberintos en los cuales se encuentren sus extremos, abrazándose de un modo en que la cultura proponga ciertas claves de salvación”.
El decálogo del Apocalipsis merece también su libro aparte. Un libro en el que pueda explicitarse el por qué ciertas producciones, estrenadas o no, publicadas o no, rozaron explosivamente el rasero de lo permitido hasta entonces, produciendo un estallido de consecuencias irreparables. En el caso de Ramiro, el golpe puede describirse como una suerte de implosión, pues bastó el recelo de un grupo de funcionarios ante la obra que, durante dos horas, movía al público como participante activo por los alrededores del Teatro Nacional de Cuba para que todo terminara. El retiro de las facilidades técnicas que reclamaba el espectáculo, demandando el empleo de la mayoría de los equipamientos de luces y sonido con el que contaba el país en ese entonces, fue la señal que marcó el detenimiento de lo que parecía no concebirse fuera de esa dinámica avasalladora que animaba al Conjunto. La complejidad de las experiencias precedentes alimentaba esa estructura múltiple, esa simultánea revisión de leyes y códigos que se negaban para reestablecerse en nuevas dimensiones de subversión que era El decálogo. Intertextualidad, coexistencia de diversos lenguajes estéticos, palabra y gesto como valores de provocación, vocablos estilizados y groseros, referencias bíblicas y de actualidad inmediata, inundaban los diez fragmentos del espectáculo, en el que se implementaba una complicidad que fue seguida por los espectadores de los barrios aledaños durante los ensayos del montaje; reacción bien distinta a la de los “especialistas” que, al escuchar la andanada de “malas palabras” gritadas en varios idiomas, dieron por concluida, o más bien abortada, la vida de un Decálogo tan negador como liberador. Era abril de 1971. Ya se empezaba a sentir el golpe del I Congreso de Educación y Cultura.
“El decálogo del Apocalipsis merece también su libro aparte”.
3
Por una vez, no voy a extenderme mucho en la década de los 70. Gracias a acontecimientos recientes, y a la tarea del Centro Teórico Cultural Criterios durante los últimos dos años, esos hechos han llegado a ser un poco más conocidos, aunque no suficientemente. En la historia secreta de ese decenio, sin embargo, queda mucho por revelar. Lo que se perdió es irrecuperable: la nostalgia puede, por igual, hacernos recordar lo que se tuvo y se esfumó, como otras realidades engañosas del mismo período. Lo de veras lamentable es la fuga hacia la nada de lo acumulado hasta ese entonces por un conjunto de líderes artísticos que vieron deshacerse, impotentes, el repertorio que habían levantado. Los muñecos de los Camejo fueron deshechos, los vestuarios de María Antonia no corrieron mejor suerte. Muchos otros podrán rememorar esas y otras maneras de hacer nulos, físicamente, los argumentos de lo que era una Cuba teatral en ese entonces. La desaparición de las luces y los medios de sonido que necesitaba El decálogo fue una señal que Ramiro Guerra interpretó a su modo, recluyéndose en su apartamento del López Serrano. La hipocresía institucional no se atrevió a destituirlo oficialmente, reduciendo sus expectativas a un llamado de regreso que nunca llegó. El Conjunto perdió sus coreografías. No se bailó más Suite yoruba o Medea y los negreros ante su mirada; esas piezas perdurarían en el repertorio hasta desvanecerse: hoy ya no integran la memoria viva de esa agrupación. Del Decálogo sobreviven unas fotos, muy elocuentes, de aquel ensayo general y último. Demoraríamos unos cuantos años en redescubrirlas, para advertir en ellas la plena consonancia de lo propuesto por Ramiro con códigos de la danza mundial de su tiempo, y los primeros esbozos de una danza-teatro que irrumpiría en la escena cubana a mediados de los 80.
“Lo que se perdió es irrecuperable (…) Lo de veras lamentable es la fuga hacia la nada de lo acumulado hasta ese entonces por un conjunto de líderes artísticos que vieron deshacerse, impotentes, el repertorio que habían levantado”.
Para esas fechas, Ramiro había encontrado otras maneras de bailar. Empleó la década de los 70 en escribir su Calibán danzante. Consciente de la necesidad de un pensamiento que equilibrase la teoría a través de los avances prácticos, había firmado artículos desde los años 40, que se publicaron en la revista Prometeo. Poco a poco, del sentido divulgativo de esos textos, comenzó a erigir una teoría propia, en la que fundamentaba sus intuiciones y convicciones. De la Apreciación de la danza de 1968, pasaron veinte años antes de que se editara su Teatralización del folklore: un título imprescindible. Ese ha sido otro de sus golpes: no acodarse en el recuerdo de lo perdido para sentirse justificado en la parálisis. No lo he oído nunca hablar desde la autoconmiseración cuando me ha referido anécdotas de los 70. Supo convertir en otras respuestas el veto que le impusieron. Y si ello no justifica ni reduce el duro impacto de esa negación que lo alejó de la escena, al menos la devuelve en un arma duradera contra quienes la forjaron.
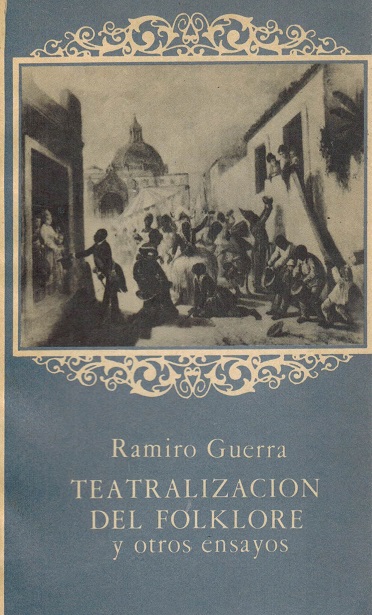
El regreso ocurrió finalmente, en los 80, a través de trabajos para el Folklórico Nacional, donde vuelve a enlazarse con su fiel Eduardo Arrocha. El espíritu investigativo no se había deshecho, y el Ballet de Camagüey aprende de sus rigores para montar El canto del ruiseñor, sobre la nada fácil partitura de Stravinsky. Cuando finalmente se estrena De la memoria fragmentada, el tiempo es ya otro, y lo que pareció cortado de raíz ha encontrado, también, otras formas de dejarse ver. En las piezas de Marianela Boán, al frente de su entonces recién creada DanzAbierta, el propio Ramiro descubrió señales de su impronta; tal y como en La cuarta pared y otros experimentos renacieron los códigos que en 1971 fueron tildados de peligros ideológicos y, por ende, silenciados. La historia puede concebirse mediante laberintos en los cuales se encuentren sus extremos, abrazándose de un modo en que la cultura proponga ciertas claves de salvación. En el arte escénico cubano queda por estudiar, sin presiones políticas, ideológicas o de falso sicologismo, las maneras secretas a través de las cuales esa biografía ha conseguido resarcirse de otros tantos golpes, y expresarse mediante una continuidad que ahora mismo, nos alimenta tanto como nos reta.
“De algún modo, y no es licencia poética, Ramiro Guerra está aquí, en este calor que nos agobia, para recordarnos que su obra todavía baila (…) Su golpe esencial es su permanencia”.
Una nota personal
Hace ya más de diez años que cuento con la amistad de Ramiro Guerra en mi estrecha lista de privilegios. Durante esa década he acumulado el récord de no haber tenido con él una sola de las famosas broncas que de vez en vez sacuden, incluso, las relaciones más firmes y antiguas de su vida. Yo mismo me pregunto por qué, ya que en nuestro diálogo no han faltado el disenso y las visitas espaciadas. Sospecho que desde aquella noche en que entré a su deteriorado apartamento, el mismo en el cual vivió Eduardo Chibás y hoy víctima de un olvido que habla mal no ya de cómo proteger a su actual habitante, sino de la manera en que no salvaguardamos ciertas memorias históricas, se anudó una relación basada en el respeto: esa palabra tan en desuso, pero que en nuestro caso ha sido esencial. Como Virgilio Piñera, durante las jornadas en que revisábamos el original que luego sería Eros baila: su ensayo Premio Alejo Carpentier, jamás me permitió tratarlo de usted. Creo que le valió saber que yo conocía, al menos, varios de sus principales hallazgos, y que el primer temor podía recomponerse en una suerte de nuevo estímulo. Quiero agradecer a Ramiro el que esa visita, procurada en aquel tiempo por Pedro Morales, me haya permitido conocerlo más a fondo, y con él, conocer una Cuba que en su personalidad sigue siendo difícil y auténtica. Jamás le he oído hablar de sí mismo en términos de pasado: intercambiamos un chisme o una anécdota con idéntica vivacidad a la que podemos emplear para referirnos a lo que ocurre a los pies de su edificio, desde el cual el mar habanero tiene otro color, y otros peligros. No creo que estemos del todo conscientes del privilegio que significa tenerlo entre nosotros, vivo, inquieto y lúcido, deslenguado y feroz para defender lo suyo, pero capaz de compartir con quienes sepan acercársele, tigre o animal que danza aún a su manera, un poco de lo que es. De algún modo, y no es licencia poética, Ramiro Guerra está aquí, en este calor que nos agobia, para recordarnos que su obra todavía baila. Habla de su querida Elfrida Mahler, y hasta Guantánamo llega ese eco. De Elena Noriega, y el perfil de esa mujer se recompone entre sus palabras. Menciona a Irma Obermayer, y esa mujer espléndida renace como su más gloriosa Ochún. Su golpe esencial es su permanencia. Y en mi caso, quiero agradecerlo por entender ese gesto desde la amistad. Hace cincuenta años que él reescribió la palabra “Danza” en Cubano. Hablamos hoy, sin intuirlo a veces, con el vocabulario que medio siglo atrás, este hombre arrojó al escenario como piezas incendiarias.

