Inevitablemente tengo que comenzar refiriéndome, antes que al crítico y al ensayista, al Guillermo Rodríguez Rivera profesor que formó durante décadas varias generaciones de filólogos. Mi madre, que fue también su alumna, recuerda aún aquellas clases en las que Guillermo podía de pronto recitar uno de sus poemas, hacer una curiosa digresión sobre las carabelas de Colón, o detenerse en el sentido de una metáfora de Ramón López Velarde —“senado de cumplidas minucias astronómicas”—, dejando fascinada y expectante a un aula casi entera de muchachas. Quienes tuvieron la suerte de asistir a sus conferencias de Análisis Poético, Teoría Literaria, Seminario de Poesía Hispánica Contemporánea, sabrán bien lo que ahora en vano trato de reproducir. Sus dotes como comunicador, su capacidad para hilar un discurso crítico, teórico y a la vez ameno, su natural simpatía y agudeza parecían confirmar no solo la célebre sentencia de Buffon que reza que “el estilo es el hombre”, sino, asimismo, esa otra de Leo Spitzer —que él citara— según la cual “el método es vivencia”.

En realidad no sabría decir cuál de esas dimensiones de su trabajo y de su obra (la del poeta, el novelista, el académico, el crítico y el ensayista) antecede o domina sobre el resto, pero de lo que sí no hay duda es de que se trata de dimensiones imbricadas, en buena medida comunicantes, que descubren, tanto la mirada y la sensibilidad del creador, como un pensamiento coherente y sistemático, que se desenvuelve y avanza sin traicionar sus presupuestos nucleares. Si en 1984 en sus Ensayos voluntarios hacía suya la observación de José Antonio Portuondo de que el estudioso de la literatura precisa de “la indispensable concepción del mundo en que basar la teoría”, más de 20 años después, en su nota “Al lector”, de La otra palabra, fiel en lo esencial, declara su “cada vez mayor confianza en el eclecticismo, no filosófico pero sí metodológico, que solo puede ser conducido por esas tres entidades que son la concepción del mundo, la inteligencia y la sabiduría del crítico”.
Formado en el marxismo y en una comprensión científica, sistémica, del hecho literario, la labor crítica y ensayística de Guillermo da muestras por igual de un eficiente acercamiento a sus respectivos objetos de análisis, activando disímiles categorías e instrumentales de los campos de la versología, la estilística, el estructuralismo, la antropología, entre otros, y de un sagaz manejo de factores de índole histórica, económica, ideológica, de cuyas implicaciones e incidencias sobre el ámbito cultural jamás se desentiende.
Es semejante perspectiva la que le permitió a Guillermo desarrollar cabalmente su tesis de la evolución del tropo poético, fundada en la noción del arte como pensamiento por imágenes, y dirigida a elucidar “el nexo existente entre los procedimientos tropológicos y el proceso cognoscitivo ampliamente entendido”. Nexo, correspondencia —aclara— que “implica no solo una conformidad entre los contenidos del tropo y las corrientes del pensamiento dominante en un período dado, sino también una relación estructural de homología entre ambos niveles”. Desde tal eje vertebrador, que revisa en sucesivas ediciones: Sobre la historia del tropo poético (1985), La otra imagen (1999) y La otra palabra (2010), Guillermo nos ofrece, en diálogo fecundo con no pocos de los autores más señalados en los terrenos de la teoría y la reflexión poéticas (Roman Jacobson, Jean Cohen, Hans Adank, Henryk Markiewicz, Gaston Bachelard, Carlos Bousoño, et al.) el que es, a mi juicio, su mayor aporte investigativo y, desde luego, su mayor aporte al estudio de la poesía en un contexto, el nuestro, donde también figuran obras como la Poética, de Cintio Vitier; la Filosofía del lenguaje figurado, de Mirta Aguirre o el Concepto de la poesía, del propio Portuondo.

¿Cómo entender, por ejemplo, el tránsito de la metáfora sensualista a la “metáfora afectiva” que cobrará particular intensidad con las vanguardias, y cuya raíz hay que ir a buscarla en el cambio —generado desde el romanticismo— de la relación imaginación-pensamiento objetivo; o las profundas conexiones entre el predominio de la alegoría en la Edad Media y las concepciones religiosas y filosóficas de la época; si no es en esas páginas de Guillermo que son desde hace tiempo bibliografía básica de las asignaturas Apreciación Literaria y Literatura General de la carrera de Letras?
Poseía Guillermo eso que I. A. Richards demandaba de un crítico de poesía, un conocimiento apasionado de esta y “una aptitud para el análisis desapasionado”. Ahí están para probarlo su examen de los versos de “¿Quién sabe?”, de José Zacarías Tallet, tras los que advierte —paralelismos sintácticos y fónicos mediante— “efectos análogos a los de los poetas vanguardistas” que hacen gravitar esa zona de la producción poética del autor de La semilla estéril en la órbita de lo que Jacobson llamó “la poesía de la gramática”; o su lectura de “Oda como un lamento”, de Pablo Neruda, en la que distingue dos series simbólicas identificables por un lado con la juventud, la vitalidad, la alegría de vivir, y por el otro, con la vejez, el hastío, el agotamiento espiritual.
Provisto de ese modo, no es pues extraño que en el curso de sus indagaciones asomase a menudo el diestro polemista, como tampoco que consiguiera en ciertos casos detectar los filones, los aspectos menos atendidos por la crítica, para fijar sobre ellos su atención. Muy significativos resultan en este orden su prólogo a Las flores del mal, de Charles Baudelaire, donde a partir de textos como “El crepúsculo de la tarde”, “Abel y Caín”, “El vino de los traperos”, Guillermo emprende una valoración del realismo baudeleriano y de la filiación ideológica del poeta, en algunos momentos, visiblemente próxima, simpatizante con la clase obrera; así como su ponencia, presentada en la inauguración oficial de la Cátedra de Cultura Cubana “Nicolás Guillén” de la Universidad de Castilla-La Mancha, “Federico García Lorca, Nicolás Guillén y el son”, en la que nos devela las mutuas imantaciones que se produjeron entre ambos escritores en La Habana de 1930, marcada por el auge del son, y en la cual el granadino hallará [apunta Guillermo] “el neopopularismo bebiendo directamente en fuentes intocadas”.
De lo otro, de las competencias de Guillermo en la polémica, bastaría con recordar su discusión con Bousoño, sobre todo en lo concerniente a la supuesta “irracionalidad” de la expresión tropológica contemporánea postulada por el maestro español; sus oposiciones metodológicas a ciertos enfoques en torno a una teoría de la literatura hispanoamericana, que hiperbolizaban lo singular al punto de sugerir una especie de “autonomía teórica”; y sus respuestas a las impugnaciones de Desiderio Navarro, lanzadas contra Sobre la historia del tropo poético, para convencernos de la audacia y solidez expositiva de sus argumentos, de su movilidad y pericia a la hora de desmontar y disentir, sin que ello hiciera mengua en el respeto o la admiración que a ratos transparentaba también hacia aquellos con los que polemizaba.
Sus dotes como comunicador, su capacidad para hilar un discurso crítico, teórico y a la vez ameno, su natural simpatía y agudeza parecían confirmar no solo la célebre sentencia de Buffon que reza que “el estilo es el hombre”, sino, asimismo, esa otra de Leo Spitzer (…) según la cual “el método es vivencia”.
Junto con la poesía, centro irradiador del que emanan además sus aproximaciones a las poéticas de César Vallejo, Antonio Machado, León Felipe, Rafael Alberti, Nicanor Parra, Mariano Brull, Roberto Fernández Retamar, Luis Rogelio Nogueras y, privilegiadamente, Nicolás Guillén; junto con la poesía, repito, y como parte de esa coherencia del quehacer crítico y ensayístico de Guillermo, de la que hablaba al inicio, otros asuntos más o menos recurrentes, entrañables, integraron el corpus de sus preocupaciones. En primer lugar, claro está, la música, especialmente en sus vínculos con la literatura, la “poesía cantada” de la trova tradicional y el Movimiento de la Nueva Trova, la cancionística de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, pero igualmente la novela policial, la significación y contribución sociopolítica de la vanguardia, y la historia y la cultura cubanas en su espectro más amplio, como testimonia fehacientemente su ensayo Por el camino de la mar. Los cubanos (2005).
Ejemplar en lo tocante al interés de Guillermo por la música es su trabajo “Literatura y poesía en la trova cubana”. Desde “La bayamesa”, de José Fornaris, musicalizada por Francisco del Castillo, pasando por “La tarde” de Sindo Garay, “Boda negra” de Alberto Villalón, las composiciones de Gustavo Sánchez Galarraga “La flor en el pantano” y “Lección de piano” o el fermento musical de los poemas de Guillén, hasta la producción trovadoresca nacida al calor de los años 60, Guillermo desbrozó brillantemente los modos en los que puede establecerse la relación poesía-trova, ora exponiendo algunas de las peculiaridades que posibilitan el paso del poema a la canción, ora reparando en detalles como la sorprendente coincidencia entre “La alondra” de Sindo y los versos del “Soneto 29” de Shakespeare.
Antes he mencionado Por el camino de la mar y creo que él merece aquí siquiera un breve comentario. En ese texto, con el que su autor llegó a insertarse en la ya extensa tradición de ensayos exploratorios sobre el ser y los avatares de lo cubano, no solo asistimos a un lúcido y desenvuelto recorrido por las rutas de nuestra identidad y nuestro carácter, sino también a una declaración de pertenencia, de compromiso con un proyecto de nación, hecha por lo demás con el ingenio y la gracia criolla de la naturaleza y del espíritu que animan su repaso. No hay más que abrir el libro para dar con pasajes como este:
“Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos vieron”, dicen que dijo el genovés. ¿Estaría don Cristóbal —a la postre, fundador del turismo— “vendiéndoles” su hallazgo a los reyes de Castilla y Aragón y a los monjes de la Rábida patrocinadores de su viaje? No lo creo, pues Colón no pensó haber llegado a tierras desconocidas que necesitaran promoción, sino haber arribado a Catay, que era el nombre dado a China.
En otro de sus viajes intentó bojear Cuba y establecer si era isla o continente. Pero se aburrió de bordear ese litoral que no se acaba nunca (después de todo, Cuba es una de las más largas islas del mundo) e interrumpió el bojeo dando por sentado que estaba en tierra continental.
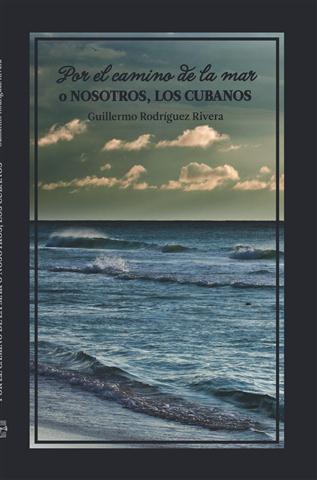
Esa manera desenfadada, fresca, de contar la historia, de hurgar en nuestra fisonomía espiritual, en nuestros mitos, en los aciertos y errores de la política, quizás explique por qué Por el camino de la mar. Los cubanos se lee de un tirón, como si oyésemos de nuevo las clases del profesor: ideas que pasan de la crítica, el artículo y el ensayo a la conferencia, o viceversa; lecciones que enseñan que “toda cultura amurallada es una cultura condenada a la decadencia y al estancamiento”, que “es la vanguardia la que genera como tendencia, la vinculación de la intelectualidad a la perspectiva de un cambio revolucionario para el destino de la humanidad” y que no por foráneas o provenientes de la “cultura de masas” son algunas expresiones de plano desdeñables.
Comencé y quiero terminar evocándolo otra vez en el aula, donde citaba de memoria, con esas inflexiones y silencios absolutamente suyos, “La lluvia” de Borges o el “Romance de la guardia civil española” de Lorca. Hay que oírlo. Casi susurra los versos finales. Comenta e ilumina hasta interrumpirse después con aquel “Vamos a dejarlo aquí…” que promete el próximo encuentro.
Habría, por supuesto, mucho más que decir, pero vamos también a dejarlo aquí, para ser fieles.
* Texto leído en el homenaje a Guillermo Rodríguez Rivera el pasado 10 de agosto en la Sala Martínez Villena de la Uneac, en el panel por el 80 aniversario de su natalicio organizado por la Fundación Nicolás Guillén.

