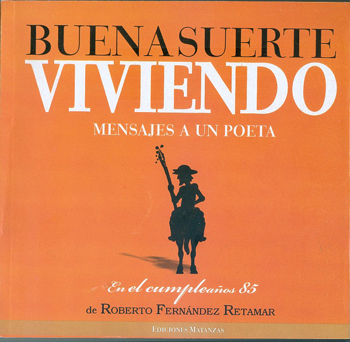
Lo que no debo decir
17/2/2017
No es fácil para nadie hablar de sus padres, mucho menos si son figuras públicas, y si a esto se añade el hecho de que en mi familia pretendemos ir cada uno por su lado (a pesar de los maldicientes que nunca faltan), se comprenderá mi dificultad para expresar qué siento en el cumpleaños de mi padre. Para la presentación que nos convoca, haré una breve historia.
Desde el mes de mayo de hace dos años, empecé a preguntarme qué le regalaría a este poeta el 9 de junio. Son tan escasas sus necesidades materiales (no porque las tenga satisfechas, aclaro, sino porque jamás pide nada, y se conforma con lo que hay, pobre hombre), que opté por lanzarle directamente la pregunta: “¿Qué te gustaría recibir en tu cumpleaños?”. Pensó breves minutos antes de responderme lo único que yo no quería escuchar.
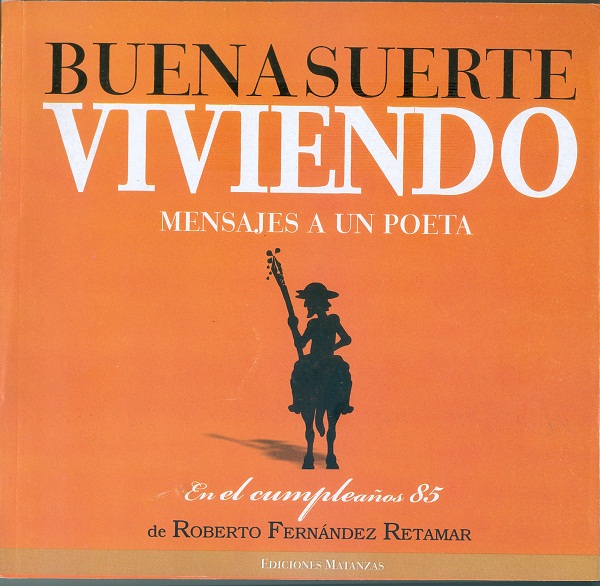
Estaba decidida a complacerlo en lo que se le ocurriera, aunque para ello fuera necesario solicitar dinero prestado, ir a un sitio distante, pedir un favor especial, qué se yo. Con mis escasas luces, aun conociéndolo como lo conozco, imaginé que tal vez quisiera modernizar su televisor, o tener la colección completa de Los Hermanos Marx, los nuevos discos de Silvio, o un librero nuevo donde acomodar sus infinitos libros de consulta (que, pobrecitos, yacen en total desorden en cualquier lugar de la casa), un cuadro de Tomás Sánchez, o un chocolate Baracoa, negro y sin azúcar. Otras posibilidades serían más difíciles aún, pero no del todo imposibles: encontrar un manojo de cartas que él escribió a sus padres cuando era un adolescente y que llevo años buscando; permitirle pasarse un día en la playa sin mi obsesiva vigilancia, o acompañarlo a volver a visitar México, Argentina, Estados Unidos, países entrañables para él. Pero ninguna de estas opciones fue escogida por quien cumplía 85 años. Su respuesta me dio la clave, me impulsó a la conspiración que llevé a cabo junto a amigos y amigas.
Debo explicar en qué consistió mi (nuestro) regalo. El colombiano Álvaro Castillo Granada, preocupado por qué le obsequiaría a Roberto (así decimos, “Roberto”, aunque yo en la intimidad le digo de otro modo que no revelaré en público), me sugirió la idea de recoger mensajes de varias partes del mundo. Yo acepté su propuesta, y puse manos a la obra. Nunca mejor dicho: mis manos teclearon más de cien direcciones electrónicas, redacté solicitudes que parecieran exclusivas, rectifiqué correos, pedí más señas, establecí plazos, límites de espacio y de tiempo, y poco a poco se fue armando un verdadero dossier (un cuaderno, para expresarlo hispanamente).
Se me ocurrió que el título del macuto (para decirlo rápido y fácil) fuera “85 mensajes para un poeta”, y el plazo de admisión (como si fuera un concurso) era el día primero del mes de junio de 2015. Me ayudaron mucho buscando candidatos y sus respectivas direcciones Myriam Radlow, Giselle García, Jaime Gómez Triana, mi madre, y el propio Álvaro, encargado, como es lógico, del área “Colombia”. Todo se hizo a espaldas de mi padre: cuchicheábamos mi madre y yo lejos de él, los amigos me llamaban por teléfono y susurraban direcciones, indagaba nombres de gente querida por él sin que sospechara para qué lo estaba interrogando; todo fue un juego serio, trabajador, como dijo Mark Twain que debían hacerse las cosas. Llegó un momento en que era difícil disimular la conspiración. Como restándole importancia a la cosa, yo le preguntaba: “Oye, ¿cómo te llevas últimamente con Fulano?, ¿cómo están las relaciones de Cuba con Mengana?, ¿has sabido algo de Esperancejo?”.
Debo reconocer que la respuesta a la convocatoria fue increíble: empezaron a llegar decenas y decenas de textos, preciosos todos, que poco a poco desbordaron las carpetas, de forma que tuve que organizarlas bajo distintos nombres: “Primera tanda”, “Segunda tanda”, y así sucesivamente, hasta que a punto de lanzarme a la labor de imprimir, encuadernar y engargolar todo el trabajo, seguían arribando nuevos mensajes que fueron a parar a un nuevo escritorio: “Rezagados”. Nada parecía suficiente: la avalancha de cartas continuaba, y entonces abrí otros sobres donde guardarlas, que yo misma llegué a confundir. Porque existía uno llamado “Últimos textos” al que agregué “Ultimitos” y finalmente “De verdad aquí se acaba”. Todavía sigo recibiendo muestras de afecto hacia Roberto, y solicitudes de prórrogas, para mi gran alegría, que ya no se guardan en sobres, sino en un fichero que tiene por nombre “Mensajes al poeta”.
Una vez recopilados los primeros 93 textos (la cifra original se superó rápidamente, y sé que son 100), le pedí al gran diseñador Umberto Peña, por quien mi padre siente un cariño muy especial, que por favor, enviara un dibujo. Peña desbordó mi expectativa. En lugar de una ilustración, me regaló dos. O sea, se las obsequió a su amigo Roberto. A mí me pidió, con la humildad de los grandes, que solo utilizara su segundo envío, pero yo decidí iluminar el folleto con ambas creaciones. ¿Un trazo, una línea de Peña puede ser descartable? No me parece.
Guardo para otra ocasión las anécdotas graciosas que se derivan del proceso de edición y de armar algo parecido a un libro. Solo mencionaré una: algunos textos, dada mi impericia simiesca en términos tecnológicos, fueron a parar al tragante sideral, de manera que tuve que mentir acudiendo a excusas que, por suerte, son verosímiles en Cuba, para que los autores repitieran sus envíos. “Cayó un relámpago en mi casa, se fue la luz, me cortaron el servicio de Internet, me quedé sin motherboard, agoté el tiempo permitido”, etc. Todos me creyeron, y recuperé las hermosas cartas extraviadas: es la pequeña ventaja de vivir como vivimos. Nunca admiré tanto el trabajo de los editores como en estos días: ¡qué manera de ser ardua y difícil esa faena!
A manera de corte, puedo decir que participaron en la “primera temporada” 59 cubanos —muchos de los cuales nos acompañan hoy— y 34 extranjeros: a todos y a cada uno vaya mi ilimitada gratitud, y la de toda mi familia. Hablando de familia: como no seríamos capaces de exteriorizar lo tanto que le debemos a este hombre, su yerno, mis hijos, mi madre y yo decidimos mantenernos al margen. No participamos en el macuto debido a nuestra tendencia a la lágrima fácil, y al retraimiento, por extraño que parezca. No puedo dejar de dedicarle unas palabras conmovidas al artífice de este libro, que lleva por título, claro está, un verso memorable. Gracias, querido Zaldívar, gracias por colocar siempre la primera piedra. Es un verdadero festín que Ediciones Matanzas, con su entusiasmo proverbial y el diseño de Johan Trujillo, transforme lo que inicialmente era un cuaderno de regalo, en un libro “de verdad”.
Concluyo contando que mi padre creyó que me desarmaría cuando respondió mi pregunta, un mes antes de su cumpleaños: “Ay, hija, lo que yo quiero no se puede comprar”, sin que mediara explicación alguna. Era obvio lo que trataba de decirme, pero gracias a la amistad y a la generosidad de amigas y de amigos de muchas partes del mundo, entre todos, le dimos la felicidad de saberse amado. Para los próximos junios ya veremos cómo lo sorprendo, pero en 2015, a 85 años de haber nacido en el barrio La Víbora, y a 63 de haberse casado con mi madre, le tocó llenarse de almas que habitan en muchos cuerpos, y escuchar las voces que le cantan.

Querida Laidi, somo nosotros quienes debemos agradecer que nos dieras un lugarcito en esa gran vida de un gran intelectual. La buena suerte también es nuestra.