Conferencia presentada en el IV Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en marzo de 2007 en Cartagena de Indias, Colombia, con el título: “Presente y futuro de la lengua española: unidad en la diversidad”.
El español hablado y escrito es el universo real en que habitamos todos los pueblos americanos hispanohablantes, con su seseo y yeísmo que el académico cubano Adolfo Tortoló defendiera como características fónicas que reafirman la autenticidad de nuestra pronunciación y la existencia de nuestras identidades nacionales.
“Los idiomas han de crecer como los países, mejorando y ensanchando con elementos afines sus propios elementos”.
Al académico español Julio Casares debemos que en el II Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en Madrid en 1956, fuera presentado el estudio de Tortoló con el título: “La legitimidad gramatical de la pronunciación hispanoamericana”.[1] Es a partir de ese trabajo que en la siguiente edición de la Gramática de la Academia consta el seseo como forma legítima de pronunciación, y no como vicio.
La respuesta de esta corporación ante la moción de Tortoló constituyó un paso hacia el reconocimiento de la diversidad —o lo que es decir, la riqueza— del español como lengua. Sin embargo, este eminente científico y profesor cubano es bastante ignorado por la investigación contemporánea.
Recientemente, una profesora de la Universidad de La Habana, la Dra. Mayra Tolezano García,[2] ha revalorizado los aportes de ese filólogo, quien —es preciso aclararlo— nunca fue un antiacadémico, sino que reconocía el esfuerzo de esta institución por unificar la cultura hispánica, mas defendía la idea del gran lingüista dominicano Pedro Henríquez Ureña cuando afirmaba ya en 1901 que “es imposible estudiar el origen de la lengua hispanoamericana haciendo abstracción del medio en que se fraguó”.
Si partimos de la aseveración de don Rufino José Cuervo, el erudito filólogo y dialectólogo colombiano, de que “toda la Península dio su contingente a la población de América”, tenemos que tener en cuenta que, durante el proceso de conquista, junto al castellano —lengua oficial— fueron llegando a nuestras tierras las variantes dialectales o regionales de esta misma lengua conocidas como extremeño, murciano, andaluz y el extrapeninsular canario, además del mozárabe.
“Es imposible estudiar el origen de la lengua hispanoamericana haciendo abstracción del medio en que se fraguó”.
Mi querido colega de la Academia Cubana de la Lengua, Dr. Sergio Valdés Bernal, ha estudiado profundamente el tema, incluida la influencia que, sobre la diferenciación regional en cuanto al uso de la lengua española, tuvo el diferente estatus sociocultural y administrativo de las colonias hispanoamericanas, divididas en virreinatos y capitanías.
En el caso de los potentes virreinatos —como los de Nueva España (creado en 1535) y Perú (en 1545)—, estos controlaban extensas regiones habitadas por las culturas indígenas y, esforzándose en reproducir al máximo el esplendor de la corte española metropolitana, “mantenían el español como lengua aristocrática y distinguida, con tendencia natural al purismo y la corrección, frente a la población dispersa, de vida difícil, de las llanuras, donde la lengua se apartó de las normas urbanas”.[3]
Por el contrario, la mayoría de las capitanías se caracterizaba por controlar territorios insulares y costeros —como es el caso de Cuba—, y tenían un vínculo más estrecho con las ciudades meridionales españolas (Sevilla y Cádiz) debido al trasiego de las flotas. Según Valdés Bernal: “Esta realidad explica por qué en las altiplanicies de Hispanoamérica, las llamadas ‘tierras altas’, el habla se acerca más a la de Castilla-León, mientras que en la de las llamadas ‘tierras bajas’ se percibe un mayor influjo de los dialectos meridionales de España, fundamentalmente del andaluz y del canario”.[4]
Paralelamente, los conquistadores se mezclaron cultural y biológicamente con la población autóctona y, en un proceso de transculturación —como definiera Fernando Ortiz—, el léxico del español radicado en nuestras tierras absorbió voces nativas, como es el caso de los numerosos aruaquismos aún presentes en el habla popular cubana.[5]
Ese proceso asimilatorio se vuelve fascinante cuando se constata el acercamiento hasta cierto punto del español de Cuba al de México en el plano semántico, debido fundamentalmente al movimiento migratorio que hubo entre ambos países desde el siglo XVII hasta el XIX, sobre todo entre la provincia de Yucatán —específicamente, Mérida y Campeche— y La Habana.
De allí provenían los yucatecos, que en Cuba se les conocía como “guachinangos”, a los que alude Esteban Pichardo en su segunda edición del Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas (1849), cuando se queja de que las personas ilustradas, aunque se esmeran en pronunciar correctamente el español, a la larga se cansan y adquieren una “afectación que los hace volver a la locución aguachinangada”.[6]
Todo hace indicar —aunque el tema sigue sujeto a investigación por Valdés Bernal— que esa manera de hablar se caracterizaba por la marcada pronunciación de la s.
Resulta muy interesante contrastar lo anterior con la valoración que hace el Dr. Tortoló en cuanto al origen del seseo, que desecha como un trasplante andaluz a nuestras tierras, considerándolo un rechazo espontáneo a la z, como una “necesidad estética: la de evitar la afectación (…)” que significaba pronunciar como un ciudadano de Castilla-León.
Sin oponerse al andalucismo, él introduce el concepto de “espontaneidad”, percibido como un elemento —el seseo, en este caso— que identifica a la comunidad hispanoamericana en su totalidad, sin distinción de clases sociales y culturales. Y es precisamente a este término de “espontaneidad” al que echo mano para, dejando a un lado las disquisiciones de carácter teórico, relatar mis experiencias sobre el uso de la palabra en la prédica que a diario sostenemos con la comunidad que habita el Centro Histórico de la Ciudad de La Habana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982.
Lo primero es que, aun siendo una isla, en Cuba el idioma unitario —con sus antecedentes andaluz, canario y, por supuesto, castellano— tiene características propias en cada región. Ya nos hemos referido a la huella lingüística aruaca a nivel lexical —común también a dominicanos y puertorriqueños—, que incluye vocablos como bohío, bajareque, seboruco, jaba, barbacoa, etc., y pervive sobre todo en la toponimia.
De hecho, mi predecesor Emilio Roig de Leuchsenring, Historiador de la Ciudad desde 1935 hasta su deceso en 1964, asumió —después de muchas elucubraciones— la hipótesis del polígrafo español Jenaro Artiles, discípulo del erudito canario Agustín Millares Carlo, sobre que el nombre de La Habana proviene de Habagüanex, cacique o jefe comarcano aborigen citado por Diego Velázquez de Cuéllar en su relación al rey de España sobre los pormenores de la conquista de la isla de Cuba.
Asimismo, el nombre de Cuba —voz indígena— sobrevivió a todos los intentos de dar a nuestro país un nombre hispánico: el de Juana (a propuesta del propio Cristóbal Colón, en honor al príncipe don Juan, hijo y heredero de los Reyes Católicos), y el de Fernandina (por real cédula del 28 de febrero de 1515). A nuestro gran lingüista Juan José Arrom debemos el desciframiento de Cuba, que para los aborígenes antillanos significaba tierra, huerto, jardín.[7] Pero tomemos el vocablo barbacoa, cuyo origen aruaco (específicamente taíno) es conocido gracias a las descripciones de Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia natural y general de las Indias, quien testimonia dos acepciones del mismo.

Según ese hidalgo, los indios llamaban barbacoa a “unos palos que ponen, a manera de parrilla o trébedes, en hueco”, para asar los peces y animales que cazaban. Tal aseveración compite con la tesis de que, al designar un tipo de parrillada, esa palabra es una castellanización de la palabra inglesa-norteamericana barbecue, que a su vez nace de la expresión francesa de la barbe á la queue (“de la barba —o mentón— a la cola”, que era como los tramperos canadienses francófonos ensartaban con una barra de hierro las reses que cazaban para asarlas)
Pero es la segunda acepción la que nos interesa como aruaquismo todavía vivo en el habla popular cubana y, especialmente, en el contexto habanero. Aquella que Fernández de Oviedo explica cuando —al referirse al uso de las hamacas— dice: “Pero no todos los indios las tienen, y los que no las alcanzan duermen en barbacoas, que son bancos hechos de cañas, o en otros armadijos que estén dos o tres palmos altos o más de tierra, por la humedad: y los que más no pueden, échanse en aquel común colchón, que es el suelo, sobre paja u hojas de palmas o lo que hallan”.
Hoy, con el término de barbacoa se define a las construcciones que, como parte de la autogestión del hábitat, muchos ciudadanos de la Habana Vieja han tenido necesidad de hacer: se trata de tabiques o divisiones que, aprovechando la altura de los puntales, crean un cuarto —o más— a poca distancia del techo.
El problema de la vivienda es muy complejo en la parte más antigua de la ciudad y lo hemos heredado desde el momento en que las grandes casonas, y hasta palacios coloniales, se convirtieron en “solares” (cuarterías o casas de vecindad). En lo sucesivo, las migraciones desde otras regiones del país —las cuales alcanzaron su punto más álgido entre 1994 y 1996— complicaron esa situación, al punto de que la Habana Vieja se convirtió durante esos años en el municipio con la más alta tasa de saldo migratorio interno.[8]
Ello ha conllevado a la introducción de hábitos, costumbres, formas de comportamiento, etc. que contribuyen a diferenciar el ambiente sociocultural a partir de la creación de nuevas formas de habitabilidad y que hallan su correlato lingüístico, como es el caso del empleo del vocablo barbacoa, para designar una variedad de estilo constructivo dentro de una edificación, o la expresión “quita y pon” para las soluciones precarias a la intemperie en las zonas periféricas.

Acogidos por sus familiares instalados anteriormente en La Habana, viviendo en zaguanes y dinteles reconfigurados para ser habitables, muchos inmigrantes de las provincias orientales aportan su sello identitario a ese crisol que es la Habana Vieja, incluidas sus formas de entonación y su peculiar léxico, el más rico en voces aruacas en nuestro país, por ser la zona oriental el asiento del tainato.
Muchos de esos inmigrantes recientes se esfuerzan en adoptar el habla incorrecta de los capitalinos, quienes recortamos y recomponemos palabras y oraciones: decimos “pa’cá” y “pa’llá” en lugar de “para acá” y “para allá”. Sin embargo, aunque traten de lograrlo, siempre los delata alguna palabra empleada inusualmente: por ejemplo, en vez de nombrar al grifo “llave”, que es como dicen los habaneros, ellos —los orientales— dicen “pluma”, término que también se usa en Panamá y Puerto Rico para designar el dispositivo que se puede abrir o cerrar para regular el paso de un líquido.
El agua potable es otro de los problemas ancestrales de la Habana Vieja por la insuficiencia y envejecimiento de las redes de abasto, de ahí que gran parte de la población local tenga que adquirirla en las llamadas “pipas”, que es como se le denomina en Cuba y México a los camiones cisternas.
En esos momentos críticos, cuando las personas se disponen a llenar sus variopintos recipientes con el líquido vital, puede aquilatarse la heterogeneidad del habla popular cubana, la espontaneidad de sus formas.
Interjecciones como “ajila”, de indudable procedencia rural, empleada para ordenar a alguien que se marche inmediatamente, o la muy habanera “anjá”,[9] para manifestar aprobación, admiración o sorpresa, en cuyo último caso se convierte en interrogación, son muestras de la inserción de algunos rasgos del habla rural en la capitalina debido a la inmigración campo-ciudad.
Por otra parte, múltiples subsaharanismos pertenecientes a dos grandes familias lingüísticas, la sudanesa y la bantú, nos demuestran la pervivencia del legado africano en nuestra cultura. Al primer grupo pertenecen el yoruba (o lucumí), empleado en los ritos de la santería o Regla de Ocha e Ifá,[10] al igual que los remanentes fon y ewe o arará,[11] así como el efik de las sociedades secretas Abakuá, traído este último por los carabalíes del sur de Nigeria.[12] En cuanto a la familia bantú, corresponden a ella los vocablos kikongos empleados en los ritos paleros.[13]
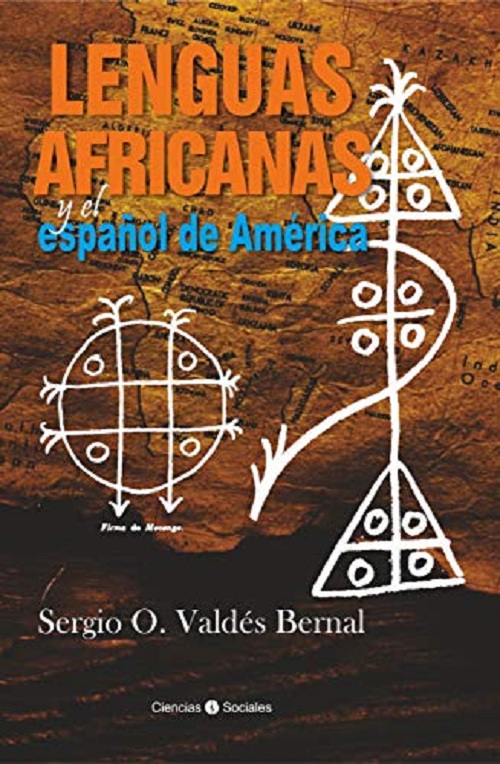
Quiero dejar sentado que no es mi intención profundizar en el empleo de las hablas jergales, sobre el estudio de las cuales Fernando Ortiz creó un precedente magistral con su libro Los negros curros. Provenientes de Andalucía, ellos introdujeron en La Habana expresiones como “apencarse”, utilizada aún hoy como sinónimo de “acobardarse” y que debe su significado al hecho de humillarse ante los azotes, ya que azotar se dijo “pencar” en la briba hampona de España.
Mi propósito ha sido llamar la atención sobre el hecho de que para mantener la viveza de la lengua hay que establecer formas de comunicación que identifiquen y empleen los elementos lingüísticos que la comunidad va incorporando genuinamente en su devenir histórico. Y es que, a través de esos elementos, percibimos la verdadera naturaleza del entorno comunitario, que asume en el uso de la palabra —como eco del espíritu— su real dimensión.
Sin la comprensión de todo ello, justamente analizado y asimilado por sucesivas generaciones, hubiera sido imposible nuestra prédica a favor de la conservación del patrimonio histórico-artístico cubano.
“Para mantener la viveza de la lengua hay que establecer formas de comunicación que identifiquen y empleen los elementos lingüísticos que la comunidad va incorporando genuinamente en su devenir histórico”.
Así, la gesta rehabilitadora del Centro Histórico de la Habana Vieja exige constantemente la actividad oratoria para llegar al seno de la comunidad que habita la parte más antigua de la urbe. El ejercicio de un estilo propio de elocuencia, que preconiza el placer estético e incita a los oyentes a la acción, ha sido determinante para nuestro proyecto sociocultural.
Ello ha exigido adoptar formas del lenguaje oral que se construyen mediante la imbricación de elementos tomados del idioma coloquial y del idioma escrito, en lo que pudiera definirse como lenguaje coloquial “literaturizado”.
“La gesta rehabilitadora del Centro Histórico de la Habana Vieja exige constantemente la actividad oratoria para llegar al seno de la comunidad que habita la parte más antigua de la urbe”.
A este se suman otros recursos como la entonación, los gestos, la mímica, etc., que, al complementarse unos con otros, contribuyen a estructurar un discurso con fines ilustrativos, cual conferencias que son dictadas in situ al más amplio público, mientras se recorre cada plaza, cada calle, cada obra en proceso de restauración.
Al admitir una libertad de construcción sintáctica, ese carácter “situacional” de la actividad oratoria crea una atmósfera de conversación abierta con el auditorio, el cual se va sintiendo partícipe del proyecto al identificarse racional y emocionalmente con su cometido: por qué —por ejemplo— fue necesario derruir un anfiteatro moderno y su parqueo subterráneo para restablecer la dimensionalidad y el valor histórico arquitectónico de la Plaza Vieja, uno de los más bellos espacios de La Habana. Y cómo ello repercute favorablemente en las soluciones de vivienda para los habitantes de ese entorno.
En la Habana Vieja se cumple para el español de Cuba lo que dijera José Martí: “Los idiomas han de crecer como los países, mejorando y ensanchando con elementos afines sus propios elementos”.
Tomado del libro Legado y memoria, de Eusebio Leal Spengler
Notas:
[1] Adolfo Tortoló: “La legitimidad gramatical de la pronunciación hispanoamericana”, en Boletín de la Academia Cubana de la Lengua, vol. V, nros. 1-4, enero-diciembre, La Habana, 1956; ídem, en Gladis Alonso y Ángel Luis Fernández (editores.): Antología de la lingüística cubana. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977, tomo II, pp. 171-244.
[2] Mayra Tolezano García: “Contribución histórica de Adolfo Tortoló a los estudios del español en América”.
[3] Sergio Valdés Bernal: “¡Ay, qué felicidad, cómo me gusta hablar español!”.
[4] Ídem.
[5] Sergio Valdés Bernal y Yohanis Rodríguez: “El legado indoamericano en el español del Caribe insular hispánico”.
[6] Ídem.
[7] José Juan Arrom: “Historia y sentido del nombre de Cuba”. Discurso de ingreso en la Academia Cubana de la Lengua como académico de número el 23 de abril de 1964. Separata del Boletín de la Academia Cubana de la Lengua, La Habana, 1964.
[8] René A. González Rego: “Migraciones hacia La Habana. Efectos en la conformación de su ambiente social”, en Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. (Disponible en: http://www.ub.es/geocrit/sn-94-64.htm).
[9] Fernando Ortiz: “El anjá de las habaneras”, en Actas del Folklore Cubano, vol. III, no. 4, La Habana, pp. 38-47.
[10] Sergio Valdés Bernal: “Las religiones cubanas de ascendencia africana: salvaguardas del legado lingüístico subsahariano”, en Anales del Caribe, nros. 14-15, La Habana, pp. 195-201.
[11] Hypolitte Brice Sogbossi: La tradición ewé-fon. Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 1998.
[12] Sergio Valdés Bernal: “El legado carabalí en el español de Cuba”, en Anuario de Lingüística Hispánica, vols. XII-XIII, nros. 1-2, Valladolid, 1999, pp. 449-456.
[13] Jesús Fuentes Guerra: Nzila ya mpika (la ruta del esclavo). Una aproximación lingüística. Ediciones Mecenas, Cienfuegos, 2002; Gema Valdés Acosta: Los remanentes de las lenguas bantúes en Cuba. Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2002.

