
La tecnología avanza, pero yo no
16/4/2020
Hay que aislarse, no hay otra opción. Para los nacidos en esta tierra de tan ardiente sol dicha medida, sin dudas impostergable, implica un esfuerzo adicional. Porque muchos compatriotas no disponen de un techo adecuado, entendiéndose como tal el espacio suficiente para acoger a toda la familia; porque lidiar con niños, ancianos, adolescentes y mascotas —todos mezclados en medio de esta ola de calor— demandando atención es tarea titánica y porque, confesémoslo: nos encanta la calle, el visiteo, caminar sin rumbo fijo, sentarnos al aire libre, reunirnos cada dos por tres, pasar ratos en parques y también porque, para quienes disponen de mar como los habaneros —por ejemplo—, “ir al Malecón” más que una costumbre banal forma parte de la cultura más arraigada. Como la mayoría de nosotros cumple las orientaciones médicas, me referiré a algunas de las peculiaridades del confinamiento, de este vivir encuevados y a nuevos hábitos que poco a poco vamos asumiendo como “normales”. Antes, insisto en la urgencia de cumplir el aislamiento: la vida peligra. Esta estampa no pretende más que reflejar cosas que suceden, pero de ninguna manera resta importancia al régimen sanitario que, de manera indiscutible, tenemos el deber de cumplir.
Este retorno a la fase primitiva de “caza/recolección/cueva” implica una rareza mayúscula y, al cabo de varios días de honrar a nuestros taínos y siboneyes, necesitamos comunicarnos con los amigos para comprobar si, al igual que nosotros, van sintiendo que se acerca la hora de usar taparrabos, comer casabe y hacer pinturas rupestres en la pared del comedor. Además, usar nasobucos, tapabocas, barbijos —como quiera nombrarse al adminículo protector— no solo es obligatorio, sino que se instala en nuestro hábito diario como si mostrar las bocas fuera altamente pecaminoso.
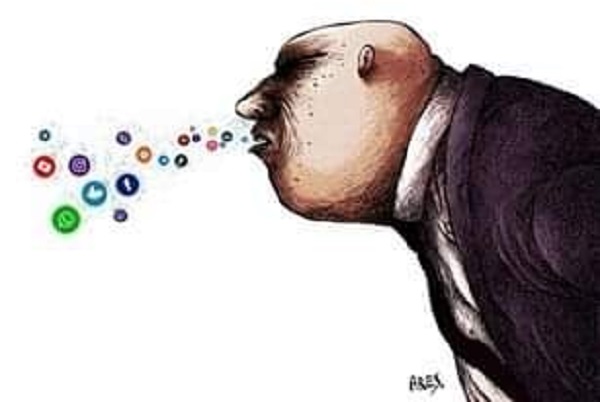
Las escasas veces que salimos de la cueva por pocos minutos —solo para buscar alimentos: caza/recolección—, el panorama ambiental mete miedo. Transeúntes con rostros cubiertos nos observan con el mismo azoro que nosotros a ellos. Nadie quiere decirlo, pero todos nos miramos como si una invasión de llaneros solitarios hubiera llegado o como si viviéramos en un inmenso set de película malísima. Es lógico que nos vayamos encontrando en el camino al mercado con personas que una vez conocimos en la vida. Ya que es imposible identificarnos, nos decimos adiós con la mano que no sostiene la jaba de boniatos o inclinamos la cabeza como señal respetuosa de saludo. Luego nos preguntamos “¿y este gordo quién será?”; “¿esa del nasobuco floreado es Hilda?”; “¿aquella con el plástico de soldador en la cara era Fefa?”.
Es entonces cuando, de vuelta en la cueva, acudimos al teléfono porque escuchar voces amadas nunca será sustituido por mensajitos. No con la prisa del móvil, cuyo costo es siempre carísimo, sino que nos comunicamos a través del teléfono de discar o de pulsar botones, a la antigua. El alivio de reconocer del otro lado del aparato la vocalización característica de Víctor, de Hilda, de Osvaldo, de Fefa, es algo intransferible. “¿Cómo vas?” es la pregunta más recurrente, respondida de varias formas: “Muy bien” en primera instancia y, a continuación, la confesión catártica casi siempre adornada con unas cuantas malas palabras; para dar paso a lo que de verdad interesa: “Cuídate mucho, por favor. Necesito volver a verte”. Y enseguida nos vamos transmitiendo trucos para entretener el tedio, el agobio del encierro. “Yo converso con las matas todas las mañanas”, cuenta Hilda. “Descubro cosas en el escaparate que no recordaba. ¡Qué bueno, tú! Es como ir de compras sin salir de la cueva”, me dice Fefa. “Yo leo libros fundamentales” —comenta Víctor— “¿Cuáles, por ejemplo?” —pregunto— “Ah… La Odilea de Chofre, un clásico”.

Por último, no puedo dejar de mencionar la cuestión del avance instantáneo, de prisa, urgente que, en materia tecnológica, Cuba proclama. Luego de no poder acceder a medios modernos de compras y de pagos —salvo para las cuentas de servicios como gas, agua y teléfono, gracias a Transfermóvil y al muchacho tan amable del banco que nos instaló dicha modalidad de pago mientras contemplábamos sus maniobras con rostros de dinosaurio (somos nosotros los antediluvianos)—, ahora, en aras de evitar o disminuir las colas, se ofrecen modalidades de compras online en diferentes tiendas de comestibles. Y claro está, parejeros como somos, nos entusiasmamos.
Confieso mi discapacidad en términos de tecnología moderna, hasta el sol de hoy. Cumplo con rigor las indicaciones de “entrar a Y página, al sitio web H y luego a la plataforma digital B” y no logro nada. Nada significa nada. Espero a altas horas de la noche, o me dispongo a hacer mi solicitud antes de que cante el gallo, creyendo que quizás la congestión en horario diurno explique mi fracaso, pero mi condición de inepta se mantiene terca, inamovible. Bueno, me alegro por aquellos compatriotas que sí comentan eufóricos en las redes “me trajeron dos libras de pollo a mi casa, la aplicación funciona muy bien”, pero yo sigo en las mismas. Hoy, esta madrugada, lo intenté por última vez. Tecleé lo que entendí que debe hacerse según mi interpretación de señora de edad, esperé un tiempo prudencial y otra media hora más, por si acaso, y cuando ya iba a darme por vencida ¡Zás! apareció en mi móvil un letrero alucinante: “Ha ganado usted un móvil”.
Salté de alegría, aplaudí, grité eufórica, avisé a Fefa, a Víctor, a Hilda y a Osvaldo —o sea, los desperté por teléfono—, no cabía en mí de la emoción. Olvidé que yo había pedido —o eso pretendía— un modesto litro de aceite de soya. ¡Pero un celular nuevo, reluciente, de seguro inteligente y con muchas aplicaciones supera con creces cualquier otra cosa! Fue mi esposo quien enfrió mi entusiasmo: “¿Sabes si tienes que ir a recoger ese móvil a la tienda de Cuatro Caminos o a Carlos III? ¿O si lo traen a la casa? Para no mencionar ¿dónde, cómo y por qué te has ganado eso?”. Fue como si me lanzaran medio cubo de hielo en la espalda. Regresé a mi teléfono —que me pareció de repente grotesco, obsoleto— y pulsé la pregunta elemental: “¿Dónde debo recoger el regalo?”. “En Botsuana” me respondieron. “¡¿Botsuana?! ¿Cómo es eso? ¿Así se llama algún municipio, un central, una localidad cubana desconocida por mí?”, pregunté a mi compañero. La leve esperanza de que en alguna zona del archipiélago cubano existiera un sitio nombrado igual al país africano fue el clavo caliente al que me agarré. “Bájate de esa nube”, masculló él y siguió durmiendo.

La otra mitad del cubo helado que faltaba me cayó en la cabeza y los trozos rodaron hasta el sacro cuando apareció la respuesta en la pantalla de mi móvil: un mapita mostraba la verdadera Botsuana, entre Namibia y Zimbawe. ¡Qué poco dura la felicidad en casa de la tonta! Es obvio, a los dinosaurios nos cuesta el doble entender la modernidad.
No me queda otro remedio que untarme cloro, cubrirme como si fuera una tuareg atravesando el Sahara, saludar a desconocidos en la calle y, a velocidad de rayo, entrar y salir del agro de la otra esquina. Dejo pendiente visitar Botsuana. De seguro en el año 2025 me estará esperando el flamante teléfono que gané pidiendo aceite. Cosas de la vida.

Ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja. Muy ocurrente. Mis felicitaciones. Ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja.
Sé de lo que hablas… muy bueno!
Me ha resultado muy divertida y estimulante esta cronica. De veras me ha gustado mucho.