La inclusión justa no es cuestión de melindres
No es precisamente inocencia lo esperable de un sistema o código de señales para la comunicación y el entendimiento colectivos. El valor de los más útiles e influyentes puede explicarse por la sabiduría en que se funden. Otra cosa es creerlos plenamente universales y encarnación de lo más acertado.
Digamos que, por muy abarcador y provechoso que sea internacionalmente, por más que se atenga a íconos visuales, no a textos, un código vial difícilmente resuelva todos los problemas relativos a culturas e idiomas. Ni otros puntos en que una supuesta normalidad imponga opciones ajenas a lo equitativo.
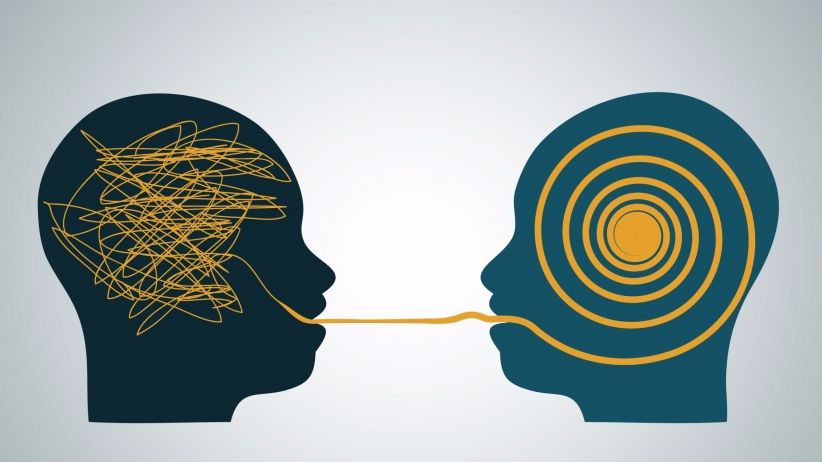
Sin llegar a extremos —extremos sí, pero existentes y merecedores de atención—, ¿no es ese el caso de la utilización de colores que plantea dificultades específicas, quizás insalvables, para portadores de daltonismo? Habrá otras exclusiones de especial peso en cuanto a cifras, pero la justicia no se agota en ellas.
Un dato conspicuo remite a los territorios, naciones o lo que hayan sido en las distintas épocas, de donde partieron, en su mayoría predominante, las empresas de conquista y colonización más exitosas: eran, son, del hemisferio Norte. Quienes las capitalizaron se sirvieron de investigaciones cosmológicas que se vincularían —o fueron forzadas a ello— con la economía, la política y el pensamiento en general. La estela perdura.
De lo contrario, hoy tendríamos del planeta, y en general del universo conocido, imágenes diferentes de las que se consideran “naturales”. El cosmos no tiene arriba ni abajo, pero esas nociones se le endosan desde experiencias y perspectivas concretas. Si se publicara un mapamundi, o se hiciera una esfera representativa del globo terráqueo con el Sur en la parte superior y el Norte en la inferior, se considerarían disparates.
La costumbre promueve conceptos que rebasan lo gráfico. Así —ejemplo menudo—, el hemisferio Norte celebra la llegada de su primavera como si en ella entrara a la vez toda la humanidad. Y eso, lejos de ser una bicoca, se trenza con nociones rudamente discriminatorias, como hablar del “centro” y la “periferia” del mundo.
¿Qué queda para lo que se considera lingüístico por antonomasia? Aunque desde relevantes perspectivas sectarias —de izquierda incluso— se le haya estimado ajeno a lo más palmaria o rectoramente político y social, el lenguaje es ni más ni menos que el soporte material del pensamiento. Ese hecho, que va más allá de la gramática, aunque la incluya, lo signa por encima de toda voluntad.
“El lenguaje es ni más ni menos que el soporte material del pensamiento”.
Si así puede decirse del lenguaje como sistema de comunicación surgido del uso y acuñado por los pueblos —proceso en el que de entrada está presente el pensamiento (la ideología, las relaciones sociales, aunque algunos procuren ignorarlo)—, tal realidad se complica cuando se trata de un código santificado por una institución. Es decir, por personas investidas de una autoridad que no cae del cielo, aun cuando haya sido asociada con él, y portadoras de una determinada concepción del mundo y de sí.
Como en otros idiomas surgidos en naciones que devinieron metrópolis coloniales, y extendidos en el camino de la colonización, el español se nombra con el gentilicio de un país, plurinacional por más señas, España. Aunque no es la única lengua allí usada, se impuso por “legítimo derecho de conquista”, al igual que fuera de sus lindes. No es casual que, dentro y fuera de España, también se le siga llamando castellano.
Con las correspondientes características y eventualidades, otro tanto valdría decir del francés, el portugués y el holandés. Apúntese el dato sin voluntad exhaustiva ni pretender tratar lo que sería pertinente añadir acerca de otras áreas geográficas, históricas, culturales y lingüísticas. Pero ahí no termina lo fundamental que se debe valorar en cuanto al español como código institucionalmente establecido.
De fijarlo se ocupó una corporación constituida al calor del colonialismo mencionado, y orgullosa —lo declara desde su nombre— de la monarquía que la auspició y aún hoy perdura hasta patéticamente, aunque ya le cueste mucho más a la propia España que a otros pueblos. La hegemonía de esa corporación habrá decrecido, pero no cesa del todo, pese al surgimiento de academias de la lengua en los demás países hispanohablantes. Una hay incluso en los Estados Unidos, donde ojalá no responda a veleidades penosas, sino al hecho de que el español ha convertido a esa nación en profundamente bilingüe.
La Real Academia Española se fundó y creció dominada —como la sociedad de su origen y sus condicionamientos— por varones que le impidieron el acceso a mujeres de tanto talento como ellos, o más: dígase Gertrudis Gómez de Avellaneda, Emilia Pardo Bazán y María Moliner. Todavía hoy en ella predominan varones.

Así que a las mujeres —no una minoría, sino alrededor de la mitad de la población, o acaso más— las decisiones académicas les impondrían devaluaciones similares a las sufridas por pueblos enteros que constituyen las nueve décimas partes de la comunidad hispanohablante. También ellos han sido fundamentales en la formación del español, y en la literatura escrita en él, durante su medio milenio decisivo, iniciado en el deslindante 1492, que algo dice, ¿no? Pero en el plano lingüístico se les ha considerado asimismo periferia subordinada a un centro mandón.
Una palabra de Madrid se ha podido tener como voz más plenamente del idioma que otras acuñadas en territorios mucho más extensos y poblados, pero clasificadas básicamente como americanismos. No hace mucho tiempo que la sacrosanta institución —cuya utilidad sería mayor si se librara de remilgos colonialistas— pretendía que la palabra correcta era daiquiri, no daiquirí, cuando es el nombre de una bebida creada en Cuba —donde se dice coctel, no cóctel, y video, no vídeo—, y aún no recoge vocablos tan familiares para este país como lomerío. Recientemente fue que aceptó batazo.
Sí, como si esas voces fueran más disparatadas que el término hindú aplicado a los naturales de la India; uso al cual aquella institución —que blasona de fijar, limpiar y dar esplendor— le ha dado el visto bueno con el argumento de que es un error tan generalizado que ya procede aceptarse.
Dejando a un lado el hecho —tampoco fortuito, ni inocente, de que el vocablo hombre se ha hecho valer como sinónimo de varón, o macho, y de ser humano, y viril de varonil y valiente—, cuando a partir de su origen romance el español se consolidó como idioma autónomo, se desestimó el género neutro presente en el latín, y se asumieron como norma general el masculino y el femenino. Pero —detallito que no se debe soslayar— se le reconoció al masculino la capacidad de representar a toda la especie.
“Tras siglos y siglos de lenguaje sexista, con inercia y costumbres por medio, puede ser difícil revertir la realidad”.
Para un grupo de noventa y nueve mujeres y un hombre la norma sería el masculino —ellos y los correspondientes adjetivos—, tanto como para otro grupo formado solo o mayoritariamente por hombres. La exclusión o el menosprecio de las mujeres era solo secundariamente un hecho lingüístico: en lo fundamental era de índole sociológica.
Ser varón era más honroso —léase: más ventajoso— que ser mujer, y a esta no le debía molestar, sino acaso sentirse honrada con ello, verse metida en el saco de los varones, mientras que para estos lo contrario sería denigrante. No hace mucho tiempo que en la propia España para una mujer tener pasaporte o cuenta bancaria, o viajar al exterior, necesitaba autorización del marido.
Hasta la palabra mujer se creyó de escaso prestigio, por lo cual se debía usar dama, sobre todo para mujeres que “lo merecieran”, y hasta para elogiar a varones caracterizados por su corrección: “Ese caballero es una dama”. En busca de dudosa prestancia, y para evitar reiteraciones, a menudo se sustituye mujer por fémina, ante lo cual ha habido voces sarcásticas y lúcidas, de mujeres y de hombres, que han bromeado pidiendo que para los segundos se emplee másculos. ¡Cuán elegante sería convocar a una reunión de másculos y féminas!
Todo remite a desventajas impuestas a la mujer, como la discriminación laboral, que la privaba de ocupaciones consideradas solo propias de varones. De ahí viene —no de fatalidades divino-lingüísticas— la preponderancia, aún no vencida por completo, del género masculino en nombres de profesiones y oficios.
El patriarcado lingüístico se aprecia asimismo en otros códigos. En señales del tránsito la imagen del ser humano es, como regala, la del varón, lo que ha merecido protestas gracias a las que se debe que en íconos viales de algunas ciudades alternen o coexistan la figura masculina y la femenina.
No sale del aire, ni es para desatenderlo, el reclamo de soluciones que reviertan formas expresivas que menoscaben la dignidad de la mujer. Lo han sustentado no únicamente mujeres, sino también varones, porque la injusticia manipula los géneros, pero la justicia no es simple cuestión de género y sexo.
Tras siglos y siglos de lenguaje sexista, con inercia y costumbres por medio, puede ser difícil revertir la realidad, y las maneras impuestas por el sexismo plantearán retos. Pero eso, lejos de ser razón para desentenderse del tema, hace aún más necesario hallar variantes para erradicar lo injusto o, al menos, hacerlo notar de modo que se aprecie y suscite rechazo.
“La justicia no es simple cuestión de género y sexo”.
No será aconsejable reproducir farragosamente una y otra vez giros como “los trabajadores y las trabajadoras” o “los niños y las niñas”, y menos aún extremos como “los miembros y las miembras”. Pero hay soluciones englobadoras como “el pueblo trabajador” o “la población trabajadora”, por un lado, y “la infancia”, por otro.
Son ejemplos de posibilidades que se abren camino, no obstante inercias deplorables e intereses mal disimulados. Hasta se acude a José Martí para repudiar la intención inclusiva en el lenguaje. Eso —si se hace de manera inconsciente será peor— ignora que en el mismo inicio de la introducción a La Edad de Oro Martí no vaciló en escribir: “Para los niños es este periódico, y para las niñas, por supuesto”.
Desde el Instituto Cervantes de Madrid —con poesía y feminismo bien plantados— se ha defendido el acierto de puntear el discurso con observaciones y llamados que prevengan el sexismo lingüístico, o lo hagan visible como señal de desaprobación. Sin embargo, la Academia insiste en vetar en bloque la voluntad inclusiva, con lo cual no solo escora hacia el dogmatismo filológico, que ya sería indeseable.
Con ello le da pábulo no únicamente a reales o supuestos puristas del idioma. Se lo da igualmente —sin mucho disimulo, admítase— a fuerzas sociales contrarias a proyectos revolucionarios que intentan librar a las mujeres de la discriminación que sufren y se expresa cuando los modos expresivos imperantes las invisibilizan, fruto de la marginación que históricamente han padecido en las relaciones económicas y sociales.
La salvedad apuntada —“reales o supuestos puristas del idioma”— obedece a un hecho relevante: personas a quienes la Academia no suele interesarles un comino, la citan para rechazar el lenguaje inclusivo como si la creyesen olimpo de dioses infalibles y libres de parcialidad. “¡Es el lenguaje!”, dicen, “y hay que cuidarlo”. Mientras tanto, se asfixian en la mar de incorrecciones o comulgan con ellas sin asomo de cargo de conciencia.
No abundará más en el tema ni pretende llegar a conclusiones terminales este artículo, que no es el primero en que el autor lo trata. Pero agrega un punto que demanda especial atención: no pocas mujeres se hacen notar entre quienes arremeten de modo más o menos implacable contra la voluntad de hallar caminos inclusivos para que el idioma no siga ninguneándolas. Si tal arremetida vale para algo, será para ilustrar la necesidad de defender lo justo, no para abandonarlo.
La lucha —ni de lejos tratada aquí con la amplitud y la profundidad que merece— entre exclusión e inclusión atañe igualmente a otras esferas. Entre ellas cuenta la que, a falta de un nombre acertado, continúa llamándose racial, aunque el espíritu justiciero, avalado por la ciencia, ha sido capaz de saber que en la humanidad no hay razas.
Para el antropocentrismo patriarcal, y hasta supremacista, no solo al ser humano lo representa el varón: Dios mismo será varón y blanco. Y dejémoslo ahí, para no entrar en el terreno de las preferencias sexuales, aunque en especial deberían verlas con respeto y comprensión quienes digan creer que Dios es el creador todopoderoso.

