
Inventario personal de Fayad
21/10/2020
Yo no pido otra cosa que vivir bastante
para ver la noche aplacarse y al viento cambiar.
Louis Aragón
(“La noche de Agosto”, versión de Fayad Jamís)
En la manzana comprendida entre O y N, y 25 y 27, vivieron hasta el final de sus recordadas vidas el irreverente y genial Virgilio Piñera; el simpar Pepe Rodríguez Feo, que fue mi compañero de “comedor obrero” y me prestaba un sinfín de libros y películas; y el cercano Fayad Jamís, cuya amistad me descubrió hace treinta y cinco años el edificio donde hoy vivo. Allí lo visité en el apartamento 42, acordamos colaboraciones para La Gaceta de Cuba, hablamos de temas afines como el quehacer de una revista o la poesía, o incluso en sus últimos días contemplamos futuros proyectos, cuando ya muy enfermo mantenía una renovada voluntad de no darse por vencido, y seguir soñando. En algunas de esas tertulias estuvo presente alguien que le era muy cercano como el poeta Otto Fernández —que por entonces trabajaba conmigo—, o algún otro amigo común, charla a la que se podía sumar su compañera de los últimos años y quien tanto lo apoyó en los momentos difíciles de la enfermedad, la escritora matancera Margarita García Alonso. Los vecinos de entonces aún la recuerdan así.

De las hipotéticas colaboraciones que conversamos para futuros números de La Gaceta, me adelantó una traducción suya sobre Louis Aragón, “La noche de Agosto” (sic), que aparecería en la revista correspondiente a febrero de 1989, número donde se le dedicara un dosier como homenaje póstumo y cuya nota editorial nos recuerda cómo se cumplió su certidumbre de “la cercanía de la nada y su belleza aterradora”. Su primera colaboración para la publicación había sido en julio de 1962, la última en julio de 1988[1]. Este dosier incluía además cinco poemas inéditos del Moro, presentados por Enrique Saínz; una semblanza de su amigo de la adolescencia, el escritor Rafael Garriga; una breve entrevista —tal vez la última— de Rudel Zaldívar; y poemas que le dedicaran José Martinez Matos y el venezolano Hugo Figueroa Brett. Según contó en alguna ocasión, a Aragón lo conoció en París a mediados de los cincuenta, gracias a Nicolás Guillén, pues fue “en una lectura de sus poemas a cargo de un actor francés, (donde) me presentó a Louis Aragón, quien me impresionó como un autor sumamente prolífico y versátil, gran poeta y virtuoso de la prosa, ensayista e improvisador”[2].
En otras ocasiones, de visita en la revista, me regaló libros, como el de su hija Rauda sobre Frida Khalo que sería un suceso editorial con varias reimpresiones—, o las pequeñas joyas gráficas debidas a su iniciativa e impresas en Guadalajara, que eran los libritos de la Colección Centro, y que contó entre sus cómplices a colegas cercanos como Pedro de Oraá, y sobre todo al entusiasta editor mexicano Mario Alberto Nájera. Es significativo que los primeros títulos fueran En su lugar, la poesía de Fernández Retamar, y el suyo Vagabundo del alba, dos nombres tan afines a la generación del 50. Con razón Roberto se identificaría junto a él, de manera entrañable, como “Cástor y Pólux”. De esos breves cuadernos, diseñados e impresos con el afán por lo bello que siempre le acompañó, uno de mi preferencia es A la hora señalada, de Luís Rogelio Nogueras, que se inicia con un excelente retrato que le hiciera a Wichy en 1987.
De su anecdotario, a tenor de las vicisitudes de su infancia y juventud, hay un par de pasajes que recogí de los testimonios que brindara en su momento al periodista Orlando Castellanos —“una tarde de marzo de 1981 lo visité en su apartamento de 27 y O, en El Vedado”[3]—, y al crítico Roberto Pérez León, y que incluí posteriormente en un libro sobre beisbol y cultura[4]. Contaba que, en su niñez —en la trashumancia de la pobreza familiar—, cuando vivía en Cepero y Moreno, cerca de donde años después se construiría el Gran Estadio del Cerro, “uno de mis recuerdos —tal vez el único recuerdo de infancia— es de cuando veía pasar a Kid Chocolate por la esquina”, de la que sería desde la segunda mitad de los cuarenta concurrida barriada beisbolera y recordada también como lugar de nacimiento del Kid.
Hay otra disfrutable, muy gráfica incluso para los neófitos del beisbol, de cuánto puede “enganchar” un partido televisivo. En cierta ocasión Fayad, muy apremiado de dinero en vísperas de su viaje a Francia, para poder seguir a su compañera que había ganado una beca, y conociendo que Pepe Rodríguez Feo, generoso por excelencia, coleccionaba pintura cubana contemporánea, fue a venderle un cuadro. Cargó la pieza afanosamente en una guagua hasta 23 y 26, donde vivía el fundador de Orígenes y Ciclón en el penthouse de un edifico dúplex. “Llegué a su casa y creo que estaba viendo la pelota por la televisión”, dice Fayad, “y Pepe se encontraba tan absorto en el juego que tomó la obra pensando que era un regalo, le dio las gracias, y punto. Muchos años después, con la confianza que otorgan el tiempo y la amistad, Fayad lo sacó de su error. Por cierto, de su temprana relación con el deporte nacional, da fe el testimonio de su compañero de aventuras juveniles, Rafael Garriga: “En el barrio Azul, Yunes, el padre, adquiere una bodega y con Concha y sus hijos pequeños atiende el establecimiento… El Moro o el Mexicano —como casi todos lo llamábamos— comienza a frecuentar el terreno de pelota de Cantarranas y en los pitenes juega la primera base (…) de una de las novenas”[5]. Fue una pieza más de su descubrimiento de Guayos.
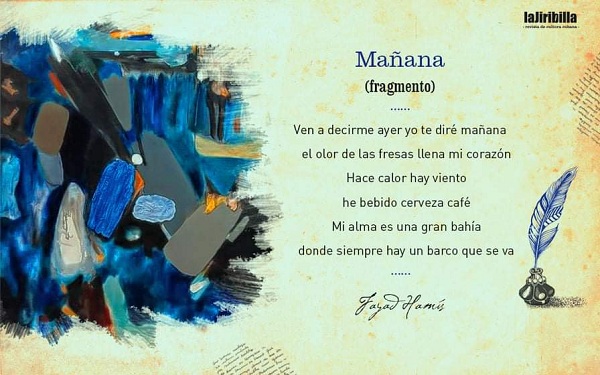
Proveniente de su natal Zacatecas, siendo muy niño, vino a recalar con su familia a este pueblo del antiguo territorio de Las Villas, hoy de Sancti Spíritus. Esa fue su patria chica, donde desde muy joven tuvo que trabajar en diferentes oficios. A los dieciocho años asumió sus primeros lances literarios en periódicos locales, y publicó en la imprenta de Wilfredo Rodríguez su poemario inicial. Era una plaza donde, según recordaba, no había ni bibliotecas y temía que su Brújula fuera “el único libro publicado allí hasta hoy”. Pese a esto, algunas vez bromeamos que era el lugar “con mayor densidad de escritores en Cuba”, pues además de él, como hijo adoptivo, de allí provenían Tomás Álvarez de los Ríos, “conocido y publicado novelista”, el narrador Rafael Garriga, —en “‘el barrio de las ranas alegres’ conoce a Tomás Álvarez de los Ríos, Manuel Garriga, y al autor”— [6], y otros integrantes de una sociedad letrada que fundó el Grupo Literario de Guayos, y que a su vez constituirían un comité para la venta y promoción del libro, que como era de esperar, pese a sus nobles intenciones, fracasó en toda la línea[7]. A este listado de intelectuales coterráneos se sumaría después un antiguo conocido de Fayad y mío, Miguel Ángel Sánchez, el reconocido biógrafo de José Raúl Capablanca. En ese pueblecito de apenas siete mil habitantes, célebre por sus parrandas y changüises, conoció su primera “educación sentimental” y las claves iniciales de su poesía: “yo no viví en Guayos algo parecido a La Habana, ni allí algo semejante a lo de París. Son etapas con un mundo de asombro distinto”. Lo embarga la nostalgia cuando escribe: “Si yo tuviera un automóvil me iría a Guayos a pasar las vacaciones”. Como evocó con agradecimiento Garriga en la crónica citada, el trotamundos no dejó de comunicarse con sus amigos del pueblo.
Fayad nos dejó un legado que todos agradecemos, como poeta, pintor, traductor, animador cultural, diplomático, director de editoriales. En el Museo Nacional de Bellas Artes, el suplemento cultural del periódico Hoy, la Escuela Nacional de Arte, la Uneac, Extensión Universitaria, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Casa de las Américas, quedó la impronta de su actividad creadora. De su vocación por la enseñanza y lo susceptible que podía ser en lo que le apasionaba, comparto este testimonio de unos de sus alumnos, mi buen amigo el escultor René Negrín. Este cuenta que cuando entró a la ENA en 1965 para estudiar pintura lo tuvo de maestro, especialidad donde René solo se quedó un año. Así lo recuerda: “Era joven, tenía una personalidad fascinante, cordial, atento, auténtico y reservado, nos encantaba a todos (…) como me destacaba en las clases de pintura, porque era muy emocional y abierto, algunas veces Fayad llevaba mi trabajo para que lo vieran otros compañeros. Cuando al año siguiente me pasé a Escultura, se insultó conmigo, casi me dejó de hablar”.

Pintor notable, no suficientemente reconocido, bastaría a su vez uno solo de sus títulos de poesía para hacerlo trascender en el ámbito cubano y latinoamericano. En cada uno de sus libros cifró una huella perdurable. Le confesaría a un amigo: “Tengo una visión multifacética porque creo que los hombres son contradictorios, armados por una cantidad de materiales diferentes, extraños, durísimos y también por otros efímeros, de blandura, materiales pútridos, alambrosos. Estamos hechos de todo eso”.
Cuando se cumplió un cuarto de siglo de su muerte —en noviembre de 2013—, debido a la entusiasta iniciativa del periodista espirituano —ya fallecido— Andrés Castillo Bernal, develamos un modesto recordatorio en el edificio vedadense número 266, sito en O y 27, donde en el apartamento 42 el poeta vivió sus últimos años. Con motivo de los noventa de su natalicio, en su remplazo se descubrió una hermosa tarja debida, igual que la primera, a la Oficina del Historiador de la Ciudad, ocasión oportuna para enmendar varias inexactitudes de la placa original.
Roberto Fernández Retamar resumiría emocionado, en la despedida ante su tumba, la admiración que tanto le profesamos: “Este insaciable hambriento de belleza la asedió por muchos flancos, desde la adolescencia hasta los últimos instantes de una vida consagrada a la hermosura, al bien, a la justicia, al trabajo, al amor, a la amistad, al sueño, a la verdad”.
En calle O número 266, El Vedado, octubre de 2020.
