La literatura regala raros e inmerecidos privilegios. Instantes que purifican y hacen bien. En la recién concluida Feria del Libro tuve el privilegio de hablar sobre la obra de Guillermo Vidal; el privilegio de ser parte de un panel sobre la obra de Guillermo Vidal; el privilegio de hablar de la obra Guillermo Vidal ¡en Las Tunas! Hablar de Guillermo Vidal como parte de un panel en el que era yo —tristemente— el único que no lo conoció.
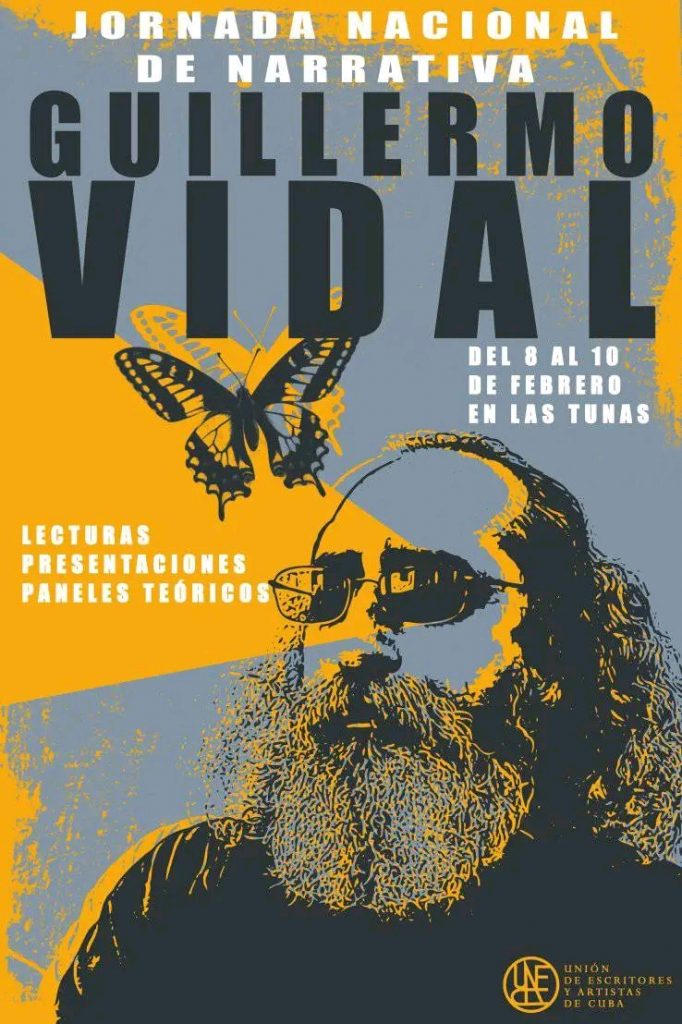
Lo confieso: resultó muy difícil. La timidez se sentó a mi lado en aquel panel. El pudor. Los convocados —¡todos!— habían sido sus amigos: María Liliana Celorrio, Nelton Pérez, Carlos Esquivel, Bárbara Caballero. Todos lo conocieron, lo quisieron, lo lloraron, aún lo lloran. Todos allí lo evocaron: “Mi hermano Guillermo me dijo”, decía emocionada María Liliana. “Cuando vi a Guillermo por última vez”, recordaba con tristeza Carlos Esquivel. Mientras, Nelton Pérez presentaba El escritor y sus laberintos: Guillermo Vidal, suerte de tributo al colega y amigo desaparecido, y narraba alguna que otra graciosa anécdota para acabar confesando que al Guille lo extrañaba todos los días. Bárbara Caballero sentenció: “Guillermo siempre será un profesor”. Yo no sabía qué decir. Nunca lo vi. No lo conocí. Jamás hablé con él. Estaba ahora yo en Las Tunas, su ciudad; estaba entre sus coterráneos, entre sus amigos, los colegas que un día lo rodearon. Ocupaba sitio junto a ellos en aquel panel, y me juzgaba sin derecho alguno a hablar de Guillermo Vidal. ¿Cómo hablar de Guillermo Vidal ante seres que lo conocieron, que lo quisieron, a los que Guillermo Vidal quiso; seres que acogieron a Guillermo y fueron por Guillermo acogidos, mientras yo solo lo había leído, solo tenía para evocar la lectura de sus seis libros de cuentos y sus siete novelas?
Mis colegas del panel guardaban celosamente ejemplares de la autoría de Guillermo con la dedicatoria de Guillermo. Los colocaron allí, en aquella mesa. Yo, en cambio, los libros que de Guillermo Vidal poseo los compré un día cualquiera en una librería cualquiera como cualquier hijo de vecino.
Todos hablaron del amigo, del hermano, y yo —timidez y pudor pesando y penando— debía leer meramente el texto que sobre la obra de Guillermo Vidal había escrito. Había comenzado a leer cuando alguien a mi lado —ese hombre bueno, ese poeta y narrador de lujo, ese admirado amigo que es Carlos Esquivel— me hizo saber que allí, sentada en aquella sala, primer asiento, a la derecha, casi al final, estaba la viuda de Guillermo. Me detuve. Miré a Carlos. Miré el sitio indicado, y la timidez, la timidez y el pudor, ese dúo, me treparon al cuello. Imaginé que alguna vez mi pareja podría estar sentada en una sala similar mientras alguien —alguien que jamás me hubiera conocido, alguien que de mí solo los textos— hablaba de mis libros. Respiré profundo, respiración diafragmática, residuo del yoguique fui. Otra vez miré al sitio de rigor, ese sitio en el que Carlos Esquivel me hiciera saber que estaba sentada la viuda de Guillermo Vidal, y procuré concentrarme en la lectura de mi texto.

Dije recordar la primera de las obras de Guillermo que tuve en las manos: Se permuta esta casa (Premio David de Cuento, 1986). Tenía yo por aquel entonces 24 años y quedé fascinado por aquellas historias, por el uso de la oralidad llegada y transmutada desde el habla cotidiana.
Dije a seguidas recordar la lectura de esa novela impactante, dura, terrible y fastuosa que es Matarile; novela que vaticiné haber leído por vez primera —dije por vez primera porque confesé haber regresado venerantemente sufriente a ella en otras ocasiones—, primera sufriente lectura, así lo dije, que podía ubicar en fecha cercana a los últimos años del pasado milenio.
Dije que tenía la vívida impresión de que Guillermo Vidal hubo de hacer en la literatura cubana mutatis mutandis lo que Juan Rulfo en la mexicana: fusionar el habla coloquial y viva y natural del pueblo, de la gente común —¡de la sagrada gente común!—, para trasvasar esas voces desde los ayes de las calles —las calles de Las Tunas— a los libros. Aunó a semejante trasvase lo heredado, lo legado y asumido desde la novelística latinoamericana y universal: lo heredado —filosófica, humana y espiritualmente— del gran Dostoievski; de Tolstoi, ese modo tolstoiano de asumir/resistir el mundo, la praxis y la gnoseología tolstoiana con la que quizás el humanismo y el desgarramiento vidalianos exhiba mucho en común; lo heredado de Faulkner, de Manuel Puig, de Juan Rulfo, de Juan Carlos Onetti —la amargura planetaria, alada y desolada de los personajes de Onetti—, de Sábato, de Carlos Fuentes —dije, lo recuerdo, estar pensando en el Fuentes de La muerte de Artemio Cruz.
“El estilo de Guillermo Vidal se armaba y desataba desde los soberanos manejos de un narrador intradiegético y omnisciente”.
Dije todo aquello y miré —de soslayo, pudor y timidez trémulos y colgantes de mi cuello— hacia aquel sitio, ese sitio en el que Carlos Esquivel me había hecho saber que estaba sentada la viuda de Guillermo Vidal, allá, primer asiento, a la derecha, casi al final. Allá estaba. Y la vi asentir, la vi mover la cabeza de arriba hacia abajo. Al final, he de adelantarme, alguien la animó a hablar: “Todos esos autores que acá se han nombrado, los libros de todos ellos, los veía yo cada día sobre la cama de Guillermo”. Eso la escuché decir, y tragué en seco.
Dije después que el estilo de Guillermo Vidal se armaba y desataba desde los soberanos manejos de un narrador intradiegético y omnisciente —narrador personaje que, así lo dije, vaya a saber en cuánto devino alter ego del autor—, sin dejar a un lado ese otro laborar y ese otro devenir, esa otra transustanciación que llega desde el empleo de narradores equiescentes y deficientes; desde el empleo —magistral— del monólogo, entidad estilística de lujo en función de crear y recrear toda esa mixtura en un mismo odre, ese odre mixturado que es cada personaje de Guillermo Vidal, esa mixtura de muchos odres que vida y cuitas mediante fue Guillermo Vidal. Y es, y seguirá siendo, su obra.
Dije que no podía olvidar otro de los recursos estilísticos de Guillermo: la alternancia de planos espacio-temporales, engarces a los que no se les halla puntada, entramado que trenza y destrenza a sus lectores. Quizá entre la amargura total, parsimoniosa y ensimismada de Onetti y la aflicción ancestral, ontológica, espiritual y filosófica de Dostoievski —angustia esta última de pobrecito, como la de Cesar Vallejo— se levante moviente y semoviente el núcleo duro, así lo dije —¡yo que a Guillermo Vidal no conocí, con el que nunca hablé, que de Guillermo Vidal solo los libros!— el axis mundi, el punto central de esas multánimes mezclas en el odre; ese odre rotundo y vital que Guillermo Vidal urdió para colocarlo a sus espaldas, para cargarlo a sus hombros; ese odre que de manera digna y cabal —en silencio y desde abajo, como sostuviera Martí— lanzó sobre cada uno de sus libros. Odre y mixturas enhebrados entre y desde su propia y muy personal espiritualidad, su acendrado humanismo, su rotunda cubanidad, su credo literario y humano, sumatoria y sacra mística que le otorgó fuerza para vivir y amar y crear y ser; pujanza que los devotos suelen llaman vivir en Cristo, elemento que fue eje y núcleo y credo y sostén en la vida y en la obra, en la cosmovisión epistemológica de Guillermo Vidal.
Dije que el humanismo vidaliano podría parecer asumido y resumido desde la derrota, la derrota y el hundimiento existencial de sus personajes, una suerte de derrota otra, transfigurada, digna, honorable, enhiesta, derrota victoriosa —si el oxímoron fuera posible—, derrota que no obstante la homonimia excluía toda sinonimia, la expulsaba, la negaba, humanismo de derribado que se mantiene en pie, bandera rendida que no se arría, trinchera sin defensa que no se entrega, humanismo de seres ahítos y a un tiempo hambrientos, de labios cerrados y voces aullantes, de seres enfebrecidos y no obstante saludables y saludados y salvados, ungidos desde, con y por difíciles verdades, esas que muchas veces no se pregonan en cultos pero se llevan atadas a la frente o nacientes del pecho.
Dije que Guillermo Vidal me parecía —y se me aparecía— como un desnudador/asumidor/diseccionador de infortunios. Los míos, dije, los de ustedes —así lo aseveré al público presente en aquella sala—, los de todos; los infortunios de Las Tunas, los de Cuba. Los infortunios de los hoy vivos, de los que ayer vivieron y quién sabe si los de aquellos otros, los que sobre esta sagrada tierra habrán de nacer, porque el infortunio vidaliano, así lo dije, semeja la argamasa de una desdicha que atenazando en el momento en que al autor atenazó, ese instante en el que urdió su obra, atenaza aún hoy, impactando el futuro, ubicua y atemporal. Todo eso dije. Y la timidez. Y el pudor. Timidez y pudor, porque a mi lado en aquel panel estaban sus amigos, porque sentados en aquella sala muchos de los que lo conocieron me escuchaban, porque allá, casi al final, a la derecha, primer asiento de esa sección, me escuchaba, atenta y reconcentrada, emocionada sin duda, Solangel Uña, la viuda de Guillermo Vidal.
Dije más. Evoqué los personajes infantiles, los seres pobrecitos, los outsiders, seres todos arrojados del mainstream, seres que habitan lo que amargamente puede ser llamado el poorstream —el poorstream vidaliano—, clochards cubanísimos —ya no los cortazarianos de los puentes del Sena, esos míticos puentes de París—, pero definitivamente clochards, pobrecitos, alados, ternurales, contradictorios, despreciados, vapuleados, poéticos, sufridos, con esa poesía que mana y emana desde esos otros puentes que son la sencillez, la naturalidad, el llano sufrir, el llano sentir y la muy llana y vidaliana verdad.
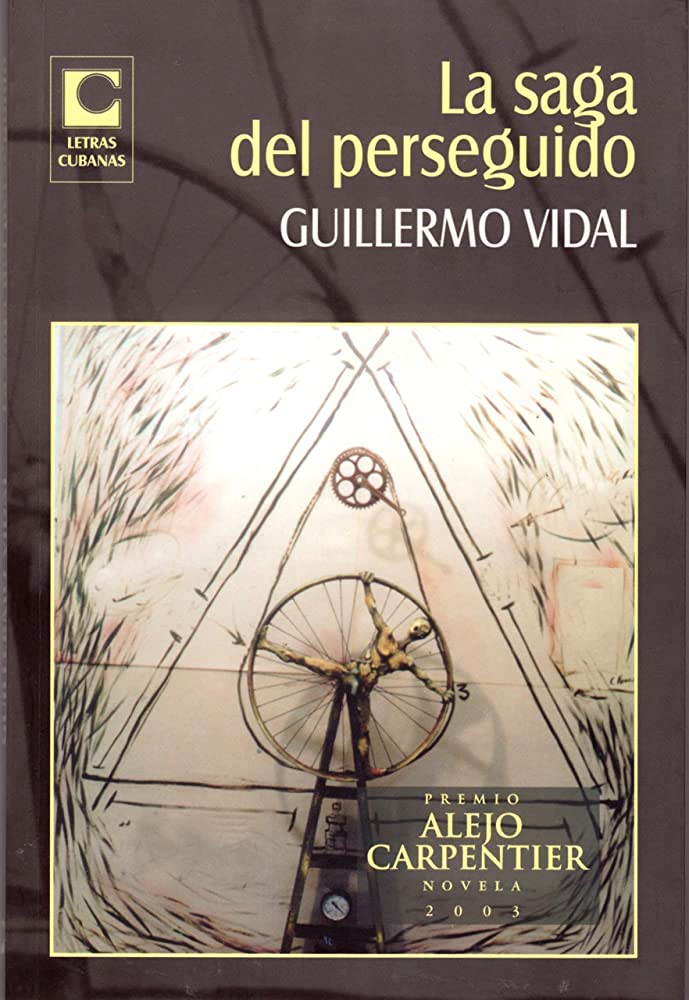
Dije que los personajes de Vidal sufrían a voz en cuello, sufrían casi sin cuello, sufrían casi sin voz, sufrían galáctica y celularmente, e inmersos en el viacrucis de ese sufrir nos lanzaban de lleno a ese hueco negro, de lleno a ese vacío que es el sufrir de todos. El sufrir total. El gregario. Dije que los libros de Guillermo, como los de los grandes autores, semejaban ductos desde los cuales el sufrir particularísimo del autor se acrisolaba en el sufrir común de todos. Sufrimiento ese que, así lo dije, de seguro Guillermo Vidal aceptaba como ascesis, como purificación, desgarramiento existencial que fungía como madera de la nao —más bien la humilde chalupa— en la que los personajes vidalianos bogan y bregan y batallan por ponerse a salvo —¡sin la menor de las suertes!— de las batidas y embates y embustes del entorno; de los sunamis tremebundos de la vida; de lo que Vallejo —¡ese pobrecito genial!— llamaba el No-Yo; de todos los absurdos que asedian y acechan y asolan; de las saetas que han aguijoneado, que aguijonean y sin duda continuarán aguijoneando, saetas que, bien se sabe, no llegan animadas por el primer motor aristotélico, el To Theion, sino desde ominosas manos; saetas y manos —más bien puños— que Toño, ese personaje vidaliano inolvidable, resiste con la parsimonia de un bonzo, de un asceta, y acepta clamante y de pie, aullante en mitad del silencio que admite y solapa al caos, del miedo, de los desconciertos, de las insolencias, de las excrecencias, de las intransigencias y de la nunca humana deshumanización. Sumatoria esa que es viacrucis y es Gólgota, es camino a la cruz y es cruz; sumatoria que tiene por prólogo, por antecámara, por credo, por garantía de resiliencia y perdón, una muy sacra revelación, una profesión de fe aupada desde lo milenariamente hallado horas antes en el Monte de los Olivos, suerte de sacra revelación que Guillermo Vidal muta y transmuta en Matarile —novela desgarradora y desgarrante— en lepidóptero clavado, fe que testifica y lega y es belleza atormentada y aparentemente vencida, yerta, sí, ¡pero belleza siempre!, fe que es, que intenta ser —todos rezamos para que lo haya sido y para que eternamente y para todos lo sea— catarsis. Liberación. Exorcismo. Ascesis. Pureza.
Ascesis que no excluye cierto maderamen de humorada. De mordacidad. Eso me atreví a decir. Humorada chusca y pletórica de tragicidad. De impotencia. La impotencia que emana desde lo trágico, pero sobre todo viceversa. Henchida de (y desde) lo visceral. De (y desde) lo marginal. Una marginalidad muy vidaliana. Nada de lobo estepario hesseano. No. Una marginalidad henchida de cubanía. Así como en Rulfo susurran los muertos, Guillermo Vidal otorga voz y decir y sentir y condenar y rechazar y resistir y aliento vital y viril a su Toño ubicuo, ubicuo porque es, a un tiempo, habitante de pasados, de presentes y de futuros, trilogía de muerto-vivo, serie temporal en la que abunda el triple y atemporal golpe de martillo. Golpe y martillo, porque los personajes de Vidal —como los de Dostoievski, como los de Onetti— semejan seres colocados en un yunque, un tornillo de banco que los exprime y asfixia y anula —al tiempo que los exime, sí, ¡los exime de culpas!—, tornillo de banco que aprieta a exprimidos/eximidos desde metálicas fases/fauces, esas que se cierran y se abren, no se olvide, desde el vallejiano No-Yo.
“Los personajes de Vidal semejan dementes de lúcidas mentes”.
Dije entonces recordar una frase: Amantes, amentes, frase genial que nos legara en una de sus novelas Roberto Bolaño. Dije pensar en esa frase del chileno para elucidar que los personajes de Vidal semejan dementes de lúcidas mentes, dementes que en su amante arrebato son capaces de tocar amantemente a rebato. Los locos, los aquejados, los descarriados, los asesinos, toda esa cohorte que sufre a muerte —¡pero se defiende a vida!— en la obra de Guillermo Vidal parecen arrebatadamente tocar a rebato.
Dije que toda esa cohorte de humillados y ofendidos de Guillermo Vidal mucho tenía en común con aquella otra, la primigenia, la cohorte de humillados y ofendidos del ruso, de Fiodor Dostoievski: el príncipe Michkin está en Vidal; los hermanos Karamazov están en Vidal. Eso dije. Ignoro si alguien antes lo haya dicho, lo dije y miré a ese sitio, miré allá, primer asiento, a la derecha, casi al final, sitio en el que se mantenía sentada la viuda de Guillermo Vidal. Y una vez más la vi asentir, una vez más la vi mover de abajo hacia arriba la cabeza. Y mi timidez. Y mi pudor. Ese dúo trémulo al cuello, trémulo porque en esa sala, en ese panel, yo era el único que a Guillermo Vidal conocía solo de libros. De lecturas y no de vida.
Ensimismado en trazar paralelos y buscar etiologías, evoqué entonces aquello que ya en mi primera lectura de Matarile tuve por cierto: las semejanzas entre el llagado y destrozado Toño con dos de los personajes del Faulkner de Mientras agonizo, dos de las voces de ese entramado, la del niño y la del loco, voces y viacrucis —siempre viacrucis— con las que desde mi primera lectura de Matarile, vaya a saber si de manera acertada o no, hermané humanamente a ese demente de mente lúcida, ese aullante, ese vivo-muerto-agonizante que es Toño, espécimen de sufriente, desesperanzado, descreído y desdoctrinado, de derrotado nunca vencido, ese Toño que no está a la recherche de tiempo alguno, porque lo anima un buscar y un encontrar más ético —y vaya a saber si no menos encontrable—: la búsqueda de la verdad.
Dije que entreverada en la poesía tremebunda y trágica de los personajes de Guillermo Vidal —piénsese en la naturaleza poemática de Matarile— bulle la épica trágica y ubicua del pesimismo. Roland Barthes sostuvo que un pesimista no era más que un optimista traicionado. Eso precisamente parecen muchos de los personajes de Guillermo Vidal: optimistas traicionados. Eso quizá sea el monologante, devastado y aullante Toño. Un optimista devastado por la inclemencia que lo rodeó y configuró y golpeó, pero a la que jamás pidió cuartel.

Dije más. Dije que mientras la literatura cubana anunciaba un entorno (cuasi)uniforme de balseros, presidiarios, matavacas, drogadictos, sexomultihacientes y sexotododesacientes, Guillermo Vidal, haciente y deshaciente se internaba en otros entornos, otros senderos, otros actantes, los suyos, los propios; se bifurcaba en ellos para bifurcar aún hoy a sus lectores.
Dije que hacía ya algunos años, allá por 2011 o 2012, había tenido yo el honor —y la responsabilidad, honor, responsabilidad y privilegio siempre llegan tomados de las manos— de presentar Las hijas de Sade, novela coescrita por Guillermo Vidal y María Liliana Celorrio, la misma María Liliana que me acompaña ahora mismo en este panel. Así lo dije.
Dije que aquella tarde, tarde acaecida en el Centro Dulce María Loynaz, recordaba a María Liliana sentada allí, en primera fila, sentada y a un lado, a su izquierda, un sitio vacío, sitio que todos —celosamente— respetaron para que allí, a la izquierda de María Liliana, a su vera, tomara asiento —pudorosa y sacra levedad mediante— el mismísimo Guillermo Vidal.
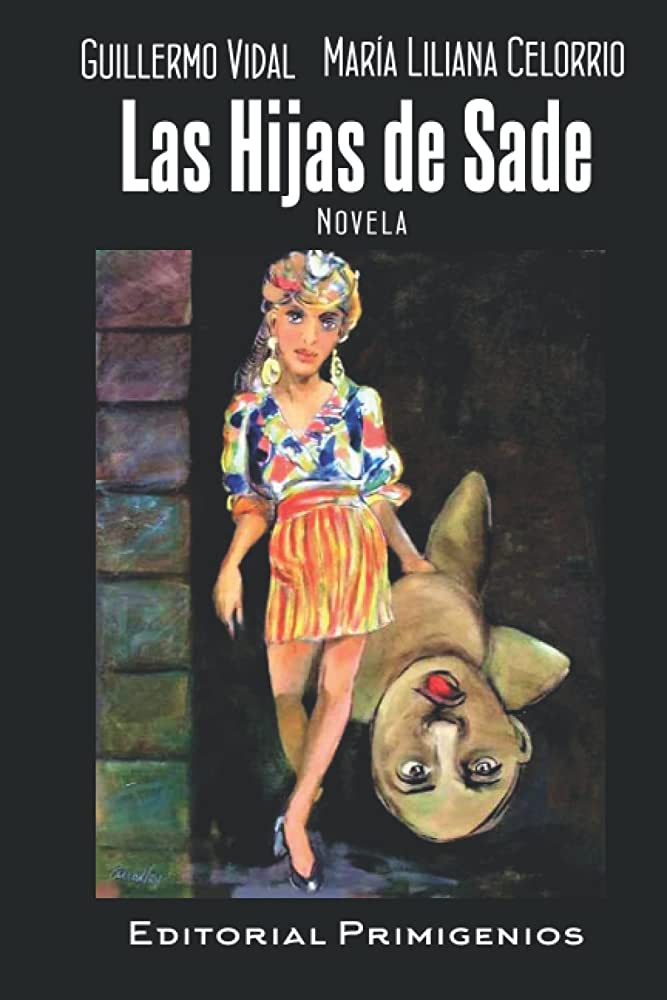
Dije, finalmente, echando a un lado toda timidez y todo pudor, esos que trémulos se afanaban aún colgantes a mi cuello, que tal vez la misma muy sacra levedad se anunciara ahora para que Guillermo Vidal, cuerpo y alma, se hiciera presente en aquella sala de Las Tunas, presente para, ajeno a toda pompa, esa que siempre desdeñó, sentarse allá, en esa sección, aquella, casi al final, a la derecha, a un lado de su esposa.
Y terminé de decir. Y di las gracias. Y miré allá, al sitio de rigor. Ella aplaudía. Aplaudía y movía de arriba a abajo la cabeza. Los amigos de Guillermo aplaudían. Todos aplaudían. Y mis ojos, de pudor y timidez henchidos, trémulos, emocionados, se llenaron de un líquido raro.
La literatura, ya lo dije, regala inmerecidos privilegios. Instantes que purifican y hacen bien. Privilegios y ascesis.

