Hoy quiero evocar a mi padre, y, como es natural, lo hago desde el punto de vista más íntimo, desde la perspectiva que me ofrece la condición de haber sido su acompañante hasta el último de sus días. La constricción que impone un espacio digital, sumado a mi propia incapacidad para expresar cuánto significa haber envejecido a su lado, explicarán (espero que así sea) la torpeza de este texto. Para empezar, podría refugiarme en mis recuerdos de niña y contar, por ejemplo, del espíritu aventurero que guiaba a mi padre, para estupor y a veces disgusto de mi madre y de mí, siempre temerosas ante lo desconocido. Creo que a él le divertía colocarnos en situaciones de cierta osadía: tal vez provocarnos susto formaba parte de su divertida manera de seguir siendo el muchacho viboreño que lanzaba pelotas en medio de la calle, y quizás motivarnos miedo era (quién sabe) una forma de demostrar que éramos niñatas vedadenses, en contraste con su bravuconería de chico un poco orillero. Lo cierto es que muchas veces nos sorprendía cambiando el rumbo que habíamos acordado, y en lugar de conducir el carro hacia la playa, giraba en cualquier recoveco que él tampoco conocía de antemano. Mi madre y yo nos soltábamos a preguntar “¿qué es esto, adónde vamos, por qué no seguiste el camino, tienes alguna idea de lo que haces?” mientras él, riéndose, continuaba la hazaña de adentrarnos en lo que podía ser una base militar, un sembradío de tomates, o simplemente la nada; sitios de los cuales, como es lógico, teníamos que salir lo más rápido posible, y retomar el camino que ya conocíamos. Estas jugarretas formaban parte de su carácter, un tanto rebelde y a la vez, responsable, quizás herencia de su propia madre, una mujer quien no titubeaba en llevar a sus tres hijos pequeños al medio de un huracán, cuando la ciudad era azotada por ráfagas ventoleras, cuidando de que ninguno pisara un cable eléctrico derribado, pero a la vez, sintiera en pleno rostro el empuje del viento. Lo recuerdo en sus múltiples esfuerzos por divertirnos, ya fuera como mago (para lo cual consiguió manuales, bastones, sombreros y capas negras), disfrazado de vampiro (la misma capa servía para tal propósito, a la cual añadía monstruosos colmillos hechos de un emplasto de harina con maicena que no sé quién le enseñó), inventando décimas cada mañana de cada día, cuando mamá nos despertaba para ir al colegio. Como era tan rutinario este despertar, no nos sorprendía en absoluto, y nunca tuvimos la precaución de recoger esos versículos que tan graciosamente nos recitaba al instante de crearlos. Solo conservo uno. Ese día amaneció lloviendo, y mi hermana y yo teníamos la esperanza de no ir a la escuela, porque nuestros padres seguirían durmiendo un rato más. Toda ilusión se desvaneció cuando papá se asomó a nuestro dormitorio y dijo:
“La mañana ha llegado envuelta en lluvia,
y asombrada se ha quedado
mirando a una trigueñita y a otra, rubia”.

Cierta vez unos ladrones entraron en la bodega de nuestra cuadra, y arrasaron con los víveres que nos correspondían a todos por un mes. El hecho, contado de boca en boca por los vecinos, nos asustó, y en cuanto papá regresó del trabajo, se lo contamos. Nos escuchó impávido y al rato dijo “No se preocupen, quien entró en la bodega no es mala persona. Es un hombre llamado Paco”. Mamá se echó a reír, y yo le pregunté si él lo conocía personalmente. “Claro. Es el viejo Paco. Paco Roba Arroz le decimos”. No sé bien cómo, pero el hecho de que el ladrón tuviera nombre, nos apaciguó.
“Lo recuerdo en sus múltiples esfuerzos por divertirnos, ya fuera como mago (…), disfrazado de vampiro (…), inventando décimas cada mañana de cada día, cuando mamá nos despertaba para ir al colegio”.
Otra cosa inolvidable eran sus dibujos de elefantes. Casi podría escribirse un ensayo titulado “Semiología de los elefantes.” Papá hacía preciosos dibujos, aunque nunca los conservó, no les daba importancia. Su mejor empeño los dedicaba a trazar imágenes de elefantes con los más disímiles trajes y posiciones que se pueda imaginar. A veces con sombreros, otras con paraguas en la trompa, o con flores en la cabeza, constituían su mayor fuente de inspiración plástica. Pero estos dibujos no eran para cualquier circunstancia, sino que significaban apoyo para momentos difíciles, o eran carta de presentación ante un nuevo amigo (siempre que se tratara de un niño/a). Jorge Fornet podrá dar fe de lo que cuento: a él le fueron destinados un par de elefantes, cuando aún no asistía a la escuela. En mi caso, los veía aparecer como por arte de magia, si estaba enferma, o sentía desolación. Varias veces sufrí de problemas digestivos en mi niñez, que me provocaban cierta dosis de postración, además de todo el rosario de patologías de la infancia. Mamá siempre fue la doctora de nosotros, una especie de curandera todopoderosa, por lo cual era rarísimo que nos llevaran a algún hospital (de ella hablaré en otra entrega), de forma que pasábamos las enfermedades en casa, bajo sus cuidados. Papá, que detestaba todo lo relacionado con el mundo médico, cumplía su papel de cuidador improvisando malabares (hacía de mago, silbaba, inventaba juegos con títeres, provocaba sombras chinescas, cantaba) para quien estuviera enfermo, aunque su aporte fundamental era dibujar. Recuerdo sentirme con mucha fiebre, y a él, a mi lado, regalándome dibujo tras dibujo, siempre de elefantes con adornos. Una vez me susurró “dame todo tu malestar a mí, te lo cambio por Babar.” En cuanto desaparecía el sarampión, o la parotiditis, o la indigestión o la rubeola, los elefantes pasaban al olvido.
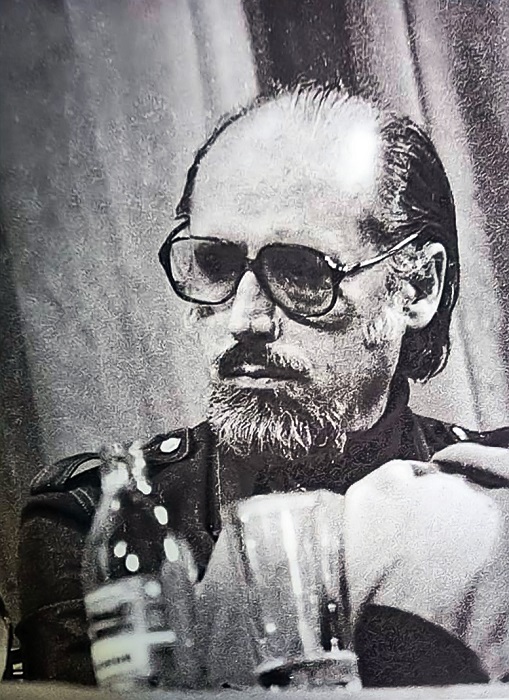
Varios años después de esta primera infancia, cuando ya entré en la adolescencia, decidí becarme. Me alejé del ambiente maravilloso, medio enloquecido, un poco circense y siempre pasmoso de mi hogar, para explorar la fiereza del mundo exterior. Durante el primer año de dicha lejanía, en momentos de profunda añoranza, recibí la sorpresa de varios de esos dibujos alucinados. Podía darse el caso de que yo estuviera en una asamblea aburridísima, en el anfiteatro de mi escuela, y alguien me tocara el hombro, para extenderme un papel, donde aparecía un elefante riéndose, vestido de payaso. O que en medio de la noche, un profesor me llamara a la dirección de la escuela para hacerme entrega formal de un sobre. Al abrirlo, en lugar de un texto, salía un elefante comiéndose un jardín de rosas. Al principio de recibir tan peculiares mensajes, me empeñé en saber cómo, de qué manera, a través de cuál mano generosa me llegaban, pero al cabo, me venció la magia. Todos los mensajeros habían prometido guardar el secreto, y cumplieron el juramento. El caso es que durante muchísimo tiempo seguí esperando la aparición de un paquidermo maquillado con flores, sobre todo si sentía añoranza, miedo, o la imperiosidad de estar en mi casa. Conservo montones de cartas escritas por mis padres durante mi periodo de adolescencia, y más tarde durante mi misión médica en África, y de algunos sobres se asoman pintorescas trompas de ya sabemos quiénes. Podría, como dije al inicio, acudir a mis recuerdos de infancia para evocar al hombre increíblemente amoroso que fue mi padre, pero temo aburrir a los lectores, de manera que prefiero seguir buscándolo en silencio. Y recordarlo en una dolorosa quietud que aborrezco por la sencilla razón de que ni mi madre ni él están donde estoy yo, en la sobrevida.

