A Maylan Álvarez
Aunque el viajero, geógrafo e historiador griego Pausanias relata otra versión de la muerte de Ícaro, una acontecida por un naufragio que causa su ahogamiento en el mar, el mito que aún entusiasma por ética y estética es la del chico que vuela para escapar de Creta. Esa salida ocurrente que cuenta Ovidio en el libro VIII de Las metamorfosis, se debe a la ingeniosidad del célebre arquitecto e inventor Dédalo. Este padre, que mata por envidia a su sobrino Talos y luego ha contribuido indirectamente con el encierro del Minotauro, comprenderá pronto el sufrimiento de perder un hijo.
La caída de Ícaro se asocia más a la hybris de héroes literarios: Edipo, Odiseo, Antígona… Sin embargo, aunque su muerte sea trágica, no parece estar a la altura de ninguno de esos héroes de la tragedia y mitología clásicas. Es sensato relacionar su historia con la libertad y la carencia de autocontrol concerniente, por supuesto, a la temperancia o sophrosyné. «Sígueme de cerca y no tomes un rumbo propio» cuenta Robert Graves que le dijo Dédalo a Ícaro.
La desobediencia de Ícaro, que es un empeño consciente, lo convierte en otra clase de héroe. Pues no cumplir con las reglas del padre, confiar más en la técnica que en la naturaleza y desafiar lo que, en rigor, le sobrepasa, hace de él un rebelde en formación: sucumbe muy joven, orgulloso y con cierta inexperiencia. Algunas interpretaciones de su actuar han preferido confrontar el dueto padre-hijo que la propia decisión de Ícaro de volar bien alto. Cuando el muchacho va cayendo grita el nombre del progenitor. Al lamentar sus artes, Dédalo considera ha fracasado como padre.
“Ícaro es la constancia de la rebeldía justificada”.
Existe una suerte de reconfiguración de la imagen de Ícaro, de cuanto representa su actuar, que recuerda un hecho sintomático: antes de su caída por el atrevimiento, Ícaro ya había aprendido lecciones de vuelo. No fue entonces una incertidumbre la decisión primera de escapar de la alta torre en que padre e hijo estaban aislados; luego, la de atreverse a incumplir un mandato. Concerniente o no a la edad, lo de Ícaro es la aventura del riesgo que entraña ya andar por su cuenta. De ahí que uno lo asocie también con aquel que, sabiendo lo que pasará, va a intentarlo igualmente. Ícaro es la constancia de la rebeldía justificada.
Con esta imagen del personaje dialoga David López Ximeno en su reciente libro Ícaro constante (Ediciones Matanzas, 2022). Sabe el poeta que el mito es asociación e identificación con la alegoría, pues los dioses y héroes no son tanto imágenes de cómo se veían los griegos sino de cómo querían ser. El mito es, asimismo, enclave cultural que es alcanzado por la Historia. Si uno sigue al Ernst Cassirer de Antropología filosófica, pudiera aceptar que ambas particularidades se inscriben en lo que es un “modo definido de percepción”. Pero, el par mitología/poesía en López Ximeno, no quiere ser un catálogo enciclopédico sobre Ícaro. Gracias a él, tiene a bien figurarse el cubano un imaginario con nuevas resonancias en que el hombre-pájaro refiere lo que ha sido de su existencia.
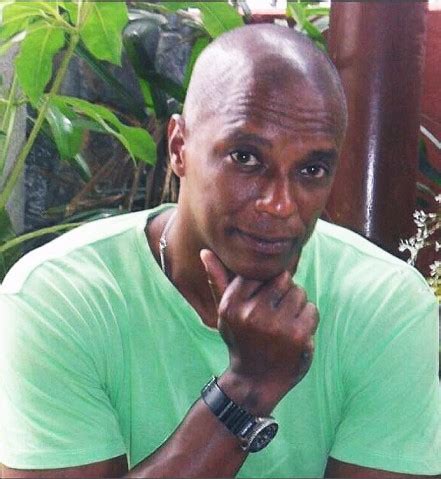
En Ícaro constante el personaje, que fija el predominio del sujeto lírico, no se atiene a recibir lecciones del padre. Ícaro es un ostensible observador del mundo. Prefiere andar solo. Se sienta, reflexiona, sueña… Ícaro se concibe en su tiempo. Pero lo transgrede al reconocer que el mundo es vasto pero pasajero. De alguna manera, al comprender cuanto le rodea, pertenece — a ratos sin saberlo— a esos seres que advierten casi todo con lucidez y de inmediato, porque vivirán poco. Este Ícaro es un existencialista a tiempo completo que, consciente de su porvenir, no se deja intimidar. En Sueños de Ícaro confiesa:
Sueños mis fragmentos, soy blanco payador del universo. Junto al cetro de las nubes en mi marcha, voy despierto. Tantas veces he muerto de muertes inconclusas, que irradio floración sin la simiente. Luego de aplacar este llanto incontenible, con la herrumbre de mi cuerpo, he dado de comer a las palomas. Mi pecho como el águila se expande, vítores escucho de la lluvia concertante. Y juega el firmamento a la ascensión de mi canto. Y el rapto espiritual me reconforta, pues la luz es tan antigua como un vidrio protector.
En virtud de lo anterior, es que puede asimilarse que no es un ser sufrido sino uno apto, incluso, para gozar en ocasiones de los placeres ajenos. Se lee en Bacanal: “Hallo algo de sosiego cuando observo a los danzantes/ urgirse con el vino./ La música es torrente inagotable/ y las hojas de la parra se eternizan sobre el cuerpo/ tras abrupta sintonía”.
A ojos vistas de la tradición receptiva de la fábula, es Ícaro el imprudente. En los mitos griegos recreados en la serie El narrador de cuentos (Paul Weiland, 1987), Ícaro es definido como lento, aburrido y muy torpe. Se olvida que, en parte, el destino trágico del hijo se debe al pasado del padre. El Ícaro —“humano cometa”— de López Ximeno se aproxima en cuanto a elucubraciones al Minotauro borgiano de La casa de Asterión cuando se examina y dice: “Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande”, así la grandeza del joven parezca solo confinarse a la terquedad física y emotiva. He aquí un Ícaro memorioso que, sin dejar de ser reflexivo, gestiona sus percepciones. En De la libélula,a fin de no desmerecer lo que puede perderse, de estar aún en terrenos de la utopía y no de las penurias de lo distópico, salva otra imagen: “Más allá de la contemplación/ creó una historia./ Una libélula convertida en nostalgia,/ susurro del viento en la quietud del pórtico./ De ella tomamos un día/ un nombre cubierto de polvo/ para historia cotidiana”.
“Ícaro es presencia recurrente que fluye en cualquier época…”
En esta narrativa de revitalización cultural prima el hecho de la distancia de la cómoda y tutelar cronología. Aquí el protagonista habla indistintamente antes y después de su caída, si bien Cósmica (Adagio sostenuto) se reserva sobre todo a las reflexiones sobre su muerte. Pero, desde los inicios del poemario, se está aludiendo a la aceptación de un cumplimiento que amerita ser evocado: “Mi cadáver es mi Isla, en voz baja lo recibe la marea./ ¿Quién ha dicho? ¡No somos tan frágiles!/ No somos el nácar, el ébano etíope./ Vamos por nuestros muertos con la lámpara encendida/ en la mastaba”. Sin embargo, Ícaro es presencia recurrente que fluye en cualquier época como cuando recorre, preguntándose por desapariciones, el friso de los templos, o como cuando se presenta y tiene que autodenominarse para el olvidadizo: “¡Vengo del Parnaso!/ Desde la épica antigua llego a un tiempo de penurias./ Soy símbolo de aire, de fuego, de agua./ Claustro vital permanente, fuente de musgo y de grito./ Canto por la humanidad” (Introito).
Ícaro es además por unas circunstancias cambiantes, donde convive con aquellos que han condicionado cuanto él representa. Para irradiar connotaciones de la figura simbólica, cual icono un tanto misterioso, en que la generalidad ha velado detalles de la vida que pudo tener, es que David López Ximeno —quien ya había alcanzado un tono mayúsculo de la cosmovisión asociadora y valedera con Invención de Alejandría—convoca a otras voces pertinentes hasta descentralizar, con rica frescura, el supuesto egocentrismo de un solo yo poético. Es por ello que en Ícaro constante, mientrasse escuchan las voces de Dédalo, Zaus Horkio, Minos, Parsífae, Ariadna, Teseo, Minotauro, otros (Hefestos, Dionisios, Apolo, Afrodita, Homero, el Veronés, Pieter Brueghel el Viejo…), no siempre en junta, acompañan la asiduidad del muchacho audaz.
“La insularidad, condición y carácter de ese espacio de donde uno puede salir y regresar o, acaso, ese lugar donde se está encallado por cuestionable gratitud u obligación…”
Enclave geográfico de lo entrañable, la isla es más reveladora por albergar lo legendario en que la cultura, inquieta e inconforme, consigue siempre expandirse. Recuerda María Zambrano: “Todavía existen mundos, lugares en el planeta donde las cosas y los seres no han sido dominados del todo por el afán de definición, donde aún palpitan asomándose por entre las rendijas de un mundo todavía por cristalizar”.
La insularidad, condición y carácter de ese espacio de donde uno puede salir y regresar o, acaso, ese lugar donde se está encallado por cuestionable gratitud u obligación, entronca ahora con los orígenes y el destino: cuesta dejar de pertenecer: “Quédate en la arena donde Ítaca termina”; “Soy esa Isla que accede al horizonte”; “Aprendí los secretos del mar, vi claramente este bosque de coníferas salvajes:/ sus pájaros cantaron por las Islas, picoteaban los fragmentos de mi cuerpo”; «Así fue la visión de mi página inconclusa,/ cuando una ostra sanguínea dominaba el horizonte y gritaban los remeros”; “Mis alhajas sumergidas al impacto del naufragio”; “Bajo del trono a las Islas, que también esparcen su dúctil murmullo”; “¡Entonces la Isla es mi reino!”; “¡Oh, magno dolor de esta Isla!”… Tierra, cielo y mar, la naturaleza de Ícaro, vislumbrada cual isla solitaria, se generaliza reconstituyendo el prestigio literario de otras islas.
Aunque en Ícaro constante van y vienen otras imágenes, una de las más certeras por bellas declaraciones de principios, que prefigura como un aviso, está en el referido Introito: “Cuando mis piernas no escalen el púlpito del viento,/ y mis alas solo sean trofeo del recuerdo/ sobre un fiero mar nocturno, comenzaré otro bregar”. No es ya de la ausencia de cuanto se trata, sino del olvido, el peor de los destinos. Pero Ícaro es consubstancial a nuestra naturaleza. En el justo espacio, aunque más cerca del cielo que de la tierra, tiene nupcias frecuentes con Mnemósine. Solo morirá al desaparecer la Humanidad.

