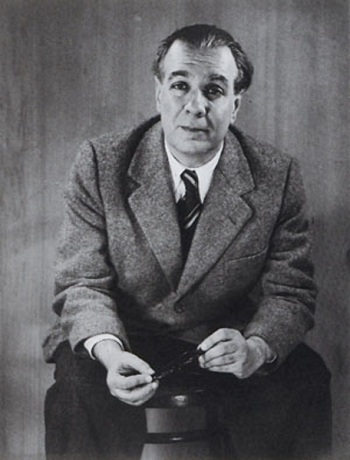
El país que Borges no tuvo
26/8/2019
Para el obispo Berkeley, la realidad no existía, era un mero reflejo, una suerte de magia que la mente humana se reinventaba para mayor comodidad, de manera que no había lo que se llaman hechos sino interpretaciones. Tesis recogida, como seguidor de la escuela escéptica del pensamiento, por Jorge Luis Borges, desde que en sus años de preadolescente le llamaran Georgie, allá en la Suiza neutral de la Gran Guerra (1914-1918). Y es que para alguien que viviera un doble aislamiento del mundo externo (el suyo, como argentino que caminaba en tierra ajena, y el de esa tierra, que como patria de exiliados y pacifistas se alejaba de la guerra), la distancia con respecto a lo real comienza a ser un punto de vista totalmente lógico, más allá de las tendencias totalizadoras de una era que se empezaba a desmoronar, a destotalizar (con el fin de la Gran Guerra, surge una nueva Europa, sin monstruos medievales de la naturaleza del Imperio de Austria o el Zar de las Rusias, pero repleta de monstruos).
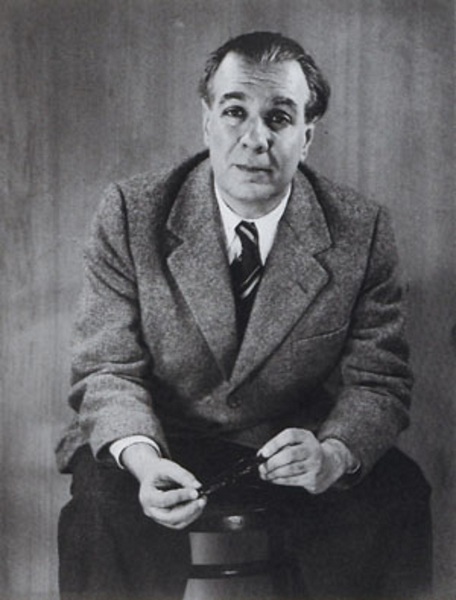
Para Georgie, no obstante, aquella era la Historia, la cultura, esa que aprendió de su padre, un lector empedernido de Herbert Spencer, el adalid del pensamiento liberal burgués de los tiempos, enemigo declarado de los sistemas totales de pensamiento, y refractario de cualquier utopía más allá del individuo mismo (de por sí una utopía). El padre de Borges creyó tanto en la necesidad de ser libre íntimamente, que soñaba con convertirse en el hombre invisible, personaje de la novela de HG. Wells. Y en palabras del propio escritor argentino, lo logró. La ausencia de utopías sociales en el pensamiento temprano de Borges se fragua en aquella postguerra europea, donde, a pesar de que el joven saludaba elementos ideológicos como la Revolución Rusa (y hasta le escribió poemas), nunca hubo una adhesión abierta, más allá del júbilo por algo nuevo, una rotura en la narrativa chata, un giro de esos inesperados que tanto amaría en la literatura.
Para Borges, un escéptico, había que desconfiar de todas las “grandes realidades”, así miraba con desdén los discursos, las banderas, los Estados y los sistemas. Creía en la promesa de su padre de que dentro de 30 años, todo aquello desaparecería, quizás por algún acto de magia, salido de las teorías de Berkeley. Para él, además, tenía mucho sentido lo que Spinoza llamó el determinismo infalible, o sea, que las cosas suceden porque existe un algo más allá que las mueve, con independencia de si se tiene o no conciencia de ello, ya que la conciencia en sí misma es un espejismo. Eso lo llevó, en política, a ser un ácrata que no participaba activamente en el derribo de las estructuras sociales opresivas, o sea un eterno abstencionista.
Ser spenceriano, lector de los clásicos ingleses del liberalismo, lo llevó no obstante en medio de la Argentina pro-nazi, a colocarse en el bando de los aliados. Mientras muchos de sus compatriotas celebraban la posibilidad de que ese Londres, que por décadas humilló a Buenos Aires, fuera bombardeado, Borges, ya ejerciendo el periodismo como columnista, denunció la naturaleza corruptora de Hitler sobre la cultura europea y germánica, colocándolo en su puesto gansteril, una postura que le costaría bien caro al escritor en su futuro personal. En las páginas de Sur, junto al resto de los intelectuales burgueses de la época, haría denuncias tan duras como que “Hitler desea, en realidad y secretamente, ser derrotado”. Y es que Borges vio la inviabilidad del nazismo, para el nazismo en sí, incluso y sobre todo para América Latina, un continente que él describía como salido de la barbarie, pero ausente aún de la civilización. Esto último explicaría, también, su postura inmediata de la postguerra ante el peronismo.
El general Perón, si bien gozaba del apoyo de las masas, y aprobó medidas a su favor, nunca se decantó por una izquierda real en el sentido militante, eso ha hecho del peronismo un mal perenne y argentino tanto del progresismo como de la reacción. Aquel popular líder causó pronto la repulsa de Borges, quien lo calificó de monstruo, en un cuento que escribió junto a Adolfo Bioy Casares, donde una turba mata a un chico judío, en una plaza de Buenos Aires. Pero hubo más, durante aquellos años, el modesto empleado de una biblioteca que era Borges, fue despedido y se le reasignó un puesto de inspector de conejos y gallinas, como humillación a su nombre de artista, que ya resonaba en los corrillos intelectuales. El agravio, hizo que Borges se retrajera aún más de la política, apartándose de ella por oposición y, según dijo más de una vez, por no entenderla, lo que no quitó que a la caída de Perón, declarase que se sentía inmensamente feliz y saludara el advenimiento de dictaduras de derechas.
Aquel movimiento pendular de un país que no era como la Suiza de su infancia, ni la Inglaterra de sus sueños a lo Berkeley, llevó a Borges al yerro político, sobre todo a partir de su rechazo del Estado corporativo de Perón. Descreyó de la democracia para el continente latinoamericano, y declaró que se abstendría de apoyar elecciones hasta por lo menos varios cientos de años, las calificó como un exceso de estadísticas, más allá de un hecho político determinante. De esta manera, el Borges intelectual comenzaba a colocarse en el espectro de la derecha política, no como un autor orgánico de la misma, sino como resultado de su propia experiencia personal, así como de la aplicación cosmovisiva de su particular espíritu artístico.

Los escépticos, según se describe, en la Antigüedad, aceptaban las leyes y morales del momento, como por resignación, aun descreyéndolas. Por ello, no hay que decir que Borges fuese un partidario acérrimo de Videla o Pinochet, sino simplemente un anarquista que ya en su ceguera física, decidió desentenderse de lo que no entendía. Cuando fue invitado por la junta a una recepción, junto a otros intelectuales, y llamó a los militares con el tratamiento de caballeros, al tiempo que los felicitaba, por sacar al país de lo que él calificaba un desastre; poco se imaginaba quizás lo que ocurría luego: cientos de miles de asesinatos, fosas comunes, y los cuerpos de los presos políticos muertos flotando en las aguas de Río La Plata. Un horror, que cuando Borges lo conoció, decidió no solo condenar, sino que con arrepentimiento renegó de los honores y la lisonja que, hábilmente, los militares le habían proferido. La retractación personal vino también con respecto a su discurso de aceptación de la Orden al Mérito de parte del Chile de Pinochet, cuando Borges aseguró: “Dije cosas que no debí y de las cuales ahora me arrepiento”. Todo ello evidencia que el autor oscilaba en un continente que no era el de su irrealidad, el de su cosmos, y ello afectaba sus decisiones políticas.
El discurso de la blanca espada, aquel de Chile, que él prefería antes que la furtiva dinamita -metáfora de una aceptación tácita del militarismo y la dictadura para el Sur- le hizo perder el Premio Nobel. Borges era llamado, a menudo, por parte de sus amigos, a no declarar políticamente, ya que los medios explotaban sus boutades de forma propagandística, de una parte o de otra. Lo cierto que, eterno jugador de realidades, para él no existía gravedad suficiente ni en el Estado, ni en nada que no fuese su propia estética, lo cual no lo abstuvo de recibir y ayudar a las Madres de la Plaza de Mayo, cuando estas tocaron a su puerta, por considerarlo un hombre decente.
De sus últimas frases, cargadas de ingenio, data la que calificara a la Guerra de las Malvinas como la pelea de dos calvos por un peine. Y aunque saludó el regreso de la democracia burguesa con Alfonsín, y presenció las denuncias de las torturas de la dictadura, con conmoción ante las víctimas, ya era tarde para nuevas militancias que nunca llevó a cabo. El Borges ciego, que miraba al vacío, o quizás al infinito, el que quería inventarse un país, y no el pendular que le tocó, decidió morir en el punto de partida, en la Suiza neutra, quizás como un símbolo de su propia postura ante la política, de ese doble distanciamiento: el suizo y el suyo.

Es un artículo honesto que no puede negar la estatura de escritor de Borges.