Para él, para Bruno, Mamita Yunái era, ni más ni menos, Miss Dixon.
En su ignorancia, Bruno no estaba al tanto de las cruentas andanzas de Mamita por Chiriquí o Puerto Limón. No tenía ni la más leve noticia de trenes con estibas de huelguistas baleados, de cadáveres nocturnamente sumergidos en el litoral colombiano.
Muchísimo menos podía predecir que las travesuras de Mamita, irascible cuando se le tocaba aun con el pétalo de una rosa, la llevarían a derribar un gobierno guatemalteco durante cierto fatídico weekend.
“El ‘Yes, Miss Dixon’ era la respuesta obligada, con la misma regularidad del ‘Sí, señor’ que Santos Chocano observara en un sumiso indio sudamericano”.
Para él, para Bruno, mulato oriental, pichón de jamaicano, Mamita Yunái no era ese emporio multitentacular, no era ese monstruo mitológico capaz de adquirir mil caras: United Fruit Company, United Fruit Sugar Company, Empresa Naviera Flota Blanca, Compañía de Seguros La Tropical…
Bruno vivía convencido de que Mamita era ese ser apergaminado, reseco, ignorante de caricias de varón, cuyo nombre de pila nunca supo, pues bastaba un apelativo restallante como un látigo: Miss Dixon; y un cargo: jefa de enfermeras del hospital de la compañía en Banes.
Y Bruno se enorgullecía de ser el mucamo de Miss Dixon. (Sí, dije mucamo, rectifique el lector: entiéndase su sombra, su voluntad dócilmente proyectada, la anticipación de sus deseos).
—Bruno, corta la yerba del jardín.
—Yes, Miss Dixon.
—Bruno, reparte las invitaciones para el canasta party.
—Yes, Miss Dixon.
—Bruno, para Navidad quiero uno de esos cakes rellenos de frutas que preparan ustedes los jamaicanos.
—Yes, Miss Dixon.
—Bruno, encera los pisos.
—Yes, Miss Dixon.
—Bruno, pule los bronces.
—Yes, Miss Dixon.
Y así hasta el infinito, pues innumerables eran las aptitudes del criado, como incontables sus incondicionalidades.
El “Yes, Miss Dixon” era la respuesta obligada, con la misma regularidad del “Sí, señor” que Santos Chocano observara en un sumiso indio sudamericano.
Pero —ay, de su suerte— Bruno incumplió en alguna encomienda. No fue un error de bulto: falló por un milímetro en una minucia.
Era peccata minuta, pero la reacción de Miss Dixon fue de las que hacen historia.
Ordenó al mucamo que se arrodillara —el mulato andaba por los seis pies y medio de músculos— y a continuación se escuchó una bofetada.
Testigos presenciales —¿te acuerdas, papá?— todavía cuentan, con la rabia de quienes comen, visten y calzan dignidad, que tras el escarnio se escuchó un susurro:
—Yes, Miss Dixon.
Bruno envejeció, y un día lo enterraron, como cuadra a cualquier mortal.
Años después, un grupo de hombres, armados de Springfields y Garands, se personaron, llevados por un viento de justicia, en un severo edificio de dos pisos, en el norte de Oriente.
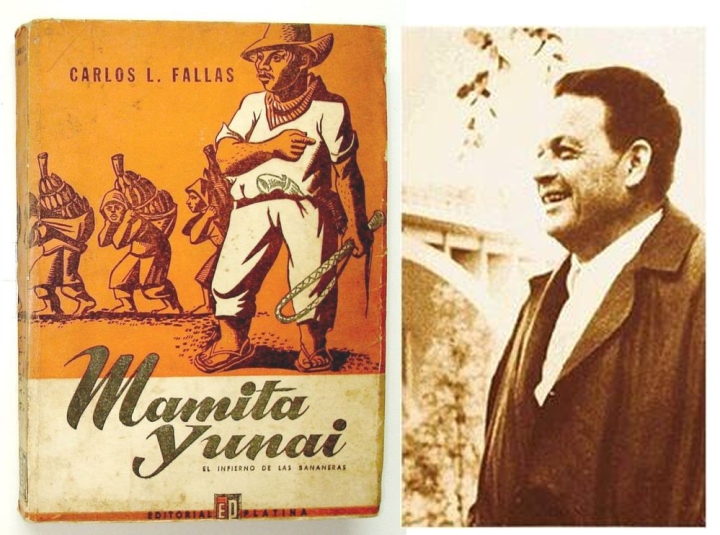
En sus manos, junto a las armas, llevaban el certificado de defunción de Mamita en Cuba.
“¡Payasous!”, gritó en su media lengua el americano que hizo entrega de la oficina, convencido de un rápido regreso.
Ignoraba que ya no habría, nunca más, lugar en Cuba para Brunos, ni para Misses Dixon.

