Me dijo Roberto Fernández Retamar que Cintio había sido su maestro. “Maestro” —se entendía— en un sentido espiritual y no en el asociado al ejercicio del aula, de impronta a veces menos determinante. “Lecciones” nombró Vitier a aquellas conferencias dictadas en 1957 en el Lyceum, y cubanas, “Lecciones cubanas”, a esas otras, dadas mucho tiempo después en el Instituto Superior de Arte, que entonces le propuso recordar los 30 años de la salida de Lo cubano en la poesía. En ambos cursos, un denominador común, la iluminación del país, tanto desde sus líneas y avatares expresivos, como desde algunas de sus voces fundacionales, era la iluminación de un proceso —ser en devenir—, con fe absoluta en las potencias de la poesía y la cultura, frente al vacío, la estolidez y las operaciones de “desustanciación” que acaso hoy más que nunca nos asedian. Socavar, deslegitimar, hasta dejarnos sin raíz, parecen las divisas de un sector intelectual que desde luego se ha ensañado también con Vitier. No hablo de las críticas que su obra, como la de cualquier escritor o pensador, precisa, sino de las lecturas generales, de cierta forma afines y marcadamente políticas que insisten, por ejemplo, en la condición “inflacionaria” del canon cubano o enumeran, como supuestos “estigmas” de nuestra literatura: “La publicación de Cantos del Siboney, de José Fornaris”, “‘La estrella de Cuba’, primer poema ‘revolucionario’, escrito por Heredia”, “La agenda teleológica insular de Cynthio Vitier a partir de Lo cubano en la poesía” y “La publicación del panfleto Nuestra América, por José Martí, cúmulo de histeria verbal”.[1] Ya algo de esto habría advertido él en 1997, cuando en “Leyendo ‘La república escrita’ de Rafael Rojas” reaccionaba ante las consideraciones del ensayista, según el cual “la República de José Martí” se ajustaba al concepto de Agamben de “topografía de lo irreal” y la escritura martiana podía concebirse como “una suerte de holograma histórico”.[2] Con Martí en el centro de su ideario, Vitier creyó quizás románticamente que la palabra del Apóstol ayudaría a remediar la crisis y el éxodo de los noventa, pero a su vez señaló agudamente la responsabilidad de la Revolución con los jóvenes desmoralizados, escépticos políticos, marginales o antisociales, en los que tenía que verse “un innegable y doloroso fracaso”:
La Revolución no puede resignarse a este tipo de fracaso, por relativo que sea. La Revolución no puede conformarse con decir de los que se lanzan al mar en embarcaciones frágiles y arriesgan la vida de sus niños y ancianos: son delincuentes, son irresponsables, son antisociales. En todo caso son nuestros delincuentes, nuestros irresponsables, nuestros antisociales. La Revolución también se hizo y se hace para ellos, no puede admitir que sigan siendo subproductos suyos.[3]
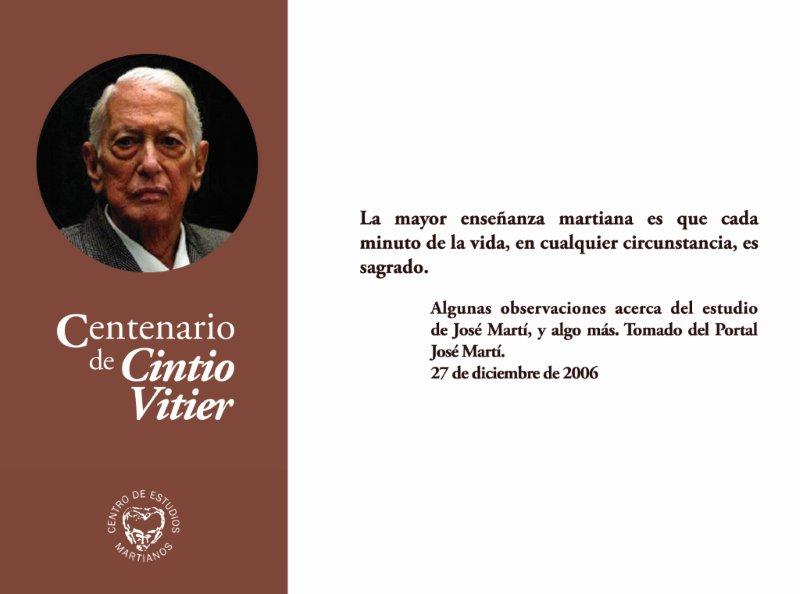
A las incomprensiones y extremismos, que también padeció, opuso como buen origenista el trabajo silencioso y constante, la fidelidad a sus principios y la visión equilibrada y conciliadora de que da testimonio su poema “Viernes Santo”: entre el anverso y el reverso de quienes desestiman, desprecian al “pequeño grupo” que vela y quienes se enorgullecen de un nombre “que no han sabido honrar”. “Los que piensan en el prójimo / y lo ayudan y trabajan para él / son tus discípulos: / no importa que lo ignoren”,[4] dice allí, adelantando lo que también comprendería en Solentiname su querido y admirado Ernesto Cardenal.
Ahora que se le juzga a menudo por haber hecho de la Avellaneda un “caso”, por sus reticencias con “El apellido” de Guillén y “La isla en peso” de Piñera, por su teleológico relato de lo cubano, como si no hubiese crítico al que se le puedan igualmente reprochar sus límites, conviene releer otras páginas, las de sus ensayos sobre Julián del Casal (“Julián del Casal en su centenario”), Juana Borrero (“Las cartas de amor de Juana Borrero”), Samuel Feijóo (“Ciclo poético de Samuel Feijóo”), José Lezama Lima (“Invitación a Paradiso”), su introducción a La crítica literaria y estética en el siglo xix cubano, sus Temas martianos y, sobre todo, su Poética, que lo coloca a la altura de los grandes pensadores sobre poesía de la lengua. Antes que Octavio Paz o José Ángel Valente, Vitier asumiría la perspectiva del creador para lanzar una de las propuestas más insólitas sobre el lenguaje figurado que jamás haya podido imaginarse: esto es, para el poeta, el lenguaje figurado no existe, la poesía no es figura sino sustancia, “catacresis esencial”, acto prístino de nombramiento en el que “nieve hilada” o “cítara de plumas” no son la simple sustitución de “mantel” o de “pájaro”, sino el hallazgo de una nueva realidad que no puede expresarse de otro modo.
“Como su obra no necesita que nadie la defienda, solo espero que en este centenario vuelvan a repasarse sus lecciones con el respeto que se debe a los maestros”.
Situado siempre desde la poesía, entidad trascendente más allá del poema, fundida a las materias mismas de lo real, rechazó la literatura en tanto juego terrible o tonto de las instituciones, comercio o consumo, “triunfo del modelo yanqui de modernidad”,[5] y “la nueva escolástica de la teoría literaria que, por el camino de la desaforada especialización cientificista, se dirige a las antípodas de lo que Reyes consideró lo propiamente literario, es decir, lo propiamente humano en la expresión verbal”.[6]
Tuvo el ojo del investigador para descubrir el filón, el cauce, el tema o el autor desatendidos —así en “Los versos del Papel Periódico”, “Un cuento de Tristán de Jesús Medina”, Flor oculta de la poesía cubana—, y también su paciencia; una elegante paciencia en el hervidero de oportunistas y suspicaces. Como su obra no necesita que nadie la defienda, solo espero que en este centenario vuelvan a repasarse sus lecciones con el respeto que se debe a los maestros.

