Para Ginett, capicúa
¿Cuándo empecé a escribir este texto? ¿Cuándo la leí por primera vez? ¿Cuándo la vi por primera vez? ¿En qué momento las palabras comenzaron a dar vueltas por mi mente buscando un ritmo, una sintonía, un tiempo? ¿Por qué hasta hoy me atrevo a contarlo contándomelo? Así escribo: me cuento una historia para que otros la vean. Miro para que otros miren y después, si se logra, se repita el gesto. La acción se multiplica. ¿Pero cuándo empecé a escribir este? ¿Sería acaso cuando Juan Felipe Robledo, mi amigo, me dijo hace muchísimos años que había encontrado una tarde, andando destruido por el centro, en una librería a la que yo lo había llevado, un libro de una poeta que sabía me iba a gustar? ¿O cuando en junio de 1996, antes de mi cumpleaños, salí con una bandeja llena de bocaditos para repartir en medio de la conferencia de prensa del lanzamiento del coloquio “Paradiso. Treinta años de un mito”, y la vi, al fondo, atrás casi invisible, al lado de un hombre de pelo blanco y una mujer muy parecida a ella? La gente se amontonaba frente a la puerta por donde salíamos los repartidores. Se abría y una horda se arrojaba sobre nosotros. En menos de un segundo ya no quedaba nada. Ni una sola galletica podía sobrevivir aquel embate. Allá estaba ella y yo acá, tratando de acercarme con la mejor excusa de ese momento: “¿Perdón, quiere un pasaboca?”. ¿Qué más podía decirle? ¿Cómo podía hablarle a ella, a quien había leído y releído ya tantas veces? Aunque no parezca (lo disimulo muy bien), me habita una timidez proverbial, angustiosa, que me impide actuar con naturalidad y tranquilidad en ciertos momentos. La mejor defensa que he encontrado ante ello es un arrojo suicida (como diría Catalina Arévalo): Todo o nada.
“Estaba descubriendo una poeta nueva”.
Fui al día siguiente (el 3 de diciembre de 1993) a la librería Nicolás Guillén a buscar el libro Antología poética de Fina García Marruz. Había uno. No sé si era el único, pero ahora quiero pensar y decir que era el último, el que me estaba esperando. No costaba casi nada. Esa librería tenía algo maravilloso. Fuera de la posibilidad de encontrar y estar actualizado en literatura cubana (siempre es una tragedia cualquiera de estas dos necesidades), tenía unos precios espléndidos, de esos que permiten salir con un bulto —sí, bulto— de libros en el morral, porque eran absurdamente baratos. Maravillosos. Obviamente la librería no duró muchos años. La librera era una muchacha hermosa cuyo nombre nunca recuerdo. Nada más unos ojos negros inmensos y un pelo negro que caía sin rizos sobre sus hombros. Tiempo después la acompañó un librero cuyo nombre sí es inolvidable: Eurípides. Lo primero que pensé cuando tomé el volumen de lomo negro fue: “Vaya, igualito al de Cintio Vitier que compré en Madrid” (la primera vez que fui a España en junio de 1993). Los dos eran del mismo formato. Lo abrí. Me encontré en la contracubierta la frase: “En colaboración con Cintio Vitier”. Extrañado por esa coincidencia me quedé de una pieza: “¡Claro! ¡Es la esposa! ¿Cómo no caí en cuenta?”. La respuesta era muy fácil: Mi amigo me estaba descubriendo una poeta nueva.

No recuerdo si compré algo más ese día. Salí con mi libro nuevo en mi morral (o mochila, como le llama Laidi) rumbo al trabajo. En esa época mi horario era de dos jornadas. Trabajaba en la librería de ocho de la mañana a doce y media. Iba a clases de dos a seis. Cuando había algún hueco aprovechaba para pegarme una escapada al centro, hacer un recorrido de librerías y ver qué me esperaba, y volvía a la librería a las seis y media, hasta las ocho. Así todos los días, durante siete años. Si cierro los ojos ahora puedo decir que leí el libro esa noche en mi casa. Los abro. Así es. Lo leí de principio al fin, en voz alta, dejando que los poemas me habitaran y que mis palabras fueran el ritmo y la música que los poblaban. Lo subrayé infinitamente con mi esfero negro, usando como separador una regla. Los poemas me hablaban, me miraban. Ese es uno de los milagros de la poesía que no ocurre con frecuencia: encontrar una mirada que nos ilumina y nos hace mirar el mundo de otra manera, distinta pero familiar. Así fue mi primer contacto con la poesía de Fina García Marruz. Tiempo después, en noviembre de 1998, me escribió en la primera página, amarilla, del libro: “Para Álvaro Castillo, lector de poesía, que es otro modo de ser poeta —acaso más raro”.
Años más tarde ocurriría otro milagro. La poeta Piedad Bonnett (a quien le debo el hecho de que una niña me haya dicho un día al entrar a la librería: “Usted me dio clases a mí”. “¿Yo? Yo nunca he dado clases”, le dije. “Sí, usted me dio una clase sobre Bohumil Hrabal”. Claro. Piedad me pidió de favor que la reemplazara durante tres sesiones en su curso en la universidad y que le llevara un libro a un amigo cubano suyo, Jorge Yglesias. Fue a la casa de Corrales una noche y hablando de todo un poco llegamos a Fina y me contó que él había hecho una antología de su poesía. “¿Cuál, la de Letras Cubanas, la negra de la colección Giraldilla?”. “Sí, esa”, dijo. “Pues en su selección conocí la poesía de Fina”. Ante un encuentro del azar como este lo único que pudimos hacer los dos fue sonreírnos e inmediatamente pasar a otro tema.
“Así fue mi primer contacto con la poesía de Fina García Marruz”.
Cada vez que la puerta se entreabría miraba para ver si la primera línea de combate había cedido su asedio y podía flanquearla por algún lado. Nada. Y Fina atrás, allá, al fondo. Miré a Betanita, quién me sonrió como sonríen los cubanos: con todos los músculos de la cara, con el alma.
Llamé a Juan Felipe al otro día para contarle que tenía razón, que me había fascinado esa poeta. En tantos años de amistad son muchas cosas las que nos hemos dado. Es demasiado lo que le debo. Pero por sobre todas las cosas me ha acompañado siempre su generosidad sin límites y su lección de poeta: una vocación realizada y perseverada en el tiempo, en medio del silencio, tallando cada palabra, esperando que el milagro se cumpla, porque sabe que ese es su destino. Ningún otro más que cantar la mañana de los días.
En la bibliografía de la autora figuraba un libro del año 1970: Visitaciones. Ese fue el libro que busqué (junto a las primeras ediciones de Paradiso y Canción de gesta) al día siguiente de mi primera llegada a La Habana, en mayo de 1995, después de caminar hasta la Casa de las Américas (donde fui a cumplir una cita pendiente con mi historia) y regresar hasta el hotel Deauville, caminar hasta Prado, subir hasta el Parque Central y doblar por Obispo hasta la Plaza de Armas, donde me encontré con cientos —bueno, no sé si eran cientos; no importa, así de tantos vi— de tenderos de libros, llenos de libros, libros que nunca había soñado ver, libros con los que había soñado cuando empecé a hacer listas inmensas de los que quería tener: los de mis autores y temas amados. Uno a uno los fui recorriendo con mi mirada, dejando que se resbalara y se posara como lo hace la de un librero: captándolo todo sin permitir que se descubra dónde realmente se está deteniendo. Uno a uno. Preguntando los precios. Llenándome de la información necesaria para intentar descubrir y entender cómo es la cosa. Preguntando por este y aquel. El de más allá. El que me interesa y el que no. Calculando cómo hay que acercarse sin ofender, ganando y dejando ganar.
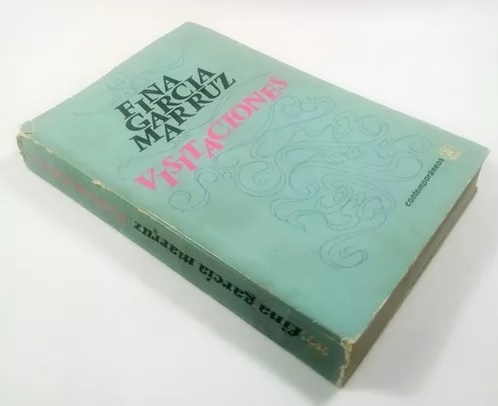
Ese primer día encontré Paradiso. Lo guardé en una bolsa transparente que a partir de ese momento cambió de nombre: se volvió jaba. Feliz, bajo un sol casi subsahariano, rehíce mis pasos, y acompañado de un muchacho que me empezó a hablar (como sucede tantas veces en Cuba), de repente, me encontré con un nombre conocido: Trocadero. No me encontré, me estrellé con él. “De manera que era tan cerca del hotel. ¿La casa de Lezama Lima está tan cerca del hotel?”. Bajé y golpeé en el número 162. Me abrió la puerta una muchacha bajita, de pelo castaño, con unos jeans rojizos (sí, eran medio rojos), ojos verdes y una sonrisa de bienvenida. Le conté que era colombiano, que había llegado ayer y que entre las cosas que quería conocer estaba la casa de José Lezama Lima, y que aquí estoy, muerto de calor, con mi mochila terciada y con la primera edición de Paradiso en una jaba. Esa muchacha se llamaba Betania Peña (Betanita).
Me entero de que el sitio donde estamos era antes la sede de la Casa de la amistad Cubano-Checoslovaca. Ahora es, creo, el Centro Internacional de la Prensa. Está lleno de gente. Conozco a muy pocos. En esa época mis cubanos con nombre no abarcaban más que mis dos manos. Olvidé decir que pregunté varias veces por Visitaciones y nadie lo conocía. Hasta que un librero (ya no recuerdo cuál) me dijo que volviera en dos días y me lo tenía. Así fue. Regresé y ahí estaba ese libro azul, grueso, lleno de poesía que esperaba ansiosamente que mis ojos y mis palabras se deslizaran por ella y la hicieran sonar. Recuerdo que el libro salió de un saco de libros llenos de polvo. (Un saco como los que carga Barbarito en su sidecar y del cual puede salir cualquier maravilla, una especie de cueva de tesoro humilde, en la cual la sorpresa no es más grande que su generosidad).
Volví en octubre del mismo año dispuesto a comprar muchos libros. Le dije a mi nueva jefa que si quería yo podía hacer un viaje y traer libros. Así fue. Traje muchos libros con los que se pagó la inversión y la librería ganó. Aunque el pretexto real no era ese. Era otro. Reencontrarme con mi “meñique oriental”, con Yanelis Hernández Pérez, la muchacha de Cruce de los Baños que me mostró la Cuba de verdad, la real, en medio de besos y caricias, andando La Habana, montando en guagua, tomando agua, haciendo cola, yendo al agro y a la bodega, todo eso acompañado por la maravilla que era toda ella y que yo no podía creer (aún no lo creo) que fuera para mí. El penúltimo día de ese viaje, ya sin dinero, sin un peso, pasé por la Plaza de Armas para despedirme de algunos libreros que ya tenían nombre para mí, y ver qué más había, antes de reencontrarme por última vez (esto no lo podía saber en ese momento, pero así fue) con Yanelis.
Había un puesto que no había visto antes. Un libro de color verde me miró: Refranes de negros viejos, de Lydia Cabrera. Edición de 300 ejemplares. Dedicado a Enrique Labrador Ruiz. Pregunté, por preguntar, el precio: “Diez dólares”. Yo no tenía ni uno en el bolsillo. Lo volví a dejar donde estaba. El hombre que me hablaba tenía un bigote que cubría casi toda su boca. Ante su extrañeza le dije que al otro día me iba y que no tenía dinero. Me dijo: “Me lo pagas cuando vuelvas. Yo sé que tú vas a volver”. Y con su nombre, Carlos Orallo Boscá, y un apretón de manos quedó sellada una amistad que nos acompaña, una hermandad más allá de las fronteras y de todo. Una complicidad que es más grande que nosotros mismos y que nos arropa en silencio, como un amuleto, como un tesoro. Sí, ya sé que he contado esto muchas veces. ¿Y qué importa? Primero, hace parte de esta historia y de este recorrido. Y segundo, a los amigos hay que recordarlos, homenajearlos, siempre.
Ahora ya puedo escribir que abrí la puerta, ya es junio de 1996, y que logré salvar una galleta, una sola, con mi brazo muy en alto, como si fuera a alcanzar un mango, y me acerqué decidido, agazapando a mi timidez en mi papel de mesero, mesero yuma, y le dije a esa señora, más tímida que yo, cuyo nombre ya sabía y a quien leía con avidez y pasión, a quien no era posible que tuviera en este instante ante mí, al lado de su esposo y otra señora (que después supe era la poeta Cleva Solís): “¿Perdone, quiere una galleta?”. Ella me miró, confundida por mi acento de no se sabe dónde, y me dijo: “Sí, muchas gracias”. Se la llevó a la boca y en ese momento tan oportuno volví a la carga, ya con la bandeja rendida, y le pregunté: “¿Usted es Fina García Marruz?”. Abrió los ojos sorprendida ante la nueva pregunta. “Sí”, casi susurrando. Y el tímido que ya no era le contó de cómo la había leído y la leía, de cómo no podía creer que estuviera ahí, a su lado, ofreciéndole una galleta. “¿De dónde eres?”, dijo. “De Colombia”. Su rostro se iluminó: “De la tierra de Camilo”. “Sí, de la tierra de Camilo Torres Restrepo”. Se dirigió a Cintio y a Cleva, y les contó que yo era colombiano. Cintio extendió la mano sonriente: “Chico, qué bien. Yo soy Cintio Vitier. Ella es Cleva Solís”. Ahí caí en cuenta de que no había dicho aún mi nombre: “Álvaro”. Sí, Álvaro. Nos vimos todos los días del evento. Me acercaba o se acercaban. Tal vez la dulzura de su trato, la confianza, la seguridad, la sencillez, la humildad, la tranquilidad con que me hablaban y miraban hicieron que las barreras que se pudieron erigir entre nosotros nunca existieran y nos habláramos con nuestros nombres propios, como si fuera lo más natural del mundo, como si no nos separaran más de 40 años de edad. Varias veces nos sentamos a tomar la merienda: una cajita de cartón donde había dos croquetas. Y así, comiendo croquetas, sentados en un banco, empezamos a conversar.
“La dulzura de su trato, la confianza, la seguridad, la sencillez, la humildad, la tranquilidad con que me hablaban y miraban hicieron que las barreras que se pudieron erigir entre nosotros nunca existieran”.
Como estarán ustedes imaginando, en algún momento saqué algunos de sus libros (que ya habían empezado a llegar, sonrientes) para que me los firmaran. Ahora miro el inventario de dedicatorias que tengo en mi biblioteca: 57 de Fina y 62 de Cintio. Sí, ya sé, no soy fácil. A Fina le pedí de favor que me copiara en su libro Viejas melodías, con su letra, el poema número 14:
Toma mi mano.
Hazme sentir que estás cerca
en la novedad de esta hora
en que mi mano es nueva en tu mano,
y es mi mano porque tú la tomas
y mi pecho se ha quedado silencioso como ella, anhelante,
en el banco arrobado, suspendido por todas las estrellas.
También, en ese tercer viaje, fue cuando conocí al resto de los miembros de mi familia cubana: Catalina, Betania, Miguelito, Rolando y Corbata, al fondo de un pasillo que ahora veo muy largo, en Marianao.
En el viaje siguiente coincidí, mágicamente, con el lanzamiento de un libro de cada uno de ellos: Habana del centro y Poesía. La presentación fue en el Palacio del Segundo Cabo. El salón estaba abarrotado. Fue el primer lanzamiento de un libro al que asistí en Cuba. Creo que en ningún otro lugar del mundo es igual. No hay tensión, hay emoción. Todo rodeado por una naturalidad y tranquilidad que solo es posible entre iguales que se miran a los ojos y se saludan por su nombre.
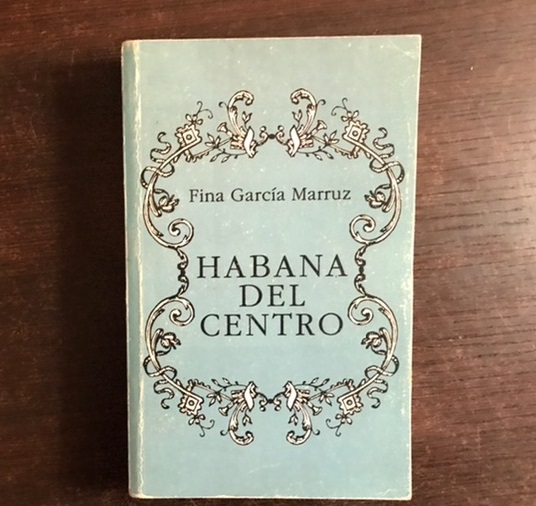
El momento culminante, el más emocionante (para el cual yo no estaba preparado) es cuando se ponen los libros a la venta. Al final. Cuando todo se ha terminado. Se forma una fila desesperada por adquirirlos, un escándalo monumental, una tensión angustiosa: ¿Habrán traído suficientes? ¿Alcanzarán para todos? El libro puede desaparecer en minutos. Nunca he visto algo igual. Desde entonces estoy siempre preparado. Procuro por eso siempre hacerme atrás, en la última fila, para salir corriendo antes de que se forme el desorden. Hicimos la fila con Betanita. Compramos uno para cada uno e iniciamos la fila siguiente: la de la firma. Realmente en Cuba se hace fila para todo. Cuando llegamos ante ellos los saludé y, contra mi pronóstico, recordaban mi nombre: “¡Álvaro! El amigo colombiano”. No nos demoramos mucho. Afuera la cola y la multitud rugía, asfixiada.
A los pocos días Betanita los llamó a su casa para ver si podíamos ir a verlos. Y ahí estuvimos, a las cuatro de la tarde, en la esquina de Línea y Paseo, en el cuarto piso, arriba del restaurante El Potín. Una vez, solo una vez, almorcé ahí. Fue como estar en una película de Tomás Gutiérrez Alea (bueno, he estado en más de una). Me senté, y a pesar de que el salón estaba prácticamente vacío, nadie me atendió. Frente a mí había cuatro o cinco meseros impasibles. Un ventilador soviético a mi lado agitaba el aire caliente. Uno de ellos se acercó (“Bueno, por fin…”), lo desconectó y se lo llevó. Ante semejante situación tan absurda decidí quedarme. El final de la película tenía que verlo. A los otros comensales que fueron llegando los atendían inmediatamente. A mí no. “¿Será porque soy extranjero?”, pensé en un momento. “El problema es que me queda difícil poner cara de cubano”. Una comensal se dio cuenta al rato de lo absurdo de mi situación y me dijo con esa confianza cubana que desbarata cualquier distancia y protocolo: “Chico, si no te cambias de mesa no te van a atender”. Agradecí la sugerencia y me cambié a la de al lado. Ahí mismo, literalmente, una mesera a quien había visto desde que entré se me acercó y me dijo: “Hoy tenemos…”. Nunca aclaré este misterio. Bastó moverme a otra mesa para almorzar.
Nos recibieron como a dos viejos amigos. Qué tarde tan maravillosa aquella. ¿De qué hablamos? ¿De qué no hablamos? Era como estar en otra parte pero aquí. La tarde se marchó y llegó la noche. Ellos estaban recién vueltos de un viaje a España. Estaban agotados. Esto (y otra historia absurda que no voy a contar) no fue motivo o excusa para acortar la visita. Nos fuimos porque ya era tarde y daba pena hacer una visita tan larga. Salimos felices. Hablando sin parar de todo lo que habíamos hablado rumbo a Marianao, en una máquina de diez pesos.
A partir de entonces y desde entonces, hace 14 años, todos los años, en todos mis viajes, nos vimos una o dos veces, a partir de las cuatro de la tarde, hasta cuando ya da pena y es hora de volver a la casa, ya no en máquina, sino caminando, ya no a Marianao sino a Centro Habana, en Corrales, detrás de La Isla de Cuba.
Mi morral (mochila, sí, ya sé, Laidi) se convirtió en un “bolso de rey mago”, lleno de regalos y sorpresas. Tanto de ida como de vuelta. Para mí y los otros miembros de la “tribu colombiana” que comenzaron a rodearlos desde lejos. Dos mujeres amadas me acompañaron a visitarlos: Luisa y Carolina (aún recuerdo a Cintio mirándola fijamente y diciéndole: “Pero, chica, tú eres muy linda”). Amigas y amigos entrañables también: Esther y José Luis. Uno a uno fueron llegando sus libros y sus dedicatorias hermosas, siempre hermosas, que guardo (junto a otros tesoros) con orgullo de niño: emocionado y deslumbrado. Hasta he tenido el lujo y el privilegio de regalarles libros suyos perdidos y, lo que es mejor, descubrirles libros suyos que no conocían. Sí, aunque suene raro. Una vez me regalaron un libro que les había mandado Octavio: la primera edición de Discos visuales, que me extendieron como quien regala una piedra de colores.
Siempre, siempre han estado para mí. Para nosotros. No solo en su casa nos hemos visto. Hasta estuvimos los tres sentados una vez en el cuarto de un hospital cuando ingresaron a Cintio. Prologaron, generosamente, mi primer libro, el libro (recuerdos de un lector). Tuve el inmenso privilegio de ver a Cintio 18 días antes de marcharse de este mundo y escuchar mi nombre en su boca pidiéndome un favor: “Ráscame la espalda”. Fina me escribió una carta entrañable (casi se pierde) que prologó mi segundo libro: Julio Cortázar. Una lectura permutante del Capítulo 7 de Rayuela, que se convertiría en mi primer libro publicado en Cuba, en la edición entrañable que me regaló la editorial Capiro de Santa Clara, con la que me sorprendieron mis amigos en febrero de este año. Libro que es el fruto de la amistad, de la complicidad que me une a esta isla en medio del mar.
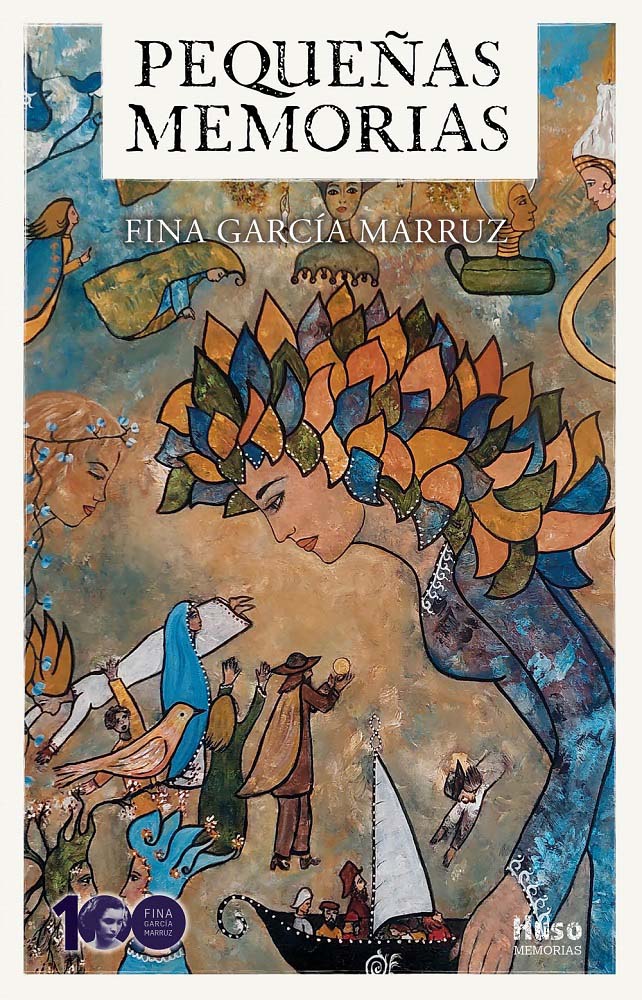
Celebraron la aparición de Ediciones San Librario como una “fiesta innombrable”. Esa podría ser la frase de todo este tiempo. Una “fiesta innombrable”. Sentarnos a hablar, dejar el tiempo pasar, viendo cómo se mecían en sus respectivos sillones, de cara al sol. Compartiendo un cake o un chocolate. A veces una copa de vino, un vaso de jugo, de agua, un buchito de café. Escuchándonos, compartiendo, dejándonos.
Tengo casi todos tus libros, Fina. Que yo sepa y conozca me faltan dos: Poemas (me mostraste una vez uno y me dijiste “no te lo puedo regalar porque es el único que me queda”) y Bécquer o la leve bruma (que conozco por foto gracias a mi amiga bibliotecaria Déborah Gil). Aunque es posible que siempre aparezca uno que yo desconozca. Carlos me regaló hace poco uno: Los versos de Martí, una separata de la Biblioteca Nacional, publicada en 1968.
En mi último viaje por fin nos pusimos de acuerdo con Fina para publicar su libro en Ediciones San Librario. Abrió una carpeta y me dijo: “Acá están mis inéditos. Escoge”. Lo tomé sin poder creer lo que tenía entre mis manos. Hoja tras hoja hasta que encontré un librito delgado, un “libro bijirita”, como decía Cintio: Cancioncillas. Lo tomé, lo abrí, y sí, ese era, no podía ser otro el que me estaba esperando. “Este, Fina”. Lo tomó entre sus manos. Nos sentamos en la mesa. Nos acompañaba la entrañable Francis. Lo abrió y lo leyó en voz alta. Todo. En ese momento comprendí una vez más el inmenso privilegio que la vida y esta isla me han dado: la amistad profunda, Cinfín, de Cintio y de Fina. Lo increíble de nuestro encuentro más allá del tiempo y lo imposible. Un encuentro que nadie podía imaginar. Nadie. Ni siquiera Juan Felipe Robledo cuando me dijo que en la librería Nicolás Guillén había, en el estante de poesía, un libro de color negro de una poeta cubana que sabía que me iba a gustar: Fina García Marruz.

