
24 de febrero de 1895: Victoria de la unidad
23/2/2021
Todo momento es propicio para considerar las causas que hicieron posible el comienzo de la Guerra de Independencia el 24 de febrero de 1895, pues a pesar de los rigurosos estudios al respecto aún aparecen, a veces agazapadas, ciertas formas de interpretación que intentan desvirtuar o ignorar la importancia decisiva de José Martí en la preparación e inicio de la contienda. Otras tendencias pretenden alejarnos de lo verdaderamente trascendental mediante referencias superficiales al pasado, con énfasis en datos supuestamente novedosos ―generalmente intrascendentes― o con la reiteración de discusiones regionalistas acerca de la primacía en las acciones bélicas en aquella fecha.
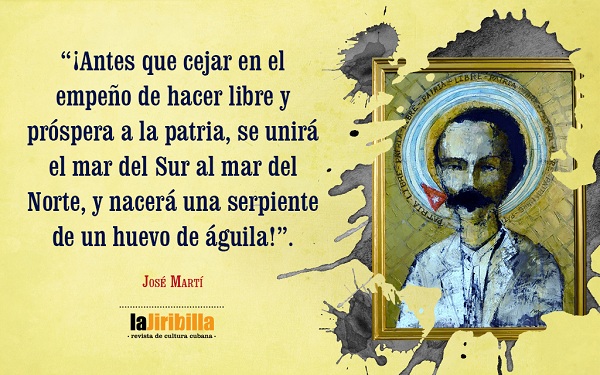
Para comprender el hecho debe ponerse énfasis en el análisis de las condiciones del movimiento revolucionario cubano que condujeron al Pacto del Zanjón y, con posterioridad, a la preparación y fracaso de la llamada Guerra Chiquita ―en la que el joven José Martí participó, primero en la conspiración en Cuba, y luego en las labores junto a la emigración neoyorquina―, lo que provocó el ahondamiento de las divisiones y pugnas presentes en 1878. Estos constituyen los precedentes que permiten analizar los infructuosos intentos para unir a los patriotas, alentados por Martí en 1882 y 1887, así como el de importancia mucho mayor, encabezado por los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, de 1884 a 1886. Ni siquiera la labor de estos dos veteranos, de amplia trayectoria revolucionaria y apoyados por la mayoría de los patriotas de la Isla y las emigraciones, pudo concertar las voluntades dispersas. Las valoraciones sobre los resultados negativos de estas tentativas son múltiples, pero la conclusión esencial ―dicho de modo simplificado― es que la falta de cohesión de diversos sectores del país opuestos a la dominación colonial y afectados por esta en diferentes formas, carecían de confianza suficiente en sus propias fuerzas, recelaban unos de otros, o anteponían sus intereses a los considerados ajenos.
José Martí, al separarse de los preparativos del Plan de San Pedro Zula, en 1884, analizó las deficiencias de este. Fueron injustas sus valoraciones sobre supuestos objetivos personalistas de sus promotores ―rectificadas años más tarde, en la práctica―, pero enjuició con certeza los errores concebidos en dicho proyecto, pues no se establecía la preparación de las bases políticas que debían sustentar todo nuevo intento contra el colonialismo español ni se establecían los métodos democráticos en su concepción inicial y en las proyecciones de los resultados futuros de la guerra, la cual no podía triunfar sin llevar a cabo previamente una labor de convencimiento de las amplias masas: “Un pueblo, antes de ser llamado a guerra, tiene que saber tras de qué va, y adónde va, y qué le ha de venir después.” [OC, 1, 186]
No faltarían las respuestas emotivas de grupos entusiastas convocados a un gesto heroico, pero eran tiempos de meditación concienzuda, pues una nueva derrota sumiría al patriotismo radical en un período de inacción de previsible larga duración. Sobre las conciencias de las mayorías gravitaban las memorias ingratas de 1878 y 1880, a las cuales se unieron las de los gestos patrióticos de Carlos Agüero, Ramón Leocadio Bonachea y Limbano Sánchez, quienes serán siempre recordados por haber respaldado con la acción sus criterios sobre el posible levantamiento espontáneo del pueblo si se llevaban expediciones a Cuba. Aunque sin preparar a los elementos del interior del país, sus intentos fueron infructuosos, y concluyeron trágicamente, pues perdieron la vida a manos del enemigo, junto a los combatientes que los acompañaron.
A principios de 1887, luego de conocerse públicamente la imposibilidad de la gestión de Gómez y Maceo, los ánimos decayeron. Pero los inclaudicables no cejaban en el empeño. Entre estos se hallaba, en la vanguardia, José Martí, quien insistía en sus discursos, cartas, artículos y conversaciones personales, por todos los medios a su alcance, en la necesidad esencial, sin la cual todo lo demás carecía de asidero: la unidad revolucionaria. Su ausencia había sido la causa de todas las derrotas; su logro, la garantía del éxito. Pero, ¿cómo se alcanzaría? La pregunta trasciende aquel momento histórico y llega al nuestro. ¿Cómo lograr la concertación de voluntades y esfuerzos?
Para el Maestro, profundo conocedor de su pueblo, la respuesta se encontraba en el estudio del pasado histórico y de la realidad del momento. Principio cardinal de su ideario al respecto era la imprescindible incorporación consciente de las amplias masas al proceso revolucionario. La ignorancia de los propósitos mediatos e inmediatos solo acarrea la abstención y el recelo. No son el misterio, el secretismo y la desinformación procedimientos para atraer, sino para provocar rechazo. El pueblo no puede ser, en circunstancia alguna, un simple ejecutor de órdenes emanadas de una dirección inalcanzable, sino el verdadero jefe de la revolución, entendida esta como la transformación profunda de la realidad. Los patriotas cubanos se unirían, por tanto, en torno al principio de desarraigar “los peligros de la autoridad personal y de las disensiones en que, por falta de la intervención popular y de los hábitos democráticos en su organización, cayeron las primeras república americanas”. [OC, 1, 458]
En tales criterios, y la práctica que los mismos implicaban, se basaba el despliegue sistemático de una amplia campaña de convencimiento, para sumar las más variadas voluntades mediante la concertación de objetivos comunes, aplazando los propósitos de menor trascendencia con la finalidad de dar respuesta a los intereses de las grandes mayorías, que anhelaban una patria libre e independiente, como se había demostrado en los diez años de la primera guerra. Era este un propósito político e ideológico que debía atenderse sin descanso, para ir anulando las dudas sobre la posibilidad de la victoria militar sobre las fuerzas colonialistas, y potenciar el convencimiento de la capacidad de los cubanos para gobernarse por sí mismos, sin tutela alguna. Debían vencerse todas las suspicacias, vacilaciones, temores, sospechas, tanto hacia quienes pedían nuevos sacrificios como hacia la organización que convocaba a las fuerzas bajo métodos de dirección, capaces no solo de llevar a los independentistas a un nuevo intento armado, sino también de garantizar la obra magna, la fundación de una república democrática. La generalidad de la población de la Isla y las emigraciones había ganado experiencia y madurez política, y su carácter reflexivo se manifestaba en la renuencia a lanzarse a las armas tras el primer caudillo que proclamara su decisión de luchar. Martí advirtió que la guerra de Cuba no sería “un arrebato heroico”, “una simple campaña militar en la que el valor ciego seguía a un jefe afamado, sino un complicadísimo problema político”. [OC, 1, p. 211]
Su labor fue incansable, y aunque el intento de organizar el patriotismo activo en la denominada Comisión Ejecutiva no logró sus propósitos entre 1887 y 1888, continuó divulgando sus opiniones, sembrando en terreno que consideraba fértil, a pesar de las apreciaciones contrarias de los escépticos, cuyos argumentos tenían por base los resultados fallidos de los intentos por aglutinar a los patriotas, inclusive el de un adalid de enorme prestigio político y militar, el general Antonio Maceo, quien en 1890, tras haber entrado legalmente a Cuba, fue expulsado de la Isla al descubrirse su labor conspirativa.
Pero Martí poseía una profunda convicción en la certeza de sus ideas, divulgadas incansable y consecuentemente. Logró lo que muchos consideraban imposible: ganó el reconocimiento de la mayoría de los revolucionarios, quienes aceptaron el proyecto de fundar una agrupación basada en principios compartidos, el Partido Revolucionario Cubano. No fue acatado por todos los patriotas, pero su paciente labor de convencimiento había superado escollos aparentemente insalvables, tras conocer y vencer los más peligrosos aspectos que minaban las bases de la unidad.
De notable y decisiva importancia era la separación entre civiles y militares en la organización de la futura contienda. Este fenómeno, latente desde la llamada Paz del Zanjón, acarreaba rencillas provocadas por acusaciones mutuas con relación a los fracasos. La única solución viable se hallaba en la demostración de las consecuencias funestas de insistir en tales polémicas, y lograr el vínculo entre quienes pelearon con las armas en la mano y aquellos que no lo habían hecho, aunque era conocida su disposición de ocupar el lugar riesgoso en las filas combatientes. Se intentaría superar tal división en una organización político-militar, donde juntaran sus voluntades y experiencias tanto civiles como militares, garantía de la conjunción de propósitos en lo inmediato, y de impedir el caudillismo, de uno u otro bando, en la futura república.
De esto se trataba, y no de un supuesto rechazo de Martí a los militares, imposible en quien tenía como propósito alcanzar la independencia mediante la lucha armada. Esta, como siempre argumentó, era tarea de quienes dominaban el arte de la guerra, solo conocido por él en el plano teórico, pues no había participado en los campos de batalla, como ha sido expuesto por diversos investigadores de la obra martiana. Demostración fehaciente de su voluntad unitaria en este sentido fue el primer paso dado luego de la consolidación del Partido Revolucionario Cubano, al incorporar al general Máximo Gómez como jefe de su rama militar, y luego atraer al también general Antonio Maceo a los planes insurreccionales elaborados de modo conjunto. Tras ellos, fueron miles los hombres de armas que se aprestaron para el nuevo esfuerzo.
Para quienes fingían creer, o ciertamente creían en el peligro del autoritarismo que podría implantarse con la presencia de militares en el Partido, la respuesta se hallaba tanto en las demostraciones y declaraciones de estos, respetuosos de la Constitución y de las leyes durante la Guerra Grande, como en la estructura de la nueva organización político-militar, cuyos métodos democráticos de elección de todos los cargos directivos, desde los clubes y cuerpos de consejo hasta los miembros de la Delegación, sin exclusión de ningún tipo, así lo garantizaban. Estos procedimientos eran totalmente desconocidos con anterioridad, a los que se refirió el Maestro como “un derecho que ninguna otra organización revolucionaria le había concedido antes” a los emigrados. [OC, 1, 459] Tampoco, en otras ocasiones, se había consultado a los oficiales radicados en el exterior acerca de quién debía ocupar la jefatura de las fuerzas armadas, elección cuyo resultado, rayano en la unanimidad, fue la decisión de que tal cargo lo ocupara el Héroe de Palo Seco. Hasta en este aspecto se manifestaba el respeto martiano por la voluntad mayoritaria.
Garantizaban los propósitos democráticos y, además, las disposiciones previstas en los Estatutos Secretos del Partido Revolucionario Cubano, tales como el derecho de los clubes a supervisar la labor del Ejecutivo, que en todo momento debía mantener contacto con sus electores, en diálogo con los dirigentes, obligados a rendir cuenta de sus gestiones, particularmente de los fondos para los cuales contribuían.
En la práctica, Martí se comunicaba de modo permanente con los miembros del Partido por todas las vías posibles en la época, lo cual constatamos en los numerosísimos artículos esclarecedores publicados en el periódico Patria, cuya labor no era de órgano oficial, sino de difusor de las ideas más radicales. Esta necesidad de contacto y clarificación de ideas la apreciamos además en su extenso epistolario, así como en los discursos pronunciados en los actos convocados por la institución, en los talleres de tabaquería y en reuniones de los clubes en las localidades. El delegado conocía, desde mucho antes de asumir el cargo, la importancia decisiva de esta labor informativa y formadora de conciencias, pues son las ideas las que mueven a los seres humanos, y allí donde no toma la iniciativa el dirigente revolucionario, con sus silencios y omisiones propicia que lo hagan los opositores, que le ganan los espacios y se apropian de sus banderas de combate, ante el vacío de liderazgo. Es esta lección para el presente.
Otro deber del delegado, cumplido junto con el tesorero, Benjamín J. Guerra, era la rendición de cuentas anual, como establecían los Estatutos, “con un mes por lo menos de anticipación a las elecciones, de los fondos de acción que hubiese recibido y de su empleo, ―y caso de guerra, de los fondos que hubiere cumplido emplear.” [OC, t. 1, p. 282]. Nada había que ocultar, nada debía ocultarse, a menos que constituyeran secretos militares. Conmueve estudiar los documentos donde se recogieron minuciosamente, con pesos y centavos, las recaudaciones y los gastos de los dos períodos informados, 1893 y 1894, pues son reflejo de la más acendrada honestidad y escrupulosidad de la dirección del Partido Revolucionario Cubano, y a la vez muestra del respeto hacia quienes habían aportado esos fondos. Es esta, sin duda, lección grave y trascendente para los tiempos actuales, cuando proliferan funcionarios reticentes a informar de los recursos puestos a su disposición.
De importancia decisiva era, y es, lograr la unidad en el ámbito de las ideas. En este sentido, también, hay valiosas lecciones que aprender. Martí advirtió, para su tiempo y el nuestro: “Abrir al desorden el pensamiento del Partido Revolucionario Cubano sería tan funesto como reducir su pensamiento a una unanimidad imposible en un pueblo compuesto de distintos factores, y en la misma naturaleza humana”. La coincidencia de las ideas fundamentales, esenciales, “es sin duda condición indispensable del éxito de todo programa político”, pero tal propósito “de ningún modo quiere decir la servidumbre de la opinión” [OC, 1, 424]. No pretendía Martí, como no ha de pretender ningún convencido de la capacidad del pueblo cubano, el acatamiento indiscutido de sus criterios y decisiones, pues en tiempo mayor o menor tales procedimientos conducen al fracaso. Aspiraba, sí, al razonamiento creador, capaz de convertir a cada ser humano en dueño de sí mismo y defensor del ideal que sustenta su proyecto de vida y de nación. Los ideales independentistas afrontaban, a fines del siglo XIX, concepciones amenazadoras para la obra revolucionaria. El autonomismo, el anexionismo y el anarquismo, aunque diferentes entre sí, convergían en el objetivo de alejar a los cubanos de sus deberes con la patria.
El Partido Autonomista, y el Reformista, desprendimiento de aquel, eran fuerzas políticas e ideológicas ubicadas en el territorio del país sometido por el colonialismo español, y evidenciaban con el acatamiento del poder hispano sus intenciones antirrevolucionarias, esgrimían propuestas dirigidas a sectores para los cuales una guerra significaría el aniquilamiento de sus bases económicas de sustentación, por lo cual daban la espalda a los llamados radicales de poner término a la situación imperante, esperanzados con planes de reformas que una y otra vez fracasaban, pero mantenían vivas las expectativas de mejoría sin poner en riesgo sus intereses materiales. En esto coincidían con los anexionistas, que en número reducido, pero no por ello menos importante, fingían total acatamiento al poder español mientras laboraban ante los representantes de los Estados Unidos en La Habana para, en caso de peligro para sus posesiones por la debilidad de la Corona hispana, los protegiera el vecino del Norte, e hiciera de Cuba un estado más de la Unión. La organización político-militar martiana enfrentó a unos y otros con toda la fuerza del convencimiento patriótico, y con la demostración de la imposibilidad de las profundas transformaciones necesarias al país si este permanecía en poder de España o pasaba a manos de un nuevo amo, lo que significaría el aplastamiento de la nacionalidad cubana. Como nunca antes, el antimperialismo del Maestro alertó sobre los peligros de entonces y para el futuro.
El caso de los anarquistas era diferente, pues constituía una corriente de pensamiento difundida entre quienes ganaban el sustento con su trabajo, pero inaceptable por conducir a sus seguidores al enfrentamiento a toda forma de autoridad. En esto radicaba su debilidad, y a la vez su capacidad para generar confusión, al llamar a los obreros cubanos y españoles en la Isla y en las emigraciones a abstenerse de toda participación en la política pues, según argumentaban, fuera cual fuese el poder prevaleciente, la situación de los proletarios no variaría, y la explotación sería igual bajo la monarquía o la república. Martí, con la capacidad de convencimiento que sustenta la confianza en las ideas propias, rebatió cada uno de sus criterios, y les demostró el peligro que representaba para la nación la continuidad de sus campañas, instigadas en aquellos momentos por un espionaje sutil que “fomenta en nuestros reformadores generosos y en nuestras casas de trabajo el odio a la política” [OC, t. 1, p. 335]. El anarquismo, afirmó, era una “aspiración santa y confusa a la justicia”, pero sus propagadores debían meditar si era acertado en aquellos momentos procurar el bien de un grupo minoritario de hijos del país por encima de la mayoría de estos. El proyecto de justicia social de la futura república democrática y popular los enfrentó a sus propias contradicciones, resueltas favorablemente ante la verdad martiana. Sus principales líderes y la mayoría de los ácratas comprendieron que solo con la independencia tendrían la posibilidad de llevar a cabo objetivos favorables a la clase obrera, cejaron en su labor proselitista, e incluso muchos se integraron a la actividad patriótica. La persuasión, en este caso, como en muchos otros, hizo retroceder las concepciones erróneas.
Debilitaba también al movimiento revolucionario la existencia en sus filas de elementos racistas que, en un momento u otro, bajo determinadas circunstancias, hacían su aparición con expresiones o acciones discriminatorias. La pasividad ante un fenómeno tan grave no era admisible. Martí desplegó una campaña que aún hoy sirve de sustento para enfrentar cualquier forma de discriminación, pues no solo consideró los aspectos nocivos de la separación de los seres humanos por los rasgos físicos, sino todo lo que implicaba el apartamiento por cualquier diferencia, fuera externa o de orden cultural. Convencido de la identidad fundamental humana, condenaba toda promoción de aislamiento o rechazo de persona alguna.
Esa actitud incluía a las nacionalidades, pues la guerra no se proponía el aniquilamiento de los ciudadanos ibéricos, sino del colonialismo español. Tal política era consecuente con lo más avanzado del pensamiento revolucionario de la época, y sentaba las bases para la futura república a fundar tras la independencia, la cual no podría levantarse sobre el odio, sentimiento negativo perjudicial inclusive para quien lo profesara. “En el pecho antillano no hay odio”, dijo en el Manifiesto de Montecristi [p. 12] La revolución era “inflexible solo con el vicio, el crimen y la inhumanidad.” [id., p. 9]
El proceso unitario liderado por Martí llevó a las filas de la revolución a los integrantes de los más variados sectores de la población, que coincidían en el propósito esencial de lograr la independencia y garantizar los fundamentos de la república futura. La unidad en la diversidad hizo posible que militares y civiles, veteranos y bisoños, hombres y mujeres de diferentes posiciones sociales y económicas, de las emigraciones y de la Isla, de las más variadas pigmentaciones, sintieran como propio el proyecto martiano, lo que determinó el inicio de la Guerra de Independencia el 24 de febrero de 1895, la Revolución de Martí.
Aquella guerra no logró sus propósitos por la intervención de las fuerzas imperiales de los Estados Unidos en la contienda, propiciada por quienes desconfiaban de la capacidad del pueblo cubano para vencer al colonialismo y gobernarse por sí mismo. Hoy, cuando el posible cambio de tácticas del astuto vecino hace creer a los ilusos en posibles concesiones a cambio de actitudes genuflexas, se impone la unidad en torno a las concepciones de Martí, con quien repetimos: “¡Antes que cejar en el empeño de hacer libre y próspera a la patria, se unirá el mar del Sur al mar del Norte, y nacerá una serpiente de un huevo de águila!” [OC, 4, 211].
