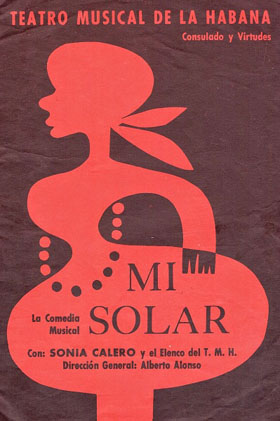
Un día con Alberto, en el Solar
9/6/2017
El estreno del filme no resultó, precisamente, demasiado exitoso. A pesar de que todo prometía lo contrario, ni la crítica ni el público quedaron seducidos ante lo que se veía en pantalla. Ver ahora la película, dirigida por Eduardo Manet, nos deja saber el por qué de ese fiasco. Como en tantos otros ejemplos, la adaptación al lenguaje cinematográfico de lo que tan alabado fuera en los escenarios teatrales pecaba de estatismo, de escasa dinámica, en un momento en el que ya la cámara se había liberado de su rol de simple espectadora y entraba en el espacio de la música y la danza con el ímpetu que, sobre todo a partir de Un americano en París y West side story, replantearon todo el género. Un día en el solar debió haber sido el primer gran musical del cine cubano en Revolución. Que no lo haya conseguido no nos impide, sin embargo, entender el diamante que se ocultaba tras sus errores como película. Y hay que agradecerle el preservar, en un momento de plenitud, no solo las presencias de Sonia Calero, Tomás Morales, Asseneh Rodríguez, Alicia Bustamante, Litico Rodríguez, y los bailarines del Conjunto Experimental de Danza. Habrá que acudir a estas escenas, como al registro de la Carmen interpretada tanto por Maya Plisestkaya como Alicia Alonso para saber, en términos de mejor definición, en qué consistió el don extraordinario de ese coreógrafo excepcional que fue Alberto Alonso.

Gladys Alvarado muestra un programa de El solar. Foto: Adolfo Izquierdo
Su debut en 1933, bajo las órdenes de Yavorsky, en El azul Danubio, lo convirtieron en una figura masculina pionera del ballet entre nosotros. Dos años después, acompaña a Alicia en Coppelia, y cuando se integra al Ballet Ruso de Montecarlo, se lanza en una carrera internacional que lo conduciría hasta los Estados Unidos de América, abriendo el camino que su hermano y su cuñada emprenderían poco después. Allí se expuso no solo al naciente movimiento de un ballet influido por las esencias de ese país, sino también al musical y a la revista de comedias. Tuvo Alberto un respeto hacia esas expresiones menos elitistas que lo distinguen, y que le permiten coreografiar para el cabaret y la televisión desde un sentido espectacular de verdadero mérito. Es él, en la historia del ballet cubano, esa suerte de eslabón perdido entre las puntas y la vida nocturna de una ciudad como La Habana, a la que regresa para fundar el efímero Ballet Nacional, de 1950 a 1953, y para crear producciones en varios centros como Montmartre, Riviera y Sans Souci, expandiendo en ellos esa fusión de estilos que en 1947 ya había explorado al coreografiar Antes del alba, una pieza rara, de ambiente y color cubano, que sorprendió a los distinguidos miembros de la Pro Arte Musical. Se cuenta que en las noches de ensayo, Chamba, un famoso negro rumbero entraba a escondidas a los elitistas salones de esa Sociedad para enseñar los pasos de columbia, conga, rumba y otros ritmos populares que luego Alberto reinterpretaba en la danza. Y que fue ese ballet el que costó a Laura Rayneri, madre de Fernando y Alberto, su cargo en dicha Sociedad.
En su rol de nación adelantada, Cuba fue el segundo país del hemisferio en contar con transmisiones de televisión, a partir de 1950. En 1952 ya se establecen con firmeza esas programaciones, y con ello se impuso la necesidad de contratar a bailarines y coreógrafos para sus espectáculos, un terreno en el que Alberto no dejó de hacerse sentir. No son pocos los que recuerdan algunas coreografías de ese tiempo, en las que Alberto demostraba su capacidad para captar el acento sensual, la voluntad rítmica y la cadencia propia del cuerpo cubano sin caer en superficialidades según el gusto turístico que también se imponía en la época. Ya de esa época la idea de mostrar un solar habanero, con sus tipos y caracteres, venía avanzando. Y a inicios de los 50 en Montmartre se estrenaba El solar, con las actuaciones de Benny Moré, Olga Guillot, Candita Quintaba, y música interpretada por la Orquesta Casino de la Playa. Es el germen de lo que, una década después, se anunciaría en el Teatro Mella como Mi solar. Fundado en 1962, el Conjunto Experimental de Danza de La Habana había estrenado ya Estudio rítmico, Misterios I, II y III, Sensemayá y Forma, ritmo y color; con música de Roberto Valera, Argeliers León y Riegger, y mezclando los talentos de Luis Martínez Pedro, Sandú Darié, Luis Trápaga y Tomás Morales. A la cabeza de todo ello, Alberto Alonso trabajaba intensamente. Y en ese punto climático es que nace la producción anunciada como un acontecimiento cubano ciento por ciento, con música de Gilberto Valdés y libreto de Lisandro Otero. Dijo el coreógrafo entonces: “No hemos pretendido otra cosa que lograr un espectáculo popular y ameno para que ustedes (el público) pasen un rato agradable.” El auditorio respondió efusivamente, y en 1965 esta producción se integraba al Music Hall de Cuba, como parte de una delegación de artistas criollos que tomó por asalto el Olympia de París, y que integraba los talentos de Elena Burke, Enriqueta Almanza, Bola de Nieve, Los Zafiros, Pello el Afrokán, Celeste Mendoza, Los Papines, y coreografías, además, de Tomás Morales y Armando Suez, todo con música supervisada por Tony Taño. Francia fue solo un punto de partida, y el espectáculo llegaría también a Polonia y a la Unión Soviética. Allí, la Aragón ofrecería un memorable concierto en la sala Tchaikosky. Y una célebre bailarina, a la que su madre recomendó que no se perdiera alguna función, quedó fascinada ante el colorido y la intensidad de aquel solar del trópico. El resto, es historia.
El éxito de la producción se convirtió en un disco que recoge los temas musicales, grabados por el elenco original. Mi solar consiguió 80 representaciones en su temporada de estreno, y en ella estuvieron sobre la escena Sonia Calero, Litico Rodríguez, Roberto Rodríguez, Tomás Morales, Bobby Carcasés, Alden Knight, Federico Eternod y Ramón Matos, entre otras figuras. No creo en las coincidencias, aunque sí en el azar concurrente, y el hecho de que en estos mismos días haya regresado a La Habana el mexicano Alfonso Arau debería servirnos como señal precisa para reorganizar la historia casi perdida del Teatro Musical de La Habana. A partir del éxito televisivo que fue El show de Arau nace esa compañía, el 5 de octubre de 1963, con el estreno de ¡Oh, la gente!, al que seguirían Nueve nuevos juglares, que no fue tan elogiado; Buenos días, Drácula; La tía de Carlos y otros títulos. Mi solar fue parte del breve período de Alberto Alonso como director general del grupo, que también estrenó en esos meses Irma la Dulce. En 1967 el coreógrafo próximo a cumplir cincuenta años, estaba en Moscú, adonde llegó sin el imprescindible gorro de invierno, para montar Carmen con Maya Plisestkaya, tratando de refrescar el vetusto escenario del Bolshoi contra viento y marea. Aunque tal vez sea más fácil decir: contra Natalia Furtseva, la rígida Ministra de Cultura de la URSS que llegó a tildar la nueva producción de poco menos que pornográfica, según ha revelado en sus detalladas memorias la protagonista de aquel sonado estreno.
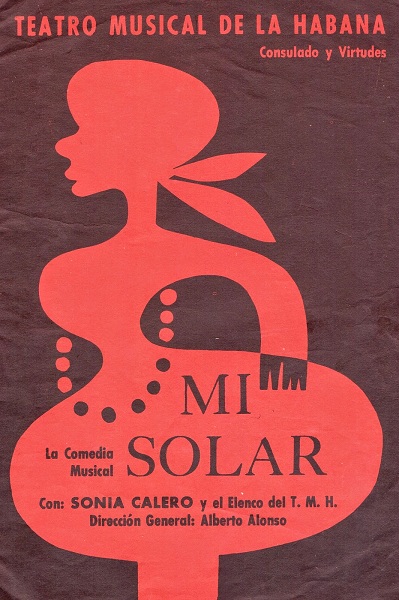
Por desgracia, el filme de 1965 no hace justicia a los ecos de ese triunfo. Rodado en cinemascope y en Eastmancolor, redujo a la frialdad del estudio lo que en las tablas había sido ritmo y dinámica. Añádase a ello un guión que no permite, salvo raras ocasiones, profundizar en las características de los personajes más allá de la muy simple trama de enredos que se nos presenta. Lo que vemos no es el libreto de Lisandro Otero, cuyo crédito aquí lo presenta solo como autor del argumento. Son Julio García Espinosa y el propio Eduardo Manet los responsables de los diálogos y la trama. Entrevistado por Carlos Espinosa, Manet, exiliado en París, afirma ahora: “Cometí una falla principal en casi todas mis películas: no trabajar a fondo el guión. Hoy en día estoy convencido de que no se puede hacer buen cine sin un buen guión”, verdad repetida por numerosos directores con tanta insistencia como poca atención por parte de otros tantos. Un día en el solar peca por ello y por su escasa capacidad para captar la vivacidad de la música y el baile, y de ahí el olvido y peor, su fracaso como apertura a la existencia de un cine musical cubano en tiempos de Revolución, a pesar de la escenografía de Luis Márquez, el vestuario de Andrés García, la edición de Nelson Rodríguez y otros valores a recordar.
He aprendido, sin embargo, que casi no hay desastres absolutos, y que aun en lo más fallido, algo habrá de lo que podemos aprender algo. Dos escenas son fieles a lo que Mi solar debió haber logrado en su paso por la escena: el célebre número del lavadero y por supuesto, el dúo de la escoba. Ahí está Sonia Calero, en ese segundo instante, y ella encarna con limpieza, seguridad, seducción y una elegancia absoluta todo lo que Alberto Alonso quería legarnos. Ahí está el trabajo de la línea, el uso poderoso de hombros y caderas, el trabajo sobre la mirada como enlace entre la pareja, y una cubanía que saca partido de un elemento tan cotidiano como la escoba para erigirlo en símbolo de tantas cosas durante ese acto de cortejo. Fue eso lo que sedujo a la bailarina rusa, lo que le dejó comprender la originalidad de ese coreógrafo, que filtró su experiencia en las búsquedas de los artistas norteamericanos con los que trabajó en una pregunta mayor acerca de cómo expresar lo nuestro, sin estridencia ni superficialidad, en un lenguaje comprensible y cautivador, al que desarrolló por encima de los prejuicios elitistas que despreciaban, y aun desprecian, al cabaret, al mundo de las variedades, entre nosotros. No olvidemos que Alberto era un hombre capaz de asimilar influencias muy diversas. Alguna vez, cuando se le preguntó dónde halló la inspiración para los intrincados pasos de su extraordinaria Carmen, no dudó en mencionar al Guernica de Picasso. Un día en el solar nos remite a la plástica cubana, a los espacios donde las figuras de Portocarrero, Carlos Enríquez o Mariano imaginaron el baile como golpe de color.
En el número 3 de 1982, la revista Tablas publicó un artículo del creador de Mi solar que resulta de útil lectura aún hoy. “Mi experiencia en el musical”, se llama ese texto, donde Alberto Alonso sintetiza su conocimiento del género, haciendo reclamos que siguen siendo válidos. Reconocí en esos párrafos verdades que me han confirmado los directores con los que he trabajado en ese ámbito, entre ellas esta, que parece ser por desgracia no muy comprendida. Al musical, dice Alberto, “La música le da su aspecto externo pero también su constitución interna porque establece en él un ritmo, que es su razón de existir. El ritmo de su música es la categoría que define a un musical. (…) Entonces, ni letras ni coreografía ni actuación pueden salvar al musical cuya partitura carezca de la vida interior que necesita como espectáculo.”
Teniendo en cuenta que en nuestro país se han subdividido, para mal, los núcleos de la música y las artes escénicas en escalas como las económicas, resulta difícil convencer a un buen compositor o a notables ejecutantes para que se arriesguen en una empresa que resulta exigente, agotadora, en la cual sus talentos tendrán que interactuar intensamente con otros de especialidades diversas, y por lo que no recibirán el pago que consiguen, con mayor facilidad, trabajando como músicos. Es un punto crucial, aunque no el único, que enfrenta el endeble musical cubano de hoy, sin actores ni actrices entrenados en la búsqueda de ese virtuosismo particular que demanda el género, y sin el apoyo tecnológico que esta expresión, que por demás es cara, presenta en las grandes capitales del mundo. Aunque Cuba tenga un potencial extraordinario para el género, ello no basta para alzarlo dignamente entre nosotros. Él insiste en que sufrimos una tradición interrumpida, y la carencia de escuelas que preparen a los intérpretes en la versatilidad que esta expresión demanda. Sus palabras casi finales en ese texto son un reto y un impulso, algo tan propio en lo que nos legó como creador y persona: “La clave está en la continuidad.”
Quiero agradecer, antes de concluir, a quienes han organizado este encuentro alrededor de una figura esencial que también nos asombra al alcanzar su centenario. Trabajando hasta el último día de su vida, comprometido con la danza y la enseñanza hasta el final, no importa en qué cardinal lo hiciera, Alberto Alonso fue siempre un ejemplo. La invitación a esta mesa me ha hecho repasar una y otra vez su Carmen (Alicia, Maya, la Zakharova, entre otras), y ver nuevamente Un día en el solar, para fascinarme ante esa mujer espléndida que es Sonia Calero. Cuenta la anécdota que ella y Alberto comenzaron la relación que los unió hasta el final mientras contemplaban un fuego. Algo de ese calor pervivió siempre con ellos, y se adivina en las coreografías que él creó para ella, dueña de ese dúo de la escoba, de la cola de rumbera que manejaba como nadie cuando bailaba “Entre dos aguas”, y de una sonrisa que la acompaña cuando Meme Solís la invita a escena en uno de sus recitales y el público vuelve a aclamarla. Algún día podremos contar la historia de la danza cubana uniendo todo esos fragmentos. Y podremos también calibrar el aporte total de Alicia, Fernando y Alberto Alonso sobrepasando los vacíos, los silencios, que esa historia ha sufrido de cuando en cuando, para reconocerlos como fundadores que cruzaron influencias, vidas, pasiones, técnicas y retos para conformar, entre los tres, el pilar que hoy sigue sosteniendo al Ballet Nacional de Cuba y a sus discípulos en tantos lugares del planeta, enhebrando el lazo con figuras no menos dignas de recuerdo, digamos un Luis Trápaga, o explicándonos el camino que desde allí alcanza a Ramiro Guerra y a tantos otros creadores a los que, con sus impulsos, ellos animaron. Nos demostraron que bailar en Cuba era otra forma de la nacionalidad comprendida a cabalidad. Y que desde ello podíamos establecer un sello de identidad. La Carmen de Alberto Alonso, desmontando los aires del flamenco y lo hispano en un acento tan moderno, no es menos cubana que esas escenas de Mi solar que se han vuelto, pese a todo, míticas. Inclinémonos con respeto ante esos mitos que nos explican lo que somos, mientras vuelvo a las palabras de Alberto Alonso, para que el desafío que nos legó siga en pie. Como él nos dijera, ayer y hoy: “Hay que hacer para poder ser”.

La música original era del maestro Gilberto Valdés. Al irse este del país, le encargaron otra a Tony Taño. Los resultados fueron funestos.