Los palacios de Abilio
4/8/2016
Con la buena fortuna que provocan magníficas asociaciones, Los palacios distantes aparece ante nosotros. Bajo el sello de una de las mejores casas editoriales cubanas, Matanzas, editada por Alfredo Zaldívar (¿quién si no?), con diseño de Johann E. Trujillo (¿cuándo le darán el Premio de Diseño a este muchacho?), la novela del exquisito Abilio Estévez (y digo “exquisito” a falta de otro vocablo que reúna su talento descomunal), que fue reconocida en 2004 como El Libro del año, según el periódico catalán La Vanguardia, se editó en Cuba diez años más tarde, en 2014.
Si textos anteriores de Abilio ya nos estremecen, sobre todo “Santa Cecilia de La Habana” y “Josefina la viajera”, ambos interpretados magistralmente en el teatro por Doimeadiós bajo la dirección de Carlos Díaz, estos palacios de ahora nos permiten el deleite pausado de una obra literaria donde la poesía y la dramaturgia se abrazan como si quisieran danzar. La prosa de Abilio, siempre burlona y dura, añorante e impúdica, ácida y tierna a la vez, permite el milagro de recorrer una ciudad como La Habana, con sus grietas y sus misterios, su belleza y su hostilidad.
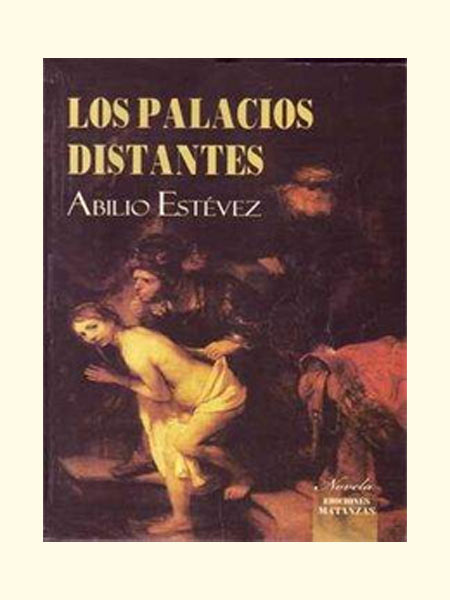
Justamente es La Habana un personaje en Los palacios distantes. Primero existe un trío: Victorio, hijo de Hortensia y de papá Robespierre (un rectilíneo militante aborrecible); Salma, mujer delirante, empeñada en nombrar “Triunfo” a Victorio, y el mejor personaje: Don Fuco, el payaso erudito que acoge a los jóvenes en el cascarón de un teatro vacío. Dejo un momento al trío, para demostrar el carácter de vitalidad que Abilio otorga a La Habana a lo largo del libro: “no hay ciudad más engañosa que este infierno que habitamos; La Habana volvió la espalda a los menesterosos; La Habana está en La Habana y no está en La Habana; La Habana está en una latitud que carece de transformaciones; A esta ciudad se les ocurrió situarla en el lado inmóvil del mundo; Tiene fea belleza, elegancia zafia”.
Estas consideraciones, en apariencia desdeñosas, no hacen más que acrecentar el dolor que suele padecerse por aquello que nos resulta amado. La descripción de los habaneros (“¿quién dijo que los habaneros desean encerrarse? No les gusta el aislamiento y detestan la intimidad”) nos recuerda algunas estampas de San Cristóbal que escribiera Jorge Mañach en 1926: “Todo está expuesto; todo se ofrece a la inquisición transeúnte. El hogar no es, como en otros países, una institución misteriosa y hermética tras cuyo ceño impávido desenvuelve la vida sus azares; entre nosotros, parece sólo una excrecencia de la calle, como siésta fuese el verdadero nervio social y las casas, poros de la villa. […] Lo significativo es que los cubanos, aunque estemos conscientes de esa espectacularidad, no nos inquietamos por ello. Somos así: diáfanos)”.
Tanto Mañach como Abilio señalan, en efecto, ese tono desfachatado que tipifica la comunicación habanera, pero ojo: la verborrea entre las clases sociales desafortunadas. Hoy en día no imaginamos, por ejemplo, griterías y clamores cotidianos en, digamos, las mansiones de Siboney o de Altahabana. El sol, también descrito por Abilio (y por Mañach, quien consideró a La Habana como “La ciudad cortesana del sol”) aparece en Los palacios… de la siguiente manera: “El sol se ensaña sobre La Habana como no lo hace sobre ninguna otra ciudad. La casa huye hacia la calle, o la calle se adueña de la casa”.
No resulta azaroso que en esta reseña yo traiga a colación a Mañach. Abilio recuerda la prosa elegante de ese gran cubano, controversial como se sabe, aunque añade (Abilio, claro) sus pinceladas sexuales, una intencionada apropiación de palabras vulgares, y una mayor sordidez en sentido general. La infelicidad de sus personajes es bien marcada, así como la capacidad de resignación. Desgracia proporcional a resistencia. La sobrevida entre laberínticos solares, el comer lo que aparezca, el dormir donde se pueda, el fornicar sin mirarse a los ojos, la carencia absoluta de amor, el deambular por cementerios: todo está preparado para una desdicha aprehendida, incrustada casi.
Victorio, Salma y Don Fuco, más que habitar calles, se adueñan de los resquicios, del polvo, de las grutas de una ciudad sufridora de estropicio y, sin embargo, aun señorial. La pasión (y el talento) de Abilio por el Teatro es resuelta con la magia de un autor experimentado: ubica en las ruinas de una sala teatral a su trío miserable y famélico. Es allí, entre velos, butacas, camerinos clausurados, trajes antiquísimos y luminarias, donde mejor se sienten Fuco, Salma, Victorio. Poemas, melodías, escenificaciones clásicas, confesiones chiquitas y grandes, lamentos íntimos y sueños truncos encuentran espacio entre lo que queda de un escenario que vivió esplendores gloriosos. El payaso erudito ilustra al dúo que integran un homosexual y una prostituta, pero en realidad es a nosotros, humildes lectores, a quien Abilio enseña, y no a Victorio ni a Salma.
Los palacios distantes bien puede considerarse un largo poema; una obra teatral, una puesta híbrida. Pero como novela nos es presentada, y es así como la leemos, la disfrutamos, la sufrimos. Gracias, Abilio. No hay más que hablar.
